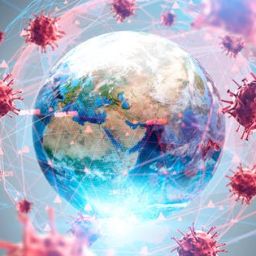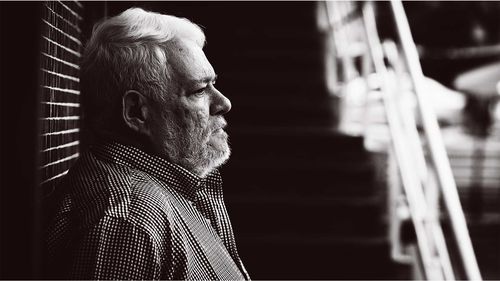

Por Armando Rojas Guardia.
Con respecto al modo como está organizada material y simbólicamente la sociedad en Occidente y en mi país, yo soy un disidente.
Lo que más me atrae de las páginas que he leído de los Diarios de León Bloy es la repugnancia visceral que este escritor y pensador francés, por otra parte, ultra-católico hasta el fanatismo, sentía hacia el matrimonio entre el catolicismo y el espíritu burgués. El catolicismo burgués le parecía nauseabundo, vomitivo: la negación misma del Evangelio – “¡Ay de ustedes, los ricos, porque ya recibieron su consuelo! ¡Ay de ustedes, los que están saciados, porque pasarán hambre!” (Lc 6, 24-25).
Sus invectivas contra él me recuerdan las de los profetas bíblicos, en especial Amos y Baruc, denunciando a la sociedad israelita de su tiempo. Y he vuelto a pensar en el contenido de algunas admirables páginas de otro Diario importante: el de Soren Kierkegaard. Este no ahorró ni un solo átomo de su desprecio por la cristiandad que lo rodeaba, por el cristianismo burgués, por la llamada civilización cristiana, a la cual consideraba que de cristiana sólo tenía el nombre.
Ambos, Bloy y Kierkegaard, a través de la dinamita de sus prosas respectivas, nos devuelven la antigua noción evangélica y, en general, neotestamentaria de acuerdo a la cual el cristianismo, lejos de ser un hogar para la buena conciencia de los satisfechos (hoy diríamos: de la buena conciencia burguesa), constituye una manera peligrosa de vivir.
En nuestra civilización apenas son escasamente posibles el desasimiento, que es el talante existencial por medio del cual se realiza, para Heidegger, la auténtica escucha y la verdadera acogida del Ser, y la templanza: a través de ella, frente al bombardeo de múltiples estímulos generados por la publicidad, no nos exteriorizamos compulsivamente, sino que encauzamos nuestro deseo en un sabio “dominio” de nosotros mismos, centrípeto y no desparramado, disperso.
Son algunos de los presupuestos más evidentes de la civilización burguesa los que entran en crisis con la pandemia: la visión de la realidad fundamentalmente como objetivo de dominio, el egocentrismo pivotal, el predominio absolutista del valor de cambio sobre el valor de uso, a través del cual los objetos pierden entidad, peso específico y consistencia para convertirse en meras mercancías intercambiables. Lo real se vuelve, por eso, abstracto, porque no hay nada más abstracto que el dinero y la relación humana con el cosmos se enrarece, alambica y artificializa. El afán empecinado por la ordenación racional, la previsión controladora y ahorrativa, por la regularidad (con la consecuente desconfianza hacia la novedad y la sorpresa, la devaluación de la espontaneidad creadora), el miedo al riesgo y la osadía existencial engendradora del hambre de “seguridad” y “garantía” en todo lo que se emprende, el cuidado de dar cuenta, no del amor al mundo y a su plenitud, sino de su tácita hostilidad, a la que hay que “determinar” cuantitativamente, ordenándola y configurándola a los propios e individuales fines…Y, sobre todo, el espíritu de competición ilimitada.
La pandemia le hace descubrir al burgués que tan importantes son la cooperación y la ayuda mutua entre los seres humanos como el estímulo que representa la rivalidad competitiva. Sólo desde un apriorístico “nosotros” son posibles los genuinos logros civilizatorios. No es a partir de la hipertrofiada autoconciencia individual, del “yoismo” dictatorial, que la evolución biológica y cultural se realiza, sino profundizando en todo lo que atesora, custodia y encierra la noción entrañable de “comunidad”.
En los años treinta del siglo pasado, la voz profética de Martín Buber afirmaba: “Veo asomar por el horizonte, con la lentitud de todos los acontecimientos de la verdadera historia humana, un enorme descontento, un descontento que nunca tuvo par”. Se trataba, y se trata todavía, del descontento, más y más generalizado, que provocan tanto el individualismo, hoy encarnado paradigmáticamente en los Estados Unidos de Trump, como el colectivismo, tal como se desarrolla en la China de nuestros días. Lo que está detrás de ese descontento es la soterrada nostalgia, el anhelo de la realización de la noción y la experiencia de la “comunidad”, las cuales engarzan y sintetizan lo más entrañablemente personal con el “nosotros” societario.
Si hemos de salir mejores de esta tragedia colectiva, ello ocurrirá, de modo indefectible, al devolvernos ese horizonte comunitario que la civilización burguesa nos sustrae.
Al leer algunas reflexiones que suscita en varios pensadores y analistas la pandemia que ahora todos encaramos, he recordado insistentemente a tres maestros. Ellos son: Tito Lucrecio Caro, el sabio y erudito poeta latino; el jesuita Baltasar Gracian, uno de los grandes prosistas del barroco español; y Arthur Schopenhauer, el importante filósofo alemán del siglo XIX. Varios de esos pensadores y analistas ironizan sobre la postura de quienes consideran que saldremos de esta terrible coyuntura mejores. No, nos dicen, la estupidez y la pulsión tanática presentes en el hombre seguirán tan campantes, haciendo, como siempre, de las suyas: nos espera más de lo mismo, y tal vez algo peor porque en la situación que nos advendrá no tendremos pretextos y excusas para comportarnos frente a la fatalidad con buena conciencia. ¿A qué vienen, exclaman, los golpes de pecho del arrepentimiento y las actitudes moralizadoras, si el ser humano es de suyo incorregible?
Lucrecio organiza la cosmovisión que explícita en su libro De rerum natura como un alegato contra la superstición encarnada en el pensamiento y la práctica religiosos. Discípulo y seguidor de Epicuro, su apuesta es a favor de un hedonismo trágico. Para él, la mayoría de los seres humanos pernocta en una somnolencia gregaria y maquinal. Escribe su enciclopédico, denso y poético texto como una invitación perentoria a despertar de esa omnipresente somnolencia. Su concepción filosófica no sólo es trágica, sino aristocrática: en el Libro II de De rerum natura hay una descripción desolada de la muchedumbre humana naufragando y pereciendo en el mar embravecido de la historia, exponiéndose a “perder la vida, tan rápida, tan tenue” por conseguir verdaderas fruslerías, entre ellas la fama y la riqueza, mientras la selecta minoría de los auténticamente sabios contempla desde la playa, con voluptuosidad confesa, la catástrofe existencial en la que sucumben casi todos.
El tragicismo de Gracian es parangonable al de Lucrecio. Su visión del mundo y de la condición humana no ostenta fisuras optimistas. En “El criticón”, su texto básicamente narrativo, pero de grandes alcances filosóficos, retrata tal condición enumerando todos los rasgos cómicos y absurdos que pueden encontrarse en ella: “Cuando vieras un presumido de saber, cree que es un necio, ten al hombre pobre por lleno de los verdaderos bienes, el que a todos manda es esclavo común, el grande de cuerpo no es muy hombre, el grueso tiene poca sustancia, el que se hace el sordo oye más de lo que querría, el que mira lindamente es ciego o cegará, el que huele mucho huele mal a todos, el hablador no dice cosa, el que ríe engaña, el que murmura se condena, el que come más come menos, el que se burla tal vez se confiesa, el que dice mal de la mercadería la quiere, el que se hace el simple sabe más, al que nada le falta él se falta a sí mismo, al avaro tanto le sirve lo que tiene como lo que no tiene, el que gasta más razones tiene menos, el más sabio suele ser menos entendido, darse buena vida es acabar, el que la ama la aborrece, el que te unta los cascos ése te los quiebra, el que te hace fiestas te ayuna, la necedad la hallarás de ordinario en los buenos pareceres, el muy derecho es tuerto, el mucho bien hace mal, el que excusa pasos da más, por no perder un bocado se pierden ciento, el que gasta poco, gasta doblado, el que te hace llorar te quiere bien, y al fin lo que uno afecta y quiere parecer, eso es menos”.
Y con respecto a Shopenhauer, debo decir que lo leo como quien ingiere un revulsivo. Confieso que su pesimismo radical actúa sobre mí con una seducción inmarchitable. No sólo por su imponente concepción del mundo, sino por la hermosa majestad de su discurso. Es un estilista brillante, un escritor extraordinario. Le gustaba citar a Voltaire: “Dejaremos este mundo tan tonto y tan malvado como lo encontramos al llegar”. Para Schopenhauer, en este mundo sólo el sufrimiento y la desdicha constituyen positividades ciertas e indubitables, mientras que la alegría y el placer son meros accidentes aleatorios, de naturaleza inestable, fugaz. Solamente podemos y debemos aspirar a una existencia lo más indolora posible.
En el Evangelio y las Cartas de Juan existen dos acepciones de la palabra “mundo”. La primera, positiva: “Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo…” (Un 13, 16); y la segunda, de connotación más bien peyorativa: el cristiano debe superar al mundo y relativizarlo (1 Jn 5, 4). El mundo es la condición humana y su escenario cósmico: en ese sentido, Dios lo ama de manera insondablemente radical. Y el mundo es, también, el conjunto de estructuras, actitudes, mentalidades y comportamientos que se opone a la dinámica del Reino de Dios. Constituye, lo que el teólogo Jon Sobrino llama, “El Anti-Reino”.
Se me ocurre, bajo la luz terrible que proyectan las obras de Lucrecio, Gracian y Schopenhauer, que forma parte de ese conjunto confrontado a la buena noticia, la noticia alborozada que es el Reino de Dios, la mentalidad para la cual la esperanza es, como lo era para los griegos, el último de los males, la ceguera culpable enfrentada a la voluntad de lucidez, la más temible de las ingenuidades. La fe cristiana está connaturalmente convocada a vencer el peso inercial de las cosmovisiones que se niegan a sí mismas la opción de la esperanza. “Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe”
(1 Jn 2, 15). Se trata de la fe que apuesta por desbloquear el “impasse” cognoscitivo, implicado en la visión que postula el “eterno retorno de lo mismo”, que rechaza la posibilidad de la novedad, incluso, como la defiende la fe bíblica, la posibilidad de la novedad absoluta (absoluta porque Dios mismo se involucra en ella).
En medio del horror de la historia, atreverse a apostar por la infancia espiritual de la esperanza -la “petite esperance” la llamaba Peguy, subrayando su mínima estatura al lado del espanto ontológico e histórico- nos hace recuperar una inocencia perdida: a través de ella nuestra lucidez astuta, nuestro viejo y sagaz escepticismo, se atreven, una y otra vez, a esperar. Porque se nutre, con la pasión y el llanto acumulado que materializan y corporifica, el hambre y la sed de justicia. Y es que esta es la irrevocable promesa: “Dichosos lo que tienen hambre y sed de justicia pues serán saciados” (Mt 5, 23).
La pandemia implica una lección moral. O aceptamos y asumimos la interpelación que nos hace, o el regreso a la normalidad, si ello fuera en verdad posible, será un retorno suicida y asesino a una “normalidad” enferma.
Toda la revelación de Dios consiste en una especie de lucha con el hombre para que este lo acepte allí donde el Absoluto quiere manifestarse: en lo socialmente último y entre los últimos. La moral y la axiología propuestas por el Jesús evangélico no son aristocráticas (los “nobles” separados de la gente común), ni elitistas (para los selectos, sabios e inteligentes). Jesús, de hecho, con su palabra y su acción, se volvió hacia los débiles, los enfermos, los marginados y abandonados, los usual y convencionalmente menospreciados (empezando por los inválidos, las mujeres y los niños, que eran infraestimados en el Israel de su tiempo). Sus seguidores principales pertenecieron a la gran masa de los “pequeños” y los “simples”, los incultos, los ignorantes, los atrasados culturalmente, los que, ayunos de formación religiosa e incapaces de un comportamiento moral, estaban en el lado opuesto de los aventajados, los eruditos y los sabios. Se trata de los que son realmente pobres, los que lloran y pasan hambre, los que existencialmente se quedan cortos, los que están al margen, los retrasados, los oprimidos de este mundo.
En definitiva, aquellos que un fariseo sintetiza de manera lapidaria: “la plebe maldita que no conoce la Ley” (Jn 4, 7). Y, también, los moralmente tenidos por incorrectos y de conducta impropia, los desviados desde el punto de vista religioso y ético. El gran interlocutor de Jesús fue el “ochlos”, el bajo pueblo, la “gentuza”, por la cual él optó en una elección consciente, compasiva y misericordiosa, porque los “nadies” son las víctimas de una organización específica de la sociedad que los segrega y oprime, excluyéndolos.
Nietzsche no le perdonó a Cristo esta reivindicación flagrante de lo plebeyo. Pero no hay otra manera de aceptar y asumir el cristianismo. La pandemia nos ha mostrado nuestra propia vulnerabilidad, nuestra labilidad constitutiva, la nuestra y la de nuestros seres queridos. Pero si somos seguidores de Jesús nuestra opción preferencial, incluso afectiva, debe ser por los contagiados, los pobres que, hacinados en los barrios y en los sectores populares, no pueden permitirse el “distanciamiento social”, los 265 millones de personas que se calcula vivirán en los próximos meses dentro de condiciones extremas de miseria a causa de las consecuencias económicas suscitadas por el virus, los afro descendientes, los indígenas, los emigrantes y desplazados, los ancianos (20.000 ancianos han fallecido solamente en España abandonados a su suerte y sin atención hospitalaria), los presos…
En Venezuela, el 87,7% de la población malvive en situación de pobreza y el 61,2% lo hace en franca miseria. Es una perogrullada afirmar que, en tal contexto, con los servicios públicos dramáticamente colapsados y con una infraestructura hospitalaria y, en general, sanitaria, verdaderamente crítica y deplorable, los efectos letales de la pandemia no hacen sino acrecentarse y agravarse.
Y el pronóstico para el futuro cercano es desolador: sabemos que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, apoyándose en una muy sólida argumentación científica, vaticina que los casos de contagio a partir de julio de este año ascenderán a 4.000 cada día. Los infectados, las víctimas de la enfermedad y sus terribles secuelas económicas, los sectores de la población más necesitados y vulnerables, que son los mayoritarios, los corporal y socialmente débiles, configuran nada menos que la presencia del dolor de Dios en nuestro mundo y en nuestra historia: “Cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños conmigo lo hicieron” (Mt 25, 30). Si el Reino de Dios no es para “selectos”, sus destinatarios por antonomasia constituyen una interpelación, cuya sombra se proyecta sobre nuestra conciencia.