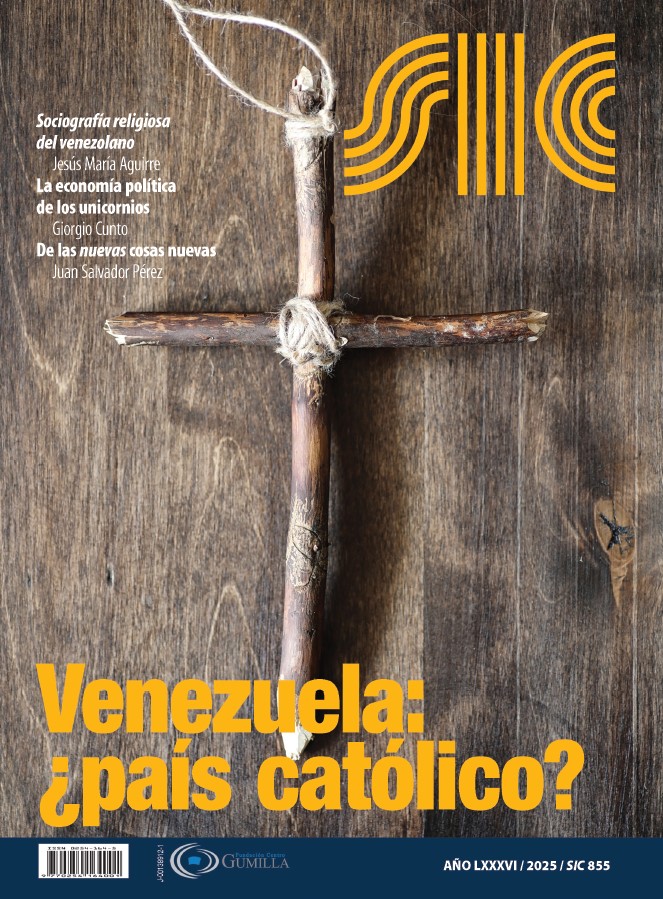El miércoles 20 de agosto de 2025, lo que debió ser una fiesta deportiva para los seguidores de los clubes de Fútbol Independiente (Argentina) y Universidad de Chile, quedó marcado como un horroroso y triste momento de odio y barbarie. Ese día, una gran cantidad de asistentes chilenos al partido en el estadio de Independiente, sufrieron la agresión criminal incontrolada de la barra brava del club local. Golpes con fierros, patadas, puños, apuñalamientos, todo en grupos contra individuos sin posibilidad de ninguna defensa, mostraron lo más vil del ser humano. Un acto de tortura colectiva de personas que seguramente luego llegaron a sus casas, se durmieron como si nada hubiera pasado y al día siguiente tomaron desayuno tranquilos, besaron a sus hijos o parejas y se fueron a sus labores diarias. Actos de maldad pura realizados por personas comunes que cualquiera puede encontrar cruzando las calles de nuestros barrios.
Este acto de barbarie me recordó la documentada reflexión que hizo la filósofa Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén (1963), sobre actos de crueldad, realizados por personas comunes y corrientes en la Alemania nazi. La violencia del miércoles en el estadio es un claro ejemplo de cómo personas normales, en contextos de masa, identidad grupal y obediencia, pueden ejercer crueldad. No es tan distinta de lo que Arendt describía como “la banalidad del mal”, esto es, la falta de pensamiento crítico y la renuncia a la responsabilidad individual. Algunos podrán esgrimir que quienes golpearon al público visitante eran delincuentes mafiosos de la barra brava local. Posiblemente más de alguno venía maleado de antes, pero estoy seguro que la mayoría eran muchachos normales apasionados por su equipo de fútbol y comprometidos con su grupo de amigos, que se dejaron llevar por la adrenalina del momento y la posición favorable de ser mayoría.
Si alguno cree que los integrantes de las barras bravas son gente que no tiene luces ni decencia, volvamos la mirada a la experiencia. Y dejemos de lado a los buenos vecinos y padres de familia que fueron los empleados públicos del régimen nazi.
En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo llevó a cabo uno de los experimentos más famosos —y polémicos— de la psicología social, el Experimento de la cárcel de Stanford. Reclutó a 24 estudiantes universitarios, chicos normales y sin antecedentes de violencia, y los dividió al azar en dos grupos: “guardianes” y “prisioneros”. El sótano de la facultad se transformó en una cárcel improvisada, con barrotes, uniformes y reglas, y todos se metieron de lleno en sus papeles.
Lo que pasó después sorprendió a todos. En apenas unos días, los estudiantes que hacían de guardianes comenzaron a abusar de su poder: humillaban a los “prisioneros”, les imponían castigos arbitrarios y los sometían a tratos degradantes. Por su parte, los “prisioneros” empezaron a mostrar signos de estrés, sumisión y desesperación. La dinámica se descontroló tan rápido que el experimento, previsto para durar dos semanas, tuvo que cancelarse en solo seis días.
La conclusión es inquietante: personas comunes y corrientes pueden volverse crueles si el contexto y el rol social lo permiten. Y eso pasó en el estadio de Independiente.
La existencia de la violencia en la vida individual y colectiva de las personas es un hecho evidente. A distintos niveles y en distintas magnitudes somos a veces víctimas de la violencia o autores de ellas. La historia de la humanidad nos ha enseñado que es un mal que debemos repeler. ¿Pero cómo repeler lo que parece ser tan propio de nuestra condición humana? La respuesta es más fácil a nivel individual, porque el conocimiento que se puede lograr de las condiciones de cada uno es mucho más claro, así como el camino de transformación más cuidado. Lo difícil es el nivel colectivo, y en esto quiero ahondar.
En primer lugar relevaría la educación. No exclusivamente aquella formal y de información que recibimos en colegios y universidades, sino la basada en valores y vinculaciones de afecto humano. La que forma en el respeto y la compasión y en el valor del perdón. Esta es escasa en los países, porque pocas personas la pueden impartir. Sin embargo existe: el profesor que cree en valor de sus alumnos, especialmente de los más desorientados y conflictivos; los diferentes profesionales de trato directo con personas, comprometidos con su vocación social; los pastores en diferentes tradiciones de fe, que cuidan con real compromiso a sus hermanos; los líderes sociales y políticos que creen en la dignidad del ser humano y trabajan para que brille; y los padres que cuidan y disciplinan a sus hijos en amor. Y hay más.
Luego volvería los ojos al precioso valor de la ley. La ley es el pacto que nos permite convivir en paz y resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. Cuando las reglas son claras y justas, la sociedad sabe a qué atenerse, y cada persona entiende que sus derechos están protegidos en la medida en que también respeta los derechos de los demás. En ese sentido, el cumplimiento de la ley no es una imposición externa, sino una garantía de seguridad y de confianza mutua, un recordatorio de que todos estamos sujetos a los mismos límites. Cuando el cumplimiento de la ley falla por aquellos llamados a hacerla cumplir, como jueces y policías, nuestro espíritu social se cae a pedazos, y los individuos se tientan con la barbarie. Si no hay ley social, hay ley del más fuerte, y la historia nos ha demostrado los horrores cometidos por los fuertes.
Y en tercer lugar, está el valor de las metas comunes. Cuando las personas sienten que trabajan juntas hacia un objetivo mayor —sea mejorar el barrio, apoyar a los jóvenes, o lograr un juego deportivo limpio— se debilita la lógica del enfrentamiento y se fortalece la cooperación. La pertenencia deja de estar definida por “contra quién peleo” y pasa a basarse en “con quién construyo”. Las metas compartidas generan sentido de propósito, lo que disminuye la frustración y el vacío que muchas veces alimentan la violencia. En lugar de canalizar la energía hacia la agresión o el conflicto, los individuos encuentran reconocimiento y dignidad en contribuir a algo que beneficia a todos. De este modo, la idea de enemigo se diluye, y se reemplaza por la convicción de que el bienestar propio está íntimamente ligado al bienestar común.
Entonces lo acontecido en el estadio de Independiente fue la expresión natural de un mal que vienen incubando nuestros países hace años: la escasez de educación; de observancia de la ley; y, la falta de metas comunes.
No creo que podamos eliminar el mal de nuestra condición humana. Pero eso no significa que no podamos controlarlo, limitando sus capacidades. El punto de partida, sin embargo, es creer honestamente que podemos y queremos dar esa batalla, que algunos han llamado “civilizadora” y que yo denomino “liberadora”.
Bruno Aguirre
Lee también: Escuchar para dialogar y superar la crisis