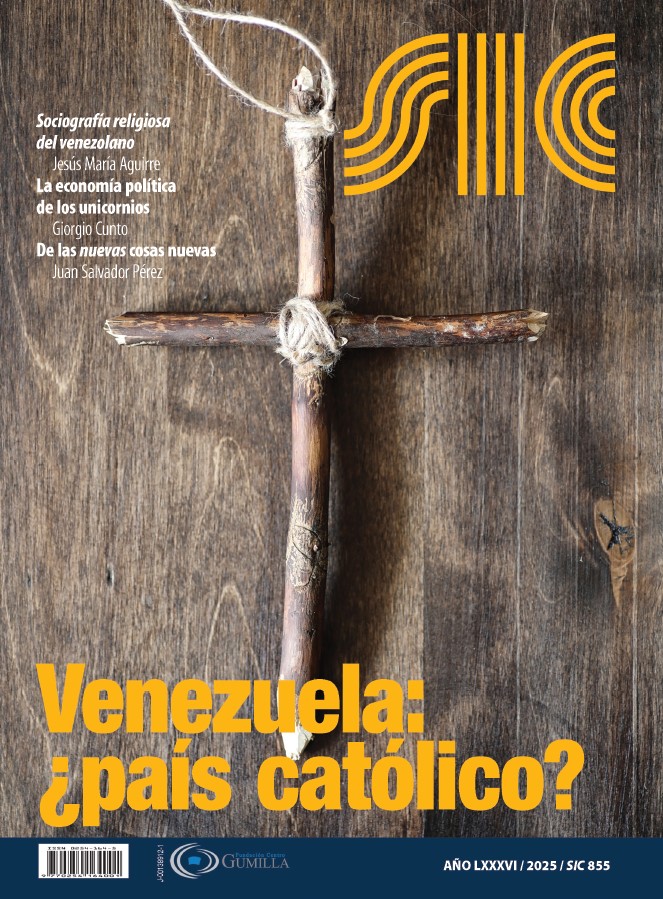En el reciente estudio realizado por el Centro Gumilla titulado Sociografía religiosa: la religiosidad de los venezolanos, los resultados arrojan que la religión mayoritaria en el país es el catolicismo: seis de cada diez venezolanos se confiesan católicos.
Resulta bastante sencillo, casi un lugar común, decir que Venezuela se ha considerado desde siempre un país católico. Como todos sabemos, de los mismos barcos de los conquistadores descendieron también los frailes y monjes con la cruz como estandarte y la misión de evangelizar.
Desde muy temprano se comienza a organizar formal y jerárquicamente la Iglesia en el territorio de Venezuela. La presencia del episcopado se remonta al siglo XVI, con la primera diócesis de Venezuela en Coro, de fecha 21 de marzo de 1531, trasladada después a Caracas (7 de marzo de 1638).
Visto así, tanto por la histórica presencia como por el número de fieles, podríamos concluir que Venezuela es un país católico.
Pero ¿realmente lo somos? Más allá de lo nominal ¿qué significa eso? ¿Son nuestras raíces católicas una consecuencia histórica del descubrimiento, la conquista y la colonia proyectada en el devenir de los años y la tradición, o verdaderamente atiende a un convencimiento profundo y práctico del mensaje de Cristo en la vida diaria de todos nosotros?
Las religiones –nos dice Xavier Zubiri– son la plasmación ulterior de la religación, y la historia de las religiones, el enriquecimiento progresivo del poder de lo real o deidad, que es manifestación de la realidad de Dios oculta en el fondo de toda realidad.
Nos dice el estudio del Centro Gumilla que en Venezuela la Iglesia católica goza de una reputación favorable como institución, y ello se debe a diversas razones: el trabajo llevado a cabo por Caritas en todo el territorio, el acompañamiento del episcopado, el compromiso social de los párrocos y demás organizaciones y órdenes eclesiales, la presencia de la Iglesia en la calle: todo esto da base sólida para este reconocimiento.
Tenemos en Venezuela una Iglesia católica con raíces históricas desde el siglo XV pero que hoy posee una presencia institucional, respeto y reconocimiento que se lo ha ganado a pulso, sudor y lágrimas en el acompañamiento de la gente que más sufre en el país.
Sin duda es una institución en términos culturales. Pero también la Iglesia católica somos todos los fieles que la conforman. Hablar de la Iglesia católica supone hablar de la estructura jerárquica, de obispos, curas, parroquias… y al mismo tiempo implica hablar de todos nosotros que nos llamamos católicos de a pie.
La religión no se trata de un tema de proselitismo, de formas y tradiciones, de estampitas en las carteras, ni tampoco de ver quién tiene la lista más larga de feligreses; esas son obsesiones vanidosas, anacrónicas y concepciones equivocadas.
Que seamos el 60 % de la población, significa –o al menos debería significar– que los valores y la conducta cristiana sean evidentes en la calle, en la casa, en el trato ante los otros.
Significa que somos un país que cree en Dios, que cree en el mensaje de Jesús como camino trascendente y que cree en el amor fraterno de todos los hombres y mujeres como única vía de construcción del Reino.
Si esto es así, pues podemos decir que somos un país católico, con toda certeza. Ahora bien, ¿es esto así?
Notas:
INFANTE GÓMEZ, Juan Carlos (2018): Sobre la religión de Xavier Zubiri. Universidad Complutense de Madrid.