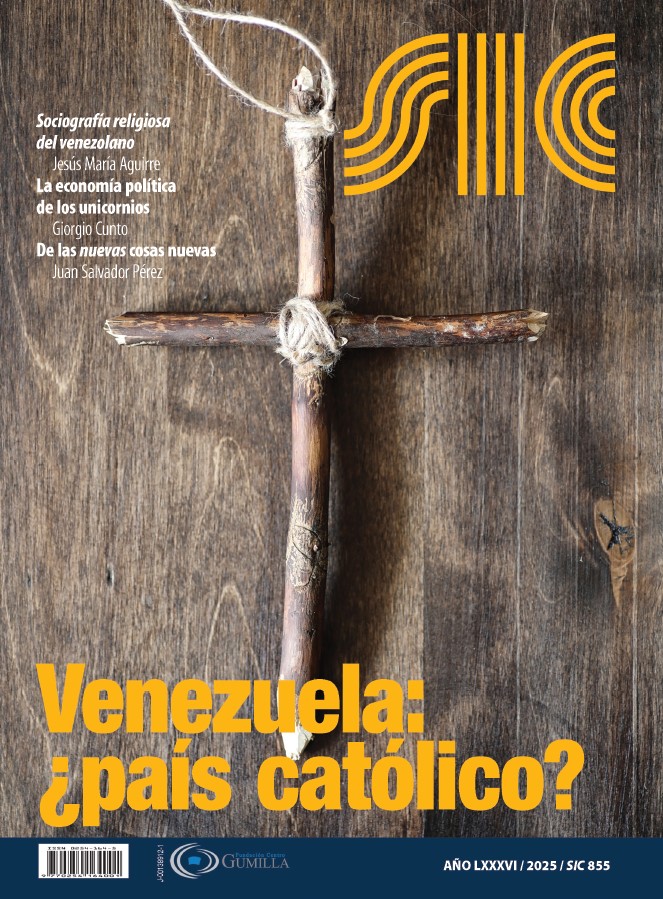El Pueblo de Dios como sujeto comunitario e histórico
A lo largo del primer periodo del Concilio se fue generando la conciencia de que el esquema sobre la Iglesia tendría que ocupar un lugar central. El obispo Huyghe, en su intervención del 3 de diciembre de 1962, sostuvo que el mundo le preguntaba así a la Iglesia: “¿Qué dices de ti misma?”. Una de las intervenciones más decisivas para tomar conciencia del giro eclesiológico conciliar que se necesitaba fue la de Mons. De Smedt, para quien se debía superar el triunfalismo, el clericalismo y el legalismo. Sobre esto señala que “… la Iglesia se presenta en la vida común como si fuera una cadena de triunfos de los miembros de la Iglesia Militante … este estilo es poco conforme con la realidad, con la situación real del pueblo de Dios”[1]. Por ello advierte: “… debemos tener cuidado al hablar sobre la Iglesia para no caer en un cierto jerarquismo, clericalismo, y obispolatría o papolatría. Lo que viene primero es el Pueblo de Dios”[2]. Algunos comentaristas del Concilio Vaticano II han recordado que, “… según G. Philips, uno de sus intérpretes más cualificados, la noción Pueblo de Dios no debía ser entendida como una semejanza o comparación de la Iglesia, porque designa su misma esencia: la Iglesia es el pueblo de Dios”[3].
El cardenal Suenens explicó el nuevo plano arquitectónico del esquema De Ecclesia reordenando la secuencia de los capítulos de la futura constitución y colocando uno sobre el Pueblo de Dios (De Populo Dei) antes de los otros dedicados a la jerarquía y a los demás sujetos eclesiales (laicado, vida religiosa). La secuencia expresaba, en particular, que el episcopado, el laicado y la vida religiosa formaban todos, por igual, parte del pueblo de Dios, participando de la radical igualdad que brota del bautismo. En los debates destaca que “… los pastores y los fieles pertenecen a un solo Pueblo” y este concepto siempre debe ser considerado como una “totalidad” en la que cada fiel aporta lo suyo al otro. Luego del Concilio, el mismo cardenal Suenens sostuvo que:
[…] si se nos preguntara cuál consideramos que es la semilla de vida derivada del concilio más fecunda en consecuencias pastorales, responderíamos sin dudarlo: es el redescubrimiento del pueblo de Dios como totalidad, como una única realidad; y luego, a modo de consecuencia, la corresponsabilidad que ello implica para cada miembro de la Iglesia[4].
A la base de esta eclesiología, está la emergencia de una hermenéutica que partía de concebir a la Iglesia como un conjunto orgánico, es decir, que, esa totalidad que es el Pueblo de Dios, carecería de sentido y no existiría sin la interacción necesaria y recíproca de cada fiel respecto de los otros para el funcionamiento del conjunto, porque, es, esa misma interacción permanente, la que va vinculándolos entre sí de modo orgánico y co-constituyéndonos en pueblo de Dios, incluido ahí el colegio episcopal y el obispo de Roma. Lo que estaba aconteciendo era una reconfiguración de las identidades y los modos relacionales de todos los sujetos eclesiales y su respectivo reposicionamiento al interior del único Pueblo de Dios con relación a la participación corresponsable de todos en la vida y misión de la Iglesia.
Esta conciencia aparece y se va madurando a lo largo del proceso sinodal 2021-2024. El Documento Preparatorio con el que se inicia el Sínodo de la sinodalidad describe “la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios” (DP 1). Esto mismo aparece a lo largo de los distintos documentos que son fruto de las diversas fases del Sínodo. El Instrumentum Laboris para la segunda sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos afirma que “pertenecer a la Iglesia significa formar parte del único Pueblo de Dios” (IL 2024, Introducción). El Documento Final del Sínodo profundiza esto aún más y, al definir a la Iglesia como Pueblo de Dios, precisa que “ese Pueblo no es nunca la mera suma de los bautizados, sino el sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y de la misión” (DF 17). Hoy somos testigos de la maduración de esta eclesiología conciliar, mientras avanzamos hacia una “ulterior recepción” de la etapa inaugurada por Francisco en 2013.
La Iglesia Pueblo de Dios en el marco de “una ulterior recepción del Concilio”
La recepción posconciliar de la categoría Pueblo de Dios no puede comprenderse sin la interrupción que se produce a partir de la década de los ochenta durante la segunda y la tercera fase en la recepción conciliar –Juan Pablo II y Benedicto XVI. En el llamado Informe sobre la fe, publicado en 1985, Ratzinger consideró que la categoría Pueblo de Dios podría llevar a la Iglesia a “retroceder en lugar de avanzar” reduciéndola a una dimensión “sociológica y política” de corte colectivista. El Sínodo extraordinario de 1985 partió de esa perspectiva y privilegió la categoría communio hierarchica –capítulo III de Lumen gentium– para interpretar la eclesiología conciliar. También la carta Communionis notio, de 1992, da un giro a la hermenéutica de las Iglesias locales expuesta en LG 23 y sostuvo que “… la Iglesia universal […] no es el resultado de la comunión de las Iglesias, sino que, en su misterio esencial, es una realidad ontológica y temporalmente anterior a cada Iglesia particular”.
Será con el pontificado de Francisco que la categoría de Pueblo de Dios reaparecerá y recobrará relevancia, recuperando la centralidad que ocupa el capítulo II de Lumen gentium en la definición de lo que es ser y hacer Iglesia como sujeto comunitario e histórico, lo cual ha permitido que el proceso sinodal actual desarrolle y madure esta eclesiología conciliar. Así lo reconoce el Documento Final de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos:
[…] el proceso sinodal nos ha hecho experimentar el ‘sabor espiritual’ (EG 268) de ser Pueblo de Dios, reunido de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones, viviendo en contextos y culturas diferentes. Ese Pueblo, no es nunca la mera suma de los bautizados, sino el sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y de la misión. (DF 17. También cf. 88).
A la luz de la sinodalidad, la nueva fase conciliar iniciada en el 2013 ha alcanzado un nuevo momento cualitativo que no solo recupera esta senda conciliar y la profundiza, sino que la madura y da un paso más. El Informe de Síntesis de la primera sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos de octubre de 2023 habla de “una ulterior recepción del Concilio” (Informe de Síntesis, Introducción). Podemos afirmar que el proceso sinodal ha facilitado la maduración de la hermenéutica conciliar para comprender de manera orgánica la identidad, las relaciones y los lugares que ocupan los sujetos eclesiales en el marco integral de la totalidad de los christifideles[5]. El Documento Final, partiendo de la identidad bautismal común, entiende la reconfiguración de los distintos sujetos eclesiales a partir de una “conversión relacional” (DF 50) “en el entrelazamiento de vocaciones, carismas y ministerios” (DF 154). Por ello, se “… sitúa en este marco de referencia eclesiológica el compromiso de promover la participación sobre la base de la corresponsabilidad diferenciada” (DF 89). El Documento Final desarrolla esta lógica tomando como base lo que es común a todos los fieles: “… las diferentes vocaciones eclesiales son, de hecho, expresiones múltiples y articuladas de la única llamada bautismal a la santidad y a la misión” (DF 57).
El Documento Final ofrece una novedad significativa con relación a dos aspectos de Lumen gentium: la secuencia de los capítulos y el orden en que aparecen los sujetos eclesiales. En Lumen gentium, la secuencia de los capítulos sobre los sujetos eclesiales es: capítulo II (todos), capítulo III (jerarquía), capítulo IV (laicos) y capítulo VI (religiosos). Además, dentro del capítulo V, que aborda la “universal vocación a la santidad en la Iglesia”, encontramos: todos los fieles (LG 40-41), obispos (LG 41), presbíteros (LG 41), diáconos (LG 41), esposos (LG 41), oprimidos por la pobreza e injusticia (LG 41), laicado en general (LG 41) y consagrados (LG 42). En ambas secuencias, la jerarquía se ubica después de la totalidad de los fieles, pero se mantiene en primer lugar dentro del orden de los sujetos eclesiales que le siguen.
En contraste, el Documento Final realiza un cambio significativo, comenzando con la dignidad bautismal de “todos” y avanzando hacia sujetos sociales, y no solo eclesiales, específicos en el siguiente orden: “mujeres” (DF 60), “niños” (DF 61), “jóvenes” (DF 62), “personas con discapacidades” (DF 63), “esposos” (DF 64), “vida consagrada” (DF 65), “laicos” (DF 66) y, luego aparece la jerarquía, en esta secuencia: “episcopado, presbiterado y diaconado” (DF 68). Este reordenamiento de la secuencia de los sujetos eclesiales permite vislumbrar, aunque de manera inicial y emergente, que “… la sinodalidad nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico” (Francisco, Discurso para la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de 2015), rearticulando la relación entre “todos, algunos y uno”.
La Asamblea como sujeto de un proceso que rearticula el “todos, algunos y uno”
En esta “ulterior recepción del Concilio”, se avanza un paso más en la definición de la Iglesia como Pueblo de Dios, al afirmar que es también constitutivamente sinodal. Esta afirmación ha sido votada y aprobada por los miembros de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos: “… con este documento, la Asamblea reconoce y testimonia que la sinodalidad, dimensión constitutiva de la Iglesia, ya forma parte de la experiencia de muchas de nuestras comunidades. Al mismo tiempo, sugiere caminos a seguir, prácticas a implementar, horizontes a explorar” (DF 12). Dos elementos novedosos dotan de autoridad esta afirmación. Primero, es hecha por la Asamblea en su totalidad como sujeto de todo el proceso sinodal que articula a todos, algunos y uno. Segundo, el Papa, como miembro de la Asamblea, asume el Documento Final como parte de su magisterio ordinario. Así lo expresó en su Nota adjunta:
[…] el Documento Final participa del Magisterio ordinario del Sucesor de Pedro (cf. EC 18 § 1; CCC 892) y como tal pido que se acepte. Representa una forma de ejercer la enseñanza auténtica del Obispo de Roma que tiene algunos rasgos nuevos, pero que en realidad corresponde a lo que tuve la oportunidad de precisar el 17 de octubre de 2015, cuando afirmé que la sinodalidad es el marco interpretativo adecuado para comprender el ministerio jerárquico[6].
Las implicaciones para la renovación y reforma de la figura y el proceder eclesial se hacen evidentes en la definición de la Iglesia ofrecida por la Asamblea, al afirmar que “… la sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar (modus vivendi et operandi) de la Iglesia Pueblo de Dios” (DF 31). Al decir que la Iglesia es constitutivamente sinodal y ubicar esta definición “en el contexto de la eclesiología del Pueblo de Dios” (DF 31), no se está delimitando a una parte de la Iglesia ni refiriéndose únicamente a ciertos sujetos eclesiales. La Asamblea sostiene que:
[…] a lo largo del proceso sinodal, ha madurado una convergencia sobre el significado de la sinodalidad que subyace en este Documento: la sinodalidad es el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el Reino de Dios, en unión con toda la humanidad; orientada a la misión, implica reunirse en asamblea en los diferentes niveles de la vida eclesial, la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, llegar a un consenso como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu, y la toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. En esta línea entendemos mejor lo que significa que la sinodalidad sea una dimensión constitutiva de la Iglesia (CTI, n. 1). En términos simples y sintéticos, podemos decir que la sinodalidad es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer a la Iglesia más participativa y misionera, es decir, para hacerla más capaz de caminar con cada hombre y mujer irradiando la luz de Cristo (DF 28).
Se trata de un replanteamiento profundo de las identidades y relaciones entre todos los sujetos eclesiales –todos, algunos, uno–, así como del modo de ser y proceder de todos los christifideles en su condición de Pueblo de Dios. Esta reconfiguración exige que la sinodalidad adquiera una expresión estructural y organizativa, como lo ejemplifica la Institución del Sínodo de los Obispos (DF 136), reformada por Francisco en la Constitución Apostólica Episcopalis Communio. Todo esto implicará la necesidad de superar modelos eclesiales basados en dinámicas comunicativas unidireccionales, de arriba hacia abajo, que han reflejado tradicionalmente un ejercicio monárquico de la autoridad. En su lugar, hay que avanzar hacia un modelo de Iglesia constitutivamente sinodal, que fomente e institucionalice:
[…] dinámicas de comunicación multidireccionales, en red, capaces —en diálogo— de crear espacios para una historia eclesial, en la que se es a la vez protagonista y corresponsable, todo ello a partir del bautismo que nos convierte en ciudadanos de pleno derecho de la Iglesia[7].
La sinodalidad de todo el Pueblo de Dios a la luz del sensus fidei fidelium
El aporte de la pneumatología, o de una eclesiología en clave pneumatológica, ha sido fundamental para la rearticulación de la relación entre “todos, algunos y uno” en la construcción de una Iglesia sinodal. El Espíritu constituye la fibra vital que genera y anima las relaciones y las dinámicas comunicativas de los procesos sinodales, al promover la participación de todos los fieles en la vida y misión de la Iglesia mediante el ejercicio de la corresponsabilidad diferenciada. Rearticulando, así, el todos (fieles), algunos (obispos) y uno (Papa) en un gran nosotros eclesial.
Aunque hoy se recupera con mayor énfasis, el desarrollo de esta conciencia no es nueva. Se aprecia en los padres conciliares durante el proceso de redacción de Lumen gentium 12, precisando que el sensus fidei no es el mero ejercicio de una operación de la inteligencia de la fe, sino una dinámica comunicativa que se activa comunitariamente en la participación e interacción de todos los sujetos eclesiales entre sí. El Espíritu se manifiesta cuando la totalidad de los fieles participan e interactúan, y no solo algunos. De hecho, LG 12 sostiene que el Espíritu no hace distinción alguna para manifestarse y, además, que se muestra a través de muchas mediaciones y no solo la ministerial y la sacramental. Así lo expresaron los padres conciliares:
[…] el mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige el Pueblo de Dios mediante los sacramentos y los ministerios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere (1 Co 12,11) sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia (LG 12).
Esta dimensión carismática –y no solo ministerial– de la Iglesia es recepcionada y profundizada en el Documento Final al sostener que:
[…] la variedad de carismas, que tiene su origen en la libertad del Espíritu Santo, tiene como finalidad la unidad del cuerpo eclesial de Cristo (cf. LG 32) y la misión en los diversos lugares y culturas (cf. LG 12) […]. Están llamados a contribuir tanto a la vida de la comunidad cristiana, como al desarrollo de la sociedad en sus múltiples dimensiones (DF 57).
Esta ha sido la experiencia vivida a lo largo del proceso sinodal. En la primera fase de consulta del Sínodo, muchas personas manifestaron que habían accedido al “… tesoro teológico contenido en el relato de una experiencia: la de haber escuchado la voz del Espíritu por parte del Pueblo de Dios, permitiendo que surja su sensus fidei” (DEC 8). El Documento Final de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos reconoce, explícitamente, que todo “… el camino ha estado marcado en cada etapa por la sabiduría del ‘sentido de la fe’ del Pueblo de Dios” (DF 3). Así, el Pueblo de Dios, sujeto comunitario e histórico, tiene autoridad teológica y, por medio del sensus fidei fidelium, pasa a ser fuente y mediación de la revelación por la experiencia y el conocimiento connaturales en cada lugar, ofreciendo así una maduración continua en la comprensión de la revelación. Aún más, podemos afirmar que, en virtud de su autoridad, el Pueblo de Dios –todos– reunido en Asamblea colabora en la “… profundización de la doctrina cristiana, la reforma de las estructuras eclesiásticas y la promoción de la actividad pastoral en todo el mundo” (Episcopalis Communio 1).
En esta nueva etapa de la recepción del Concilio, la experiencia ha permitido que emerja con mayor claridad la conciencia de que “… el sensus fidelium postula un nuevo concepto de Iglesia: la Iglesia es todo el pueblo de Dios, pastores y fieles. El interés no es tanto qué o cómo se conoce, sino quién conoce. El quién se convierte entonces en todo el cuerpo eclesial, hecho partícipe de la tria munera Christi“[8]. El quién son la totalidad de los fieles que, a través del sensus fidei, se co-constituyen en Pueblo de Dios como sujeto comunitario e histórico y, así, pasan a ser una mediación para saber lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Esta figura emergente de una Iglesia constitutivamente sinodal evidencia, a lo largo del proceso sinodal, una maduración en la hermenéutica, tanto en la secuencia de los capítulos de Lumen gentium como en el orden en que se presentan los sujetos eclesiales.
Conclusión abierta
¿Estamos presenciando la emergencia de una nueva hermenéutica en la eclesiología posconciliar? De ser así, ¿qué consecuencias podría traer para imaginar y construir una Iglesia constitutivamente sinodal? Lo expuesto brevemente hasta ahora permite afirmar que está emergiendo la conciencia de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia, en la que “… la sinodalidad no es simplemente el redescubrimiento de prácticas; más bien, es el redescubrimiento de una figura de Iglesia que reconoce y confiesa la acción del Espíritu que crea la concordia“[9]. Estamos ante la emergencia –aun cuando no exista la plena conciencia de su naturaleza y de lo que implica para futuros desarrollos eclesiales– de una Iglesia, Pueblo de Dios que, en cuanto sujeto comunitario e histórico, es constitutivamente sinodal.
*Rafael Luciani. Laico venezolano, Doctor en Teología. Profesor de Eclesiología, Teología Latinoamericana y Concilio Vaticano II. Sirve como Perito del Celam, miembro del Equipo Teológico Asesor de la Presidencia de la CLAR, co-coordinador del proyecto intercontinental Peter and Paul y Perito de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad.
Nota:
La versión original de este artículo se publicó en la revista CHRISTUS quien otorga derechos de reproducción.
Notas
1 Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, 32 tomi, Città del Vaticano 1970-99, I/IV, 142.
2 Ibid. P. 143.
3 BUENO de la Fuente, Eloy (1997): “La búsqueda de la figura de la Iglesia como lógica interna de la eclesiología posconciliar”. En: Revista Española de Teología 57. P. 248.
4 SUENENS, Léon-Joseph Card. (1969): La corresponsabilidad en la Iglesia hoy. Bilbao: Desclée de Brouwer. P. 27.
5 Cf. LUCIANI, Rafael (2024): “La reconfiguración de las identidades y las relaciones de los sujetos eclesiales en una Iglesia Pueblo de Dios“. En: Revista Teologia 143. Pp. 39-75.
6 Francisco. Nota di accompagnamento del Documento finale della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi(25.11.2024) https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/11/25/0934/01866.html
7 LUCIANI, Rafael y NOCETI, Serena (2024): En camino hacia una Iglesia constitutivamente sinodal. Argentina-Colombia: Edic. Claretiana y Celam. P. 25.
8 BORGNA, Luca (2022): Sensus fidei. Rilevanza canonico-istituzionale del sacerdozio comune. Venezia: Marcianum Press. P. 149.
9 CANOBBIO, Giacomo (2023): Un nuovo volto della Chiesa? Teologia del Sinodo. Brescia: Morcelliana. P. 172.
Leer también: Jóvenes: unos aliados para apoyar