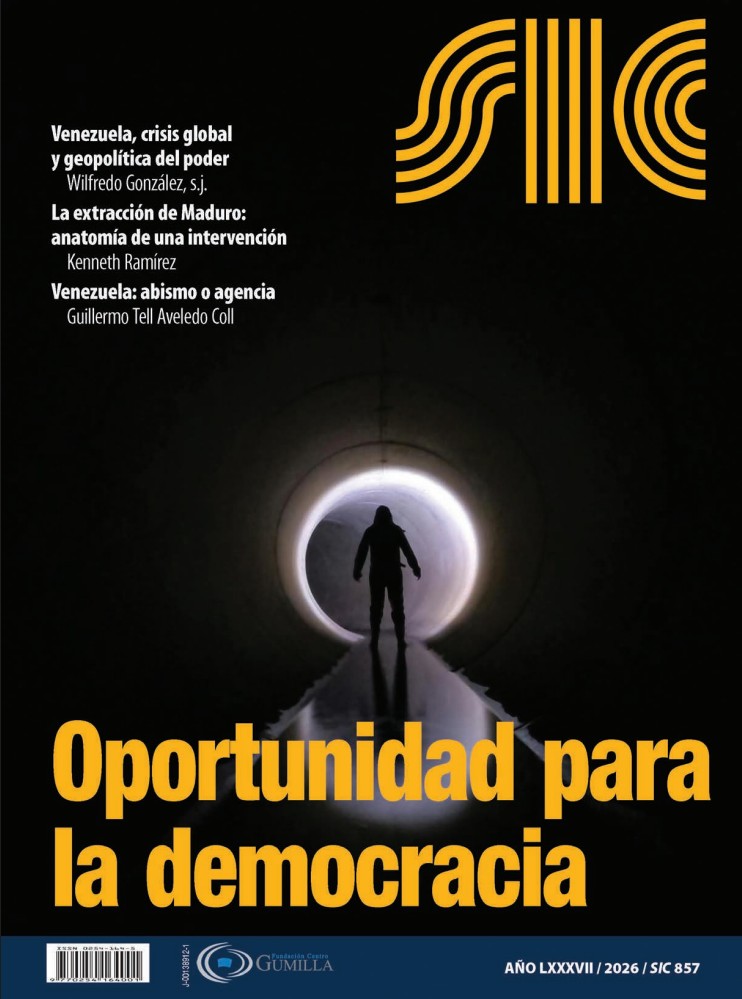“El hombre de ahora no es como Dios deseaba. Ha caído en desgracia a través del pecado”.
Wilhelm Kleinsorge
“Descansad en paz, pues no se repetirá el error”
Inscripción en el cenotafio del monumento a las víctimas de Hiroshima
Todavía recuerdo con nostalgia, al cabo de los años, la tarde que pasé en el paseo marítimo de Nagasaki. Después de haber recorrido las calles de la ciudad, húmedas, pulcras y desoladas por ser festivo, nos dirigimos allí a descansar. El sol tibio del otoño se ponía lentamente entre los árboles dorados, mientras la gente se solazaba sobre un césped inmaculado gozando de la fresca brisa marina: parejas con niños jugando, jóvenes en bicicleta o sencillamente tumbados sobre la hierba verde, ancianos de un aspecto envidiable dando un paseo vespertino, gente de todo tipo disfrutando de la vida. Era un cuadro tan perfecto que invitaba a la gratitud y a la contemplación: no hubiera querido estar en otro sitio en ese momento. Parecía el lugar más feliz y apacible del mundo. Y acaso lo fuera en aquel instante. Pero no siempre fue así. No demasiadas décadas atrás, un cálido verano de 1945, ese idílico paraje, rebosante de vida y calma, fue un amasijo de fuego, escombros y ceniza, probablemente el lugar más desolado y triste del planeta.
Hacia finales de 1945 y comienzos de 1946, poco después de aquel fatídico agosto de 1945, hace ahora ochenta años, en que fueron lanzadas las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, John Hersey, corresponsal de guerra de las revistas Time y Life, que había descrito con lujo de detalles la cruenta batalla de Guadalcanal -en la que tuvo que desempeñarse como camillero dada la abundancia de heridos y la escasez de personal- y el desembarco aliado en las costas de Sicilia -sobreviviendo milagrosamente a cuatro accidentes de avión-, en sendas novelas publicadas en 1943 y 1944[1], se encontraba en Japón informando para The New Yorker sobre la reconstrucción del país, cuando se topó con la historia de un misionero jesuita alemán que había sobrevivido al bombardeo de Hiroshima. El padre Wilhelm Kleinsorge había sido uno de los sobrevivientes después de que Little Boy[2] detonara a 600 metros de altitud sobre el centro de Hiroshima el 6 de Agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana, y su testimonio estremeció a Hersey hasta tal punto que se puso inmediatamente en contacto con el editor de la revista, William Shawn, sobre la posibilidad de escribir un extenso artículo que narraría la historia del bombardeo a través de las experiencias de los sobrevivientes.
Con el visto bueno de Shawn, Hersey viajó a Hiroshima en mayo de 1946, donde pasó tres semanas entrevistando a numerosos testigos. Centró su relato en seis sobrevivientes que se contaban entre los “afortunados” de Hiroshima, entre ellos dos médicos, un ministro, un sacerdote (el propio padre Kleinsorge), una oficinista y una costurera. Se inspiró en la novela de Thornton Wilder, El puente de San Luis Rey, que narra la historia de cinco personas que mueren al derrumbarse un puente, y decidió utilizar una estructura narrativa similar para contar las historias interconectadas de los sobrevivientes de Hiroshima. El exhaustivo reportaje de Hersey, que puso el énfasis en el drama humano del bombardeo -invitando a los lectores a asomarse, con lujo de detalles, exquisita delicadeza y magistral estilo literario, por la ventana del alma humana, con sus luces y sombras-, se publicó completo en un solo número de The New Yorker en agosto de 1946, justo un año después de los hechos. Fue la única vez, hasta entonces y desde entonces, que la revista dedicó sus páginas íntegramente a un solo artículo[3]. Muchos lo consideran el mejor reportaje del siglo XX[4].
El artículo de Hersey cayó como una bomba en la opinión pública, en la que la narrativa oficial de la necesidad de la bomba para poner fin a la guerra y salvar miles de vidas, y la euforia de la victoria, amenazaban con soslayar los daños y disipar los peligros que una carrera atómica desatada a escala mundial entrañaba para el futuro de la humanidad. El gigantesco hongo, devenido en señal de identidad de las explosiones atómicas, se convirtió en una especie de metáfora sobre las distintas narrativas que aspiraban a contar la historia de los bombardeos nucleares. El hongo visto desde arriba, representaba el triunfo de una épica bélica y tecnológica que había puesto fin de una vez por todas a la guerra, evitando las decenas de miles de muertos de un potencial conflicto prolongado. El hongo visto desde abajo, significaba una apocalíptica escena de muerte y destrucción como el mundo jamás había conocido. Una tragedia humana cuyas secuelas llegan hasta hoy[5].
Al drama cotidiano y autoinfligido de la guerra, que venía haciendo miserables las vidas de los japoneses desde hacía años, se le sumó la hecatombe de una explosión nuclear. En una ciudad de doscientos cuarenta y cinco mil habitantes, más de cien mil murieron en el acto o sufrieron heridas mortales; otros cien mil resultaron heridos de diversa gravedad. Una de las cosas más impresionantes del suceso según contaban sus protagonistas, es que pocas veces en la historia un evento tan catastrófico había sido precedido por tan escasas señales o advertencias de lo que estaba por venir.
Era una cálida mañana de verano, en la que, como era ya habitual, sonaron las alarmas antiaéreas que buscaban prevenir o al menos anunciar un bombardeo a gran escala que se esperaba en cualquier momento, para el que la población se había ido preparando material y psicológicamente. Pero nada de eso ocurrió. Al no detectar ningún peligro, cesaron las alarmas y se hizo una gran calma solo interrumpida por el vuelo de tres aviones solitarios en el inmenso cielo azul, que no podían ser otra cosa que vuelos de reconocimiento. Muchos ni siquiera escucharon un gran estruendo. Tan solo fueron deslumbrados por un resplandor terrible y enceguecedor y, fracciones de segundo después, habían muerto o sus vidas habían dado un vuelco infernal. Una bola de fuego de un millón de grados centígrados se formó en el centro de la ciudad, seguida por una onda expansiva que arrasó con todo a su paso. Edificios enteros fueron pulverizados y las personas que estaban cerca del epicentro se evaporaron en el acto. Seis kilómetros cuadrados borrados de la faz de la tierra. Una ciudad activa de un cuarto de millón de habitantes en la mañana, había quedado reducida a un montón de cenizas por la tarde. Aquellos que sobrevivieron la explosión inicial se enfrentaron a un infierno en la tierra: un tsunami de fuego que consumió la ciudad, seguido por una lluvia negra y radiactiva que caía del cielo.
Entre los supervivientes se encontraba otro jesuita que no necesita presentación: el mítico Pedro Arrupe, por aquel entonces maestro de novicios. No sabemos si Hersey llegó a cruzarse con él, pues era materialmente imposible en el marco de su reportaje dar cabida a las voces de todos los supervivientes, pero no resulta improbable que lo haya hecho, dada la relación que entabló con su correligionario el padre Kleinsorge. De hecho, el noviciado del que estaba a cargo el padre Arrupe, sus residentes y su anónimo rector, y en general la labor de la Compañía de Jesús en Japón, figuran como parte destacada de la historia.
Aquel día, Arrupe, en plena celebración de la misa en el noviciado de Nagatsuka, fue arrojado al suelo por un estruendo y una luz infernal. Al levantarse aturdido y asomarse por la ventana, se dio cuenta de inmediato de que aquello no se trataba de un bombardeo más, sino de algo terrible nunca antes visto. Sin perder tiempo, envía a un grupo de novicios a buscar ayuda y alimentos, mientras él y el resto de la comunidad marchan a la ciudad a rescatar a quien puedan. El noviciado de los jesuitas se convierte en un improvisado hospital de campaña, donde se atiende a más de ciento cincuenta personas, abrasadas por la terrible radiación. Con escasos medios y echando mano de sus antiguos conocimientos de brillante estudiante de medicina, Arrupe y los suyos se las arreglaron para atender a los heridos. Años después, él mismo dejaría constancia de su excepcional testimonio en el libro «Yo viví la bomba atómica»[6].
Pero volviendo al relato de Hersey, el panorama durante las primeras horas y los primeros días después de la explosión era apocalíptico y desolador. Filas interminables de seres fantasmales, desfigurados y harapientos, deambulando por un desierto de polvo y fuego. Apostándose a las afueras de lo que quedaba de los hospitales y clínicas, en silencio, sin quejas ni lamentos, esperando con resignación ser atendidos por un personal de salud que nunca llegaría, pues la mayoría había muerto. Los pocos que quedaron con vida ponían compresas y emplastos aquí y allá, más por hábito que por convicción. No sería hasta el día siguiente que comenzaría a llegar la ayuda desde fuera de la ciudad. Pero un día era demasiado tiempo para muchos de los heridos graves. Con todo, muchos más habrían muerto aplastados por los escombros o quemados, de no haber sido por la ayuda que casi todo el que estaba en posición de hacerlo se apresuró a prestar usando sus propias manos como herramientas para excavar desesperadamente entre las ruinas buscando supervivientes.
La bomba de Nagasaki, que explotó un 9 de agosto justo sobre aquel lugar en el que pasé una tarde idílica, fue aún más terrible. No tanto por el daño que causó -que de hecho fue algo más leve, a pesar de que la explosión fue más poderosa, gracias a la orografía y al mal tiempo[7]-, sino porque cuando fue arrojada ya se sabía del poder devastador de dichos artefactos: los estadounidenses habían visto la tremenda explosión desde el aire y Truman no se anduvo con rodeos al identificar la bomba como atómica[8]; los japoneses, aunque todavía no sabían exactamente qué tipo de arma era, intuían que se trataba de una nueva bomba de inmenso poder. Fue, según muchos, un daño totalmente innecesario e injustificado. Una reiteración temible de que los Estados Unidos podían seguir lanzando aquellas bombas sobre Japón indefinidamente hasta obtener la rendición. Hubiera bastado acaso una advertencia de otro tipo para transmitir el mismo mensaje. El 15 de agosto Japón ofreció su capitulación.
Pero como en medio de las circunstancias más terribles brilla la luz divina, fue también en Nagasaki donde ocurrió un pequeño milagro, una prenda del amor maternal de María que nunca abandona a sus hijos sufrientes. Por alguna misteriosa razón -o quizás no tan misteriosa, pues los padres de Hersey habían sido misioneros cristianos en China, donde él mismo nacería-, varios de los personajes que protagonizan su relato son cristianos japoneses, una exigua minoría que sufrió a lo largo de la historia sufrimientos y persecuciones, pero que a la hora de la gran tribulación, supo dar testimonio de solidaridad y entereza.
Tras un período de persecución que culminó a finales del siglo XIX, los católicos japoneses de Nagasaki compraron unas tierras en el distrito del valle de Urakami, donde se habían llevado a cabo interrogatorios fumi-e[9]. Allí construyeron la Catedral de Urakami, que se terminó en 1895 y fue consagrada en 1925. Tres años después se entronizó un busto de la Virgen María, elaborado en Italia, inspirado en una pintura de Bartolomé Esteban Murillo. Aquel aciago 9 de agosto de 1945, la catedral fue destruida por completo. Por esos días, el monje trapense Kaemon Noguchi se acercó a orar en medio de las ruinas y se encontró con la escultura entre los escombros, sin ojos y con una grieta en el rostro, y decidió llevarla a su monasterio como reliquia. En 1975, Noguchi devolvió la estatua a Nagasaki para ser exhibida en un museo. Más tarde, en 2005, la escultura fue trasladada de nuevo a la reconstruida Catedral de Urakami. Desde entonces se ha convertido en un símbolo de paz. Ha sido visitada por el Secretario General de la ONU, llevada a la propia sede de la organización en Nueva York y colocada cerca del altar durante una misa oficiada por el Papa Francisco en su Viaje Apostólico.[10]
Claro que no se puede olvidar en esta historia que Japón fue el agresor en primera instancia, con su infame y cobarde ataque a Pearl Harbor. El causante de una guerra absurda y precipitada, condenada al fracaso desde su propio inicio. Hay quienes creen que los japoneses merecían lo que les pasó como castigo por su ciega y servil lealtad a los demenciales delirios del emperador y su cúpula militar. Los japoneses, esa gente en apariencia apacible, laboriosa y honorable, habían sido capaces de actuar con una crueldad despiadada hacia sus adversarios y cometer las mayores atrocidades como fuerzas invasoras en nombre de un imperialismo fatuo, llevando la guerra total hasta sus últimas consecuencias, incluso hasta el punto de no querer rendirse aún sabiéndose derrotados. Como se sabe, después de una derrota dolorosa y humillante, tras superar paulatinamente el trauma de la guerra, Japón resurgió de las cenizas, en buena medida por el enorme esfuerzo de reconstrucción promovido por los vencedores, y asumió, al menos así había sido hasta el advenimiento de este nuevo tempus belli, el compromiso solemne de no poseer, producir ni permitir la introducción de armas atómicas en su territorio.
En los años transcurridos desde el bombardeo, no han cesado los debates y las críticas sobre el uso de la bomba atómica: “¿Acaso no tiene como consecuencia un mal material y espiritual que por mucho excede cualquier bien que se logre?”, se cuestionaba el padre Siemes, otro de los jesuitas sobrevivientes de Nagatsuka, en una carta dirigida a la Santa Sede. Las consecuencias de las bombas no terminaron con la rendición de Japón. Los supervivientes, conocidos como hibakusha[11], sufrieron (y muchos siguen sufriendo) enfermedades a largo plazo causadas por la radiación, como cánceres, leucemia y otras dolencias, además de penurias, estigmas, olvido y abandono. El artículo de Hersey fue un detonante particularmente influyente, ofreciendo una visión de primera mano de los efectos devastadores de la bomba (el cuartel general de MacArthur había censurado toda mención de la bomba en las publicaciones científicas japonesas y desplegado un enorme sistema policial para evitar filtraciones de material sensible), poniéndole rostro humano a la tragedia.
En 1955, durante la emisión del programa de televisión This is Your Life, en el que se repasaba la trayectoria de Kiyoshi Tanimoto, superviviente de la bomba y uno de los protagonistas del relato de Hersey, se encontraba presente Robert Lewis[12], el copiloto del Enola Gay, quién recordó que mientras aquel B-29 sobrevolaba la zona para evaluar los daños, anotó en el diario de a bordo una frase demoledora: “Dios mío, ¿qué hemos hecho?”. Koko, la hija menor de Tanimoto que había nacido junto con la bomba y tenía diez años en el momento de la entrevista, aseguraba tiempo después que en ese momento vio el arrepentimiento en sus ojos: “Siempre había pensado que era un monstruo, pero en ningún cuento los monstruos lloran… Ahí me di cuenta de que era un ser humano, como yo”. Al final del programa buscó colocarse lo más cerca posible de Lewis, para poder tocarlo. “Él me agarró la mano con mucha fuerza y entonces entendí que no debía odiarlo a él, sino a la guerra en sí misma…”[13]. El propio Robert Oppenheimer, jefe científico del Proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba, cuya reciente película biográfica volvió a poner al asunto sobre el tapete, se mostró arrepentido, sintiendo que tenía las «manos manchadas de sangre», y se convirtió en un firme defensor del control internacional de las armas nucleares, oponiéndose al desarrollo de la bomba de hidrógeno, lo que le costó su puesto en el gobierno estadounidense y la desafección de muchos de sus colegas.
Henos aquí ochenta años después. Casi todos los hibakusha han muerto, pero nos quedan sus desgarradores testimonios y la sensación de que el mundo no parece haber aprendido nada. La carrera armamentística sólo se ralentizó cuando se llegó a la conclusión de que el arsenal nuclear existente era suficiente para destruir al mundo varias veces. Nada resulta más inhumano que la frase que resume toda la estrategia detrás de la carrera nuclear: destrucción mutua asegurada. Es como si la humanidad se hubiera puesto a sí misma perpetuamente debajo de una espada de Damocles y hubiera cambiado de un plumazo la paz y la fraternidad que deberían imperar en el mundo por la zozobra y el miedo
La guerra es siempre un horror, pero la guerra en la que la completa aniquilación del adversario depende de la voluntad de un solo hombre es un despropósito. A partir de la invención de la bomba atómica, y de su uso militar, ese ha sido el incierto destino del mundo: depender del humor de un hombre que tiene a su alcance un botón para destruirlo todo. Desde el advenimiento de la bomba, la humanidad -o más bien unos pocos líderes y gerifaltes- ha tenido en sus manos la macabra llave de su propia destrucción.
La Iglesia Católica ha condenado desde el primer momento, de manera contundente y reiterada, el uso y la posesión de armas atómicas, considerándolas inmorales, y casi todos los papas desde entonces han tenido algo que decir al respecto. Pío XII, que fue testigo directo de su uso, calificó la bomba como «el arma más terrible que la mente humana haya concebido». Juan Pablo II, el primer pontífice en visitar Hiroshima en 1981, hizo un poderoso llamamiento por la abolición de las armas nucleares y la paz. Francisco fue todavía más allá, declarando al regreso de su Viaje Apostólico a Japón en 2019 que no solo el uso, sino también la posesión de armas nucleares con fines de disuasión es inmoral, y su utilización un crimen contra la humanidad, y pidió que la condena de las mismas se incluyera en el Catecismo de la Iglesia[14].
La historia de estas dos ciudades es un testimonio de la capacidad humana para la destrucción, pero también de la resiliencia del espíritu humano. De las cenizas de la guerra, Hiroshima y Nagasaki se han reconstruido y se han convertido en poderosos símbolos de paz y en un llamado a la abolición de las armas nucleares. Ojalá que se cumpliera el deseo expresado hace unos días por Shiro Suzuki, alcalde de Nagasaki, en el acto para conmemorar el 80 aniversario de la caída de la bomba, de que su ciudad sea la última ciudad en la historia que sufrió un bombardeo atómico[15]. Tantas veces ocurre con los seres humanos, como sucedía con el mítico anillo de Tolkien, que no somos capaces de resistir el vil deseo de aquello que acabará por ser nuestra perdición.
Después de la guerra, Hersey compaginó su faceta de escritor de éxito con las de profesor de Yale y activista del pacifismo y los derechos civiles. En 1985 regresó al lugar de los acontecimientos y escribió Hiroshima: The Aftermath, una continuación de su relato original cuarenta años después, en el que quiso saber qué había sido de sus seis protagonistas al cabo de los años, cuyas vidas habían dado en algunos casos giros dramáticos, sorprendentes, conmovedores. The New Yorker publicó la secuela en su número del 15 de julio de 1985, esta vez junto con otros autores. La secuela se añadió posteriormente a una edición revisada del libro. «Lo que ha mantenido al mundo a salvo de la bomba desde 1945 no ha sido tanto la disuasión, en el sentido del miedo a armas específicas, sino la memoria», escribió Hersey. «La memoria de lo que ocurrió en Hiroshima». John Hersey murió a los 78 años de edad el 24 de marzo de 1993, a causa de un cáncer, en su casa de Cayo Hueso[16].
En cuanto al padre Kleinsorge, cuentan que tras la bomba de Hiroshima continuó sufriendo, como miles de hibakushas, las secuelas de la radiotoxemia, experimentando debilidad y requiriendo frecuentes hospitalizaciones. A pesar de sus llagas, en los días posteriores al bombardeo, se dedicó a asistir a los heridos y a los moribundos, a consolar, aconsejar y dar apoyo espiritual a quienes lo requerían. Y allí donde encontró el sufrimiento encontraría también su propio destino: algún tiempo después, se nacionalizó japonés, cambió su nombre por el de Makoto Takakura e hizo suyo el espíritu nipón del enryo: olvidarse de sí mismo, poner a los demás en primer lugar. Siguió cumpliendo diversas tareas eclesiásticas en su nueva patria y ejerciendo su ministerio sacerdotal hasta retirarse a una diminuta iglesia de la zona de Mukaihara, llevando hasta el final una existencia modesta, discreta y llena de entrega y sacrificio. Aquejado de un agudo cuadro febril, un mes después de la explosión, un doctor tokiota le había dado dos semanas de vida. Lo cierto es que, a pesar de sus múltiples dolencias, falleció más de tres décadas después, el 19 de noviembre de 1977 a los 71 años, tras entrar en coma, acompañado de un doctor, un sacerdote y su fiel asistente de los últimos años. Su tumba se encuentra en medio de un apacible pinar, en la cima de una colina sobre el Noviciado de Nagatsuka, a unos seis kilómetros del epicentro de la explosión. Dicen que nunca falta sobre ella un ramo de flores frescas.
Al inicio del Proyecto Manhattan, los científicos desarrollaban una bomba larga y delgada de tipo cañón alimentada con plutonio. Este diseño recibió el apodo de «Thin Man» en honor al personaje homónimo de la novela y la serie de películas de Dashiell Hammett.
Las dificultades técnicas con el diseño de plutonio llevaron al abandono del proyecto «Thin Man». Sin embargo, el equipo continuó trabajando en una bomba de tipo cañón similar, pero más pequeña y compacta, basada en uranio.
La nueva bomba de uranio era mucho más corta y compacta que el concepto original de «Thin Man». Se dice que el apodo de «Little Boy» se eligió como una alusión humorística al diseño, ahora abandonado, de «Thin Man», ya que la nueva bomba era esencialmente una versión más pequeña de ese concepto.
La bomba de Nagasaki, un arma de implosión de plutonio más grande y redonda, recibió el apodo de «Fat Man», en honor al personaje Kasper Gutman de la misma novela de Dashiell Hammett.
Referencias
[1] Into the Valley: Marines at Guadalcanal (1943); A Bell for Adano (1944).
[2] Se dice que el nombre en clave «Little Boy» para la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima proviene de su diseño y de un proyecto anterior.
[3] Hiroshima | The New Yorker https://share.google/4H2hIawosNnyMwvHc
[4] Journalism’s Greatest Hits: Two Lists of a Century’s Top Stories https://www.nytimes.com/1999/03/01/business/media-journalism-s-greatest-hits-two-lists-of-a-century-s-top-stories.html?smid=url-share
[5] Las imágenes de Hiroshima que el mundo no pudo ver
https://elpais.com/cultura/2025-08-06/las-imagenes-de-hiroshima-que-el-mundo-no-pudo-ver.html
[6] Pedro Arrupe – Wikipedia https://share.google/prXAlq6txCNKazuls
[7] Nagasaki, víctima olvidada del horror
https://elpais.com/internacional/2015/08/10/actualidad/1439158023_587177.html
[8] Truman se refirió al poder de la bomba con crudeza, enfatizando su capacidad destructiva. Dijo: «Esa bomba tenía más potencia que 20.000 toneladas de TNT. Tenía más de dos mil veces la potencia explosiva de la bomba británica ‘Grand Slam’, la bomba más grande jamás utilizada en la historia de la guerra».
También la describió como «un aprovechamiento del poder fundamental del universo» y advirtió que Estados Unidos estaba «preparado para destruir más rápida y completamente cualquier empresa productiva que los japoneses tuvieran en la superficie, en cualquier ciudad».
Comunicado de prensa del presidente Harry S. Truman del 6 de agosto de 1945, en el que anunciaba el uso de la bomba atómica sobre Hiroshima.
[9] Un fumi-e (踏み絵, fumi «pisar» + e «imagen») era una imagen de Jesús o María sobre la cual las autoridades religiosas del shogunato Tokugawa de Japón exigían que los sospechosos de ser cristianos (Kirishitan) se pararan para demostrar que no eran miembros de la religión prohibida; de lo contrario, serían torturados o asesinados. https://en.wikipedia.org/wiki/Fumi-e
[10] Atom-bombed Mary https://en.wikipedia.org/wiki/Atom-bombed_Mary
[11] Cuenta el propio Hersey que: “Al referirse a quienes pasaron por la experiencia de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los japoneses tendían a evitar el término ‘supervivientes’, porque concentrarse demasiado en el hecho de estar con vida podía sugerir una ofensa a los sagrados muertos. La clase de personas a la que pertenecía Nakamura-san vino a ser conocida con un nombre más neutral, ‘hibakusha’: literalmente, ‘personas afectadas por una explosión’.”
[12] Posteriormente Lewis sería llamado por el Pentágono para propinarle una buena reprimenda.
[13] Koko Kondo, la superviviente de la bomba atómica de Hiroshima que convirtió el dolor en un mensaje de paz
[14] Los Papas y la amenaza atómica, los llamamientos a la conciencia del mundo – Vatican News https://share.google/HbGZmzYlSroFRc48u
[15] Nagasaki advierte del riesgo creciente de una guerra nuclear 80 años después de su bombardeo
[16] John Hersey – Wikipedia https://share.google/xSAW6JkYFF4kIfmu5
Lee también :El Doctor y el rebelde