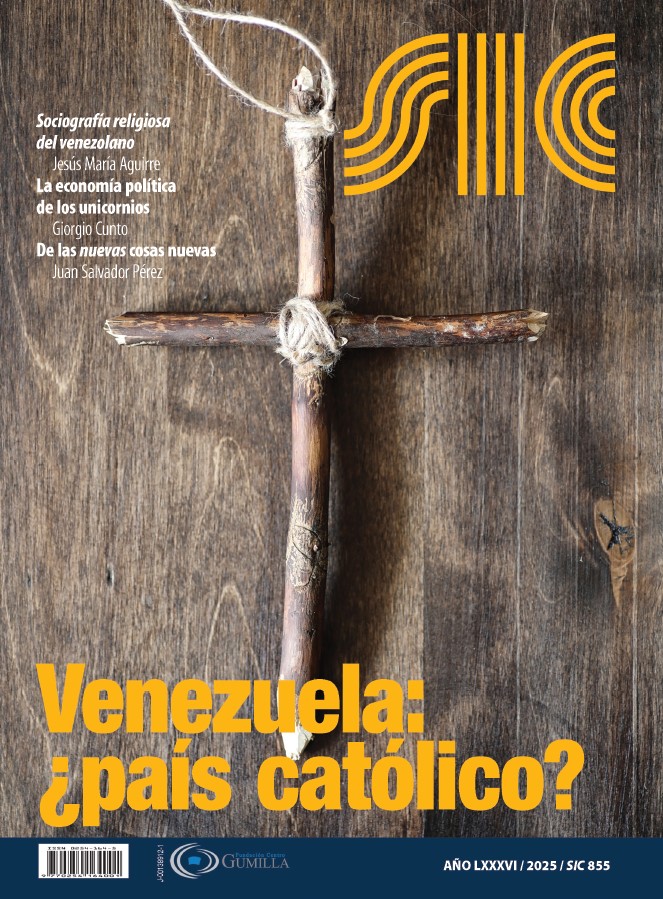“El lugar en donde nos encontramos es un lugar de la memoria, el lugar de la Shoah. El pasado no es sólo pasado. Nos atañe también a nosotros y nos señala qué caminos no debemos tomar y qué caminos debemos tomar”.
Benedicto XVI, discurso en Auschwitz
El 7 de junio de 1979, en el marco de su histórica visita a su Polonia natal, el Papa Juan Pablo II visitó el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Fue el primer pontífice en visitar el lugar más emblemático del Holocausto, después de ciertas controversias surgidas en torno al papel de Pío XII durante la guerra: algunos habrían querido ver más contundencia para condenar explícitamente al nazismo -se temía en el Vaticano que una postura más frontal hubiera puesto en riesgo a muchas posibles víctimas que se encontraban todavía bajo la esfera nazi-; pero al mismo tiempo de desarrolló una silenciosa y extensa red de ayuda a través de las muchas ramificaciones de la iglesia católica que contribuyó a salvar miles de vidas judías[1].
En todo caso, la visita de San Juan Pablo II buscaba poner de manifiesto de forma inequívoca el rechazo de la Iglesia al horror de los campos de exterminio y su solidaridad incuestionable hacia las víctimas, a la vez que sentaba un hito en las relaciones interreligiosas entre la Iglesia y el pueblo judío. Las palabras del Papa desde el propio lugar de los acontecimientos se esperaban con gran expectación. Con todo, lo más elocuente de la visita no fueron sus palabras, que lo fueron, sino sus silencios y sus gestos. Al llegar rechazó el vehículo que lo esperaba, pues quiso atravesar a pie la infame puerta con su macabro lema (“Arbeit macht frei”) y hacer el recorrido que habían hecho miles de víctimas antes que él durante los años en que el campo del horror estuvo activo, luego rezó cinco avemarías en voz baja[2]. Diría después en su homilía: “Se sabe que he estado aquí muchas veces… ¡Cuántas veces! Y muchas veces he bajado a la celda de la muerte de Maximiliano Kolbe y me he parado ante el muro del exterminio y he caminado entre las ruinas de los hornos crematorios de Birkenau. No podía menos de venir aquí como Papa”[3].
Es evidente que el hecho de que la maquinaria de aniquilación nazi hubiera establecido sus cuarteles generales en el corazón de su amada Polonia -cuya invasión había sufrido siendo un joven universitario, viéndose forzado a dejar los estudios y a trabajar en los más diversos oficios para evitar castigos, al mismo tiempo que ingresaba al seminario en la clandestinidad-, a menos de una hora de Wadowice, su pueblo natal, dentro de la diócesis que le sería encomendada como obispo; y el hecho de que la mayoría de las víctimas fuera también de origen polaco (judíos en su inmensa mayoría, pero también de otras religiones) era algo que afectaba a Wojtyla en lo profundo de su ser. Un enigma difícil de descifrar. Una espina clavada en su propia carne. De manera que llegaba también como: “hijo de la nación que en su historia remota y más reciente ha padecido múltiples tribulaciones de parte de los otros”[4]. Durante buena parte del recorrido por las instalaciones el Papa permaneció en un reverencial silencio: se detuvo ante la placa conmemorativa en hebreo[5], recordó también los sufrimientos del pueblo polaco y se recogió en oración ante la celda del martirio de San Maximiliano Kolbe.
Fiel a su estilo, su discurso fue frontal y esperanzador, provocador y conciliador, a la vez condenatorio y redentor, cargado de experiencias de su propia vida y de referencias bíblicas. Apoyándose en las figuras de Kolbe y Edith Stein, ambos martirizados en Auschwitz junto con un millón de judíos y cien mil de otras confesiones, el Papa quiso rescatar una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad, un significado en algo que no parecía tenerlo. Habló de una victoria espiritual de la fe y del amor en ese lugar del terrible estrago, en ese Gólgota del mundo contemporáneo. Quiso también responder con firmeza a algunos negacionistas que todavía campeaban por aquellos tiempos[6].
Fueron unas palabras un tanto enigmáticas y paradójicas -cómo explicar que un sinsentido como el de Auschwitz haya podido tener algún sentido- que abordaron el misterio del mal que habita en el mundo (ese Mysterium Iniquitatis en el que ahondó en su libro Memoria e Identidad algunos años después), y a veces también en el fondo de nuestros corazones, pero ante el que los hombres de bien debemos negamos a sucumbir, a permitirle que defina la historia o nuestras vidas o que tenga la última palabra. Para un cristiano, el mal nunca tiene la última palabra (“Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis sufrimientos, pero confiad: yo he vencido al mundo”[7], “Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera”[8]).
Así pues, aunque lo condenó de la manera más categórica, no quiso quedarse con la pura imagen del mal que representa Auschwitz, sino que buscó también rescatar esos destellos de bien que encarnaron Kolbe, Stein y tantos otros que se negaron a sucumbir a sus estragos. A la luz de estas y otras experiencias, años después diría: “El mal es siempre la ausencia de un bien que un determinado ser debería tener, es una carencia. Pero nunca es ausencia absoluta del bien. Cómo nazca y se desarrolle el mal en el terreno sano del bien, es un misterio. También es una incógnita esa parte de bien que el mal no ha conseguido destruir y que se difunde a pesar del mal, creciendo incluso en el mismo suelo. Surge de inmediato la referencia a la parábola evangélica del trigo y la cizaña (cf. Mt 13, 24-30)…
Se puede tomar esta parábola como clave para comprender toda la historia del hombre. En las diversas épocas y en distintos sentidos, el «trigo» crece junto a la «cizaña» y la «cizaña» junto al «trigo». La historia de la humanidad es una «trama» de la coexistencia entre el bien y el mal. Esto significa que si el mal existe al lado del bien, el bien, no obstante, persiste al lado del mal y, por decirlo así, crece en el mismo terreno, que es la naturaleza humana. En efecto, ésta no quedó destruida, no se volvió totalmente mala a pesar del pecado original. Ha conservado una capacidad para el bien, como lo demuestran las vicisitudes que se han producido en los diversos periodos de la historia.”[9]
Vicisitudes que él había experimentado bien en carne propia, primero bajo el horror del régimen nazi, e inmediatamente después bajo la cruel bota del comunismo: la gran contradicción del Ejército Rojo que derrotó a una dictadura para imponer otra. Sin embargo, y en eso los polacos han sabido dar un ejemplo encomiable, el bien subsistía contra toda esperanza, y afloró de una manera un tanto sorprendente en las multitudinarias manifestaciones que se echaron a las calles durante su visita apostólica, y continuaría luego medrando en los años siguientes para dar lugar al movimiento de Solidarność y poco después a la definitiva caída de medio siglo de opresión comunista en Polonia y en toda Europa del este.
Aquel viaje suyo sirvió para reavivar la llama espiritual del pueblo polaco, que acabaría por encender el fuego de la libertad algunos años después. Su mensaje desde Auschwitz fue también un llamado a saldar una cuenta pendiente con la conciencia de la humanidad, a desentrañar el significado de los lager: un lugar que no puede visitarse sin preguntarse dónde están las fronteras del odio, que tantas veces llevan a la guerra, la aniquilación y la destrucción.
Más de un cuarto de siglo después, al poco tiempo de comenzar su pontificado, Benedicto XVI quiso seguir el ejemplo de su predecesor y visitar el campo. Apenas hubo llegado, Ratzinger pronunció aquella lacerante exclamación que aún retumba en nuestros oídos: “Tomar la palabra en este lugar de horror, de acumulación de crímenes contra Dios y contra el hombre que no tiene parangón en la historia, es casi imposible; y es particularmente difícil y deprimente para un cristiano, para un Papa que proviene de Alemania. En un lugar como este se queda uno sin palabras; en el fondo sólo se puede guardar un silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios: ¿Por qué, Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto?”[10].
Sus circunstancias no eran menos gravosas que las que pesaban sobre Wojtyla: si este era el hijo del pueblo de las víctimas, aquel era el primer Papa que pertenecía a la nación de los verdugos[11]. Por supuesto que Ratzinger nada tuvo que ver con las atrocidades del nazismo. Fue reclutado por las Juventudes Hitlerianas como era obligatorio para los jóvenes de su edad y posteriormente por el ejército alemán en los últimos meses de la guerra, pero desertó en las semanas finales del conflicto, poco antes de la rendición de Alemania en mayo de 1945. Aún así, aunque la culpa reside esencialmente en quien comete el mal o en quién se hace cómplice por acción u omisión, uno puede casi comprender que cualquier persona decente sienta una especie de vergüenza vicaria por el mal infligido por sus compatriotas. Ratzinger no tuvo reparos en reconocerse como: “hijo del pueblo alemán, como hijo del pueblo sobre el cual un grupo de criminales alcanzó el poder mediante promesas mentirosas, en nombre de perspectivas de grandeza, de recuperación del honor de la nación y de su importancia, con previsiones de bienestar, y también con la fuerza del terror y de la intimidación; así, usaron y abusaron de nuestro pueblo como instrumento de su frenesí de destrucción y dominio”[12].
Ya había estado allí como obispo acompañando a Wojtyla, y más tarde junto a sus colegas alemanes. Ahora que venía como Papa, no quiso quedarse sólo en el silencio y el estupor ante la culpa, o en la conmemoración solemne y respetuosa de las víctimas inocentes, sino que, ante el misterio del mal, recordó que el hombre está llamado a pedir perdón, buscar la reconciliación y hacer propósito firme para que no vuelva a permitirse jamás algo semejante. En la misma línea de su clamor inicial, el teólogo Ratzinger no podía dejar de exteriorizar sus más acuciantes inquietudes: “¡Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar! Siempre surge de nuevo la pregunta: ¿Dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal?”[13].
Para luego responder que ese clamor a Dios no sirve de mucho si no está acompañado de un clamor que penetre nuestro propio corazón, que despierte la presencia de Dios escondida en nosotros y que a la vez reconozca la participación del hombre en el mal que aflige al mundo, puesto que: “del interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez”[14].
El mal no se originó en la divinidad, sino en la libre elección de los hombres, en el abuso del nombre de Dios para justificar una violencia ciega contra personas inocentes; en el cinismo que ignora a Dios y que se burla de la fe en él[15]. Por lo tanto, el grito de dolor y de interpelación a Dios debe ser al mismo tiempo un grito de arrepentimiento, y un recordatorio de nuestra responsabilidad moral y de la necesidad de vigilarnos a nosotros mismos para evitar que la maldad vuelva a manifestarse de esa manera. Un llamado, en definitiva, a nuestra conversión, que es, usando palabras del poeta Charles Péguy que le escuché hace poco a un buen sacerdote, la esperanza de Dios: cada penitencia del hombre es la coronación de una esperanza de Dios.
Al final Benedicto, tal y como ya lo había expresado Juan Pablo, quiso dejarnos con la idea de que el mal, con toda su terrible contradicción, no es capaz de derrotar el plan de Dios: “nosotros no podemos escrutar el secreto de Dios. Sólo vemos fragmentos y nos equivocamos si queremos hacernos jueces de Dios y de la historia”[16]. El testimonio de Auschwitz, es un testimonio de purificación de la memoria: no debería provocar en nosotros el odio, sino más bien demostrarnos cuán terrible es la obra del odio; debería hacer que la razón reconozca el mal como mal y lo rechace; suscitar en nosotros la valentía del bien, de la resistencia contra el mal[17].
En una demostración de sutileza de alma, Benedicto evitó usar el alemán en las palabras que pronunció durante su visita al campo, excepto en una breve plegaria, consciente de las connotaciones que su lengua materna podría tener en aquel lugar. Cuentan que, cuando se detuvo a orar, dejó de llover y un brillante arcoíris apareció sobre el campo[18].
Diez años después de Benedicto le tocaría el turno a Francisco, quien visitó Auschwitz el 29 de julio de 2016, en su primer viaje a Europa del este. La suya fue una visita cargada de simbolismo y contemplación, en la que el silencio, la oración y los gestos de cercanía, y no las palabras, fueron los protagonistas. El Papa había expresado de antemano su deseo de no pronunciar un discurso. Prefirió que su recorrido fuese en completo silencio y en soledad.
La decisión de Francisco de permanecer en silencio durante su visita fue uno de los elementos más impactantes. El Papa recorrió las instalaciones del campo con gesto compungido, sin pronunciar una sola palabra, lo que fue interpretado como una forma de escuchar el dolor y la memoria del Holocausto. El “silencio del dolor”, lo llamó el Vaticano.
A pesar de su silencio, y fiel a su estilo, Francisco interactuó con varias personas. Se reunió y abrazó a sobrevivientes del campo de exterminio, así como a “Justos entre las Naciones”, personas que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos durante el Holocausto, como aquel célebre Oskar Schindler de la memorable película de Spielberg. Uno de los gestos más conmovedores fue cuando besó el número tatuado en el brazo de uno de los sobrevivientes.
Después se sentó a orar en silencio frente al Bloque 11, conocido como el “bloque de la muerte”, y también, siguiendo los pasos de Juan Pablo y Benedicto, en la celda donde San Maximiliano Kolbe, a la vez una víctima y un justo entre las naciones, ofreció su vida para salvar la de un padre de familia, Franciszek Gajowniczek[19]. El Papa encendió una vela y se recogió en oración.
Las únicas palabras escritas por Francisco durante su visita fueron las que estampó en el libro de honor del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, donde dejó una súplica: “Señor, ten piedad de tu pueblo; perdón por tanta crueldad”. La visita concluyó con una ceremonia interreligiosa, en la que se rezó el Kaddish (la oración judía por los difuntos) y el Salmo 130 (el De Profundis).
Volver sobre los pasos de sus predecesores, volver sobre los pasos de Cristo. Si cada cristiano debe hacerse esa pregunta ante las vicisitudes de la vida, con más razón debe hacérsela un Papa: ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Sin duda se pondría del lado de las víctimas, de los pobres, de los enfermos, de los desvalidos… Las visitas papales a Auschwitz han sido en su conjunto, además de un homenaje y un reconocimiento a las víctimas inocentes y una mano tendida hacia el sufrimiento de los otros, una confrontación del mal desde la fe. En palabras de Francisco pronunciadas algunos años después de su visita: «Es la fe la que nos da la capacidad de mirar con esperanza los altibajos de la vida, la que nos ayuda a aceptar incluso las derrotas y los sufrimientos, sabiendo que el mal no tiene nunca, no tendrá nunca la última palabra»[20].
[1] La postura de Pío XII ante el nazismo ha sido un tema de intenso debate histórico en torno al dilema entre la denuncia pública y la acción secreta. Mientras que algunos historiadores lo critican por su aparente “silencio público”, otros defienden su papel, argumentando que actuó de forma discreta y diplomática para evitar mayores represalias contra la Iglesia y los perseguidos.
Antes de convertirse en papa, el Cardenal Pacelli, como Secretario de Estado del Vaticano bajo el pontificado de Pío XI, tuvo un rol clave en la redacción de la encíclica “Mit brennender Sorge” (“Con ardiente preocupación”). Publicada en 1937, esta encíclica fue una de las condenas más contundentes que la Iglesia Católica hizo del régimen nazi. Se leyó clandestinamente en todas las iglesias de Alemania el Domingo de Ramos y en ella se criticaba abiertamente el paganismo y la ideología racial del nazismo, así como la persecución de la Iglesia en Alemania.
Una vez en el papado, Pío XII optó por una política de neutralidad pública y una diplomacia secreta. Esta decisión se ha interpretado de diversas maneras.
Sus defensores señalan que una condena pública y directa habría provocado una escalada de la persecución nazi, poniendo en riesgo a los católicos alemanes y a la propia Iglesia. Argumentan que el papa trabajó en secreto para salvar vidas, ocultando a miles de judíos en conventos, monasterios y propiedades del Vaticano. Se cree que esta red secreta de rescate, conocida como el “ferrocarril subterráneo vaticano”, salvó a miles de personas.
Sus detractores consideran que su falta de una condena pública y explícita al Holocausto fue una falla moral. Creen que el papa no usó su autoridad para denunciar el genocidio, lo que podría haber salvado a millones de vidas.
El propio Pío XII expresó en privado su deseo de “pronunciar palabras de fuego” contra las atrocidades alemanas, pero se abstuvo por el temor de empeorar la situación de las víctimas.
Véase:
David I. Kertzer: “Pío XII se mantuvo en buenos términos con Hitler para proteger a la Iglesia”
El doble papel del papa Pío XII: neutral ante el mundo, conspirador contra el nazismo en secreto
Pío XI, Pío XII y la lucha de la Iglesia contra Hitler
Pío XII y el Holocausto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XII_y_el_Holocausto?hl=es-US
[2] “Así sobrevivió a los nazis Juan Pablo II, el primer Papa que visitó y condenó el terror de Auschwitz”
[3] Ibíd.
[4] 7 de junio de 1979, Santa misa en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, Homilía del Santo Padre Juan Pablo II, 3. https://share.google/v0P39O5UE4anzufBv
[5] Cuya inscripción reza: “Que este lugar sea para siempre un grito de desesperación y una advertencia a la humanidad. Donde los nazis asesinaron a alrededor de un millón y medio de hombres, mujeres y niños, principalmente judíos, de varios países de Europa. Auschwitz-Birkenau 1940-1945.”
[6] Pocos días antes de su visita había recibido una carta de Leon Degrelle en la que negaba el Holocausto
[7] Jn 16, 33
[8] Jn 12, 31
[9] Juan Pablo II. (2005). Memoria e identidad: Conversaciones al filo de dos milenios.
[10] Viaje Apostólico de Benedicto XVI a Polonia. Discurso del Santo Padre en el campo de concentración de Auschwitz, 28 de mayo de 2006
[11] Aunque Ratzinger no fue el primer Papa de origen alemán, si era el primero, y probablemente será el único, que había crecido bajo la égida de los nazis.
[12] Ibíd.
[13] Ibíd.
[14] Mc 7, 21-22
[15] Benedicto XVI, discurso en Auschwitz.
[16] Ibíd.
[17] Ibíd.
[18] 3 popes at Auschwitz, 3 styles: What they said or didn’t say
https://apnews.com/general-news-ff4717a8053b401384f673354391e018
[19] Franciszek Gajowniczek, el sargento polaco que San Maximiliano Kolbe salvó en Auschwitz, sobrevivió al campo de concentración y vivió hasta los 93 años. Asistió a la beatificación de Kolbe en 1971 y a su canonización en 1982, dedicando el resto de su vida a contar la historia del sacrificio de Kolbe.
[20] Francisco, Ángelus, 6-X-2019.