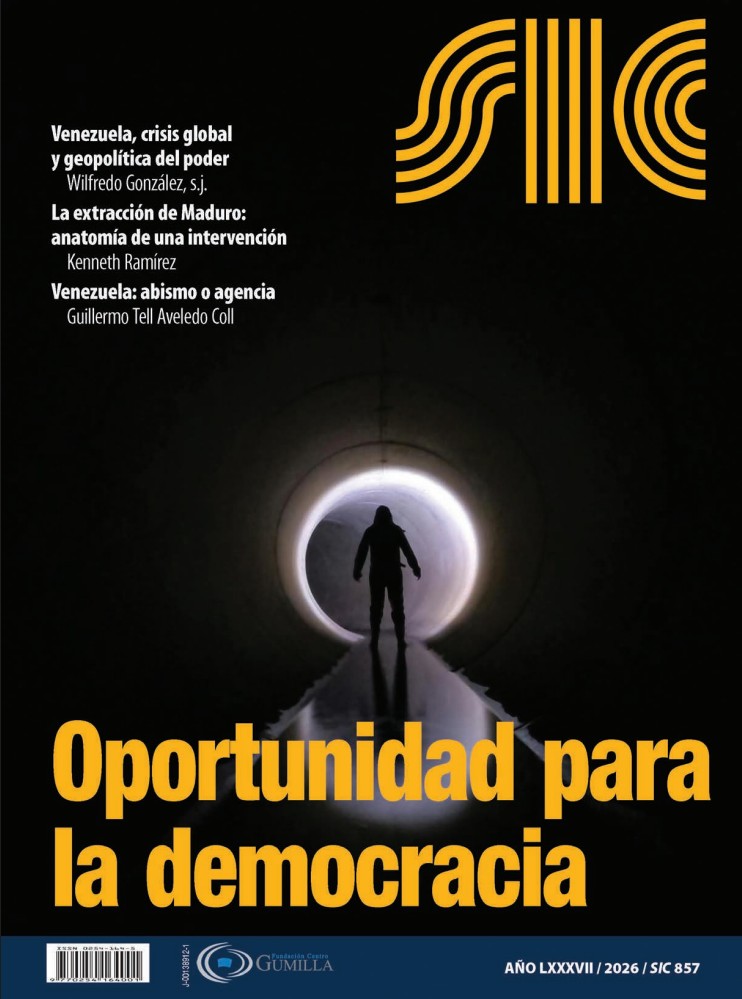Mibelis Acevedo Donís explora la vulnerabilidad humana y el miedo, analizando cómo líderes autoritarios aprovechan este temor en sociedades desorientadas. Destaca la importancia de un liderazgo femenino más empático y cooperativo, que puede ofrecer soluciones constructivas en tiempos de crisis, en contraste con las tácticas bélicas de sus homólogos masculinos
“Siento todo”, musita Lucy, la heroína de la película de Luc Besson, mientras habla por teléfono con su madre, por última vez en su vida. “El espacio, el aire, las vibraciones, la gente, la gravedad, la rotación de la tierra, el calor abandonando mi cuerpo, la sangre en mis venas, el dolor en mi boca… Puedo recordar la sensación de tu mano en mi frente cuando ardía en fiebre”. La llamada también anuncia otras despedidas, la de los vestigios de su propia humanidad, esa que cruje junto con sus recuerdos. Carne y alma caducan y se van licuando en la medida en que, por efectos de una potente droga, la capacidad cerebral emprende saltos descomunales y la consciencia del dolor, la certeza de toda esa vulnerabilidad que nos asusta, nos ablanda, empareja y contiene, sale de la ecuación. Más tarde, tras clavar sendos cuchillos en las manos de su verdugo, una nueva Lucy –eslabón perdido y encontrado– le soltará en gesto casi robótico, sin pizca de emoción: “ahora que tengo acceso a zonas más profundas de mi cerebro, veo claramente que lo que nos hace humanos es primitivo… como este dolor que experimentas, que bloquea tu comprensión. Todo lo que entiendes ahora es dolor, es todo lo que sabes. Dolor”.
El “Yo” indefenso
Más que en los rigores científicos o las licencias que explota la ficción de marras, importa detenernos en otras rendijas… ¿será casual que la noción de esa angustia final haya sido compartida con la madre? No, seguramente. Conectado con nuestros más atávicos impulsos, el miedo a la muerte –miedo a la nada, a la desaparición de nuestra identidad, dice Julian Barnes– nos devuelve de algún modo al origen, nos lleva a procurar guaridas, a añorar la protección del primer hogar, la mirada de quien siembra, concibe, gesta, ve nacer, alimenta, vigila. Esa proximidad reparadora, la de madres, mujeres y cuidadores.
El malestar, el desvanecimiento, la punzada, el no-saber, todo ello va sumiendo al hinchado Yo en la pequeñez más elemental. Entonces anhelamos el básico rito, la mano tomando nota del trecho entre el sudor y la calentura. Sabernos tan vulnerables como especie, como tantas otras veces se descubrió la humanidad ante el avance incierto de las pestes, las guerras y otros azotes, también ha hincado entre nosotros la sensación de la cría desorientada y en busca de amparo.
Miedo, trampa, abismo
Pensar en cómo eso afecta y es afectado por lo político es inevitable. En el pasado, ese mismo miedo que muta y se expande, que enajena si no es atajado con dosis de equilibrio, piedad y sentido común, metió a algunas sociedades en laberintos cerreros, impensablemente destructivos. La irrupción de esos miedos ha tenido su correlato en el advenimiento de “salvadores” mañosos para servirse del hundimiento, prestos a hundir sus dedos en las viejas llagas y abrir nuevas, en lugar de sanar.
«¡Es un milagro de nuestro tiempo que me hayan encontrado entre tantos millones! ¡Y que yo los haya encontrado es la suerte de Alemania!«, clamaba Hitler durante un discurso en Nuremberg, en 1936. Con pasmosa eficacia, el proyecto de una nación invencible que daría seguridad, empleo y restituiría el orgullo perdido, cundió entre una sociedad tan culta y “convencida de su propia rectitud” (Trevor-Roper) como dislocada por los efectos de la debacle económica y la “humillación” de Versalles. Al final, eso justificaría la exclusión, la persecución de “los enemigos de Alemania”, fraguaría la noción nazi del Volksgemeinschaft, la «comunidad del pueblo», sobre la base de un remozado recelo: ese miedo al otro que desembocó en ojeriza inmune a la razón. Un padre todopoderoso y disfuncional surfeaba así sobre la ola de incertidumbre, deseo y dolor colectivos. Ofrecía lo necesario, hacerse cargo de sus hijos enfermos, quebrados, y protegerlos de futuros asaltos. Esperanza y abismo, todo en uno.
Sanadoras democráticas
Lo cierto es que esa vulnerabilidad de la que los “hombres fuertes” suelen servirse, también nos define. Y ya que no podemos despachar del todo la angustia que produce esa revelación –no pocas veces el miedo es un útil aliado de la supervivencia– es justo evitar que nos someta. En ello, amén del ojo atento de una ciudadanía que se interpela y reconoce sus sombras, la intervención de una política distinta a la del narcisismo diletante, una política que incorpora destrezas, miradas y sensibilidades asociadas a lo femenino hoy parece importar. Y mucho.
Tras haber sido las grandes ausentes, esta ha sido una época marcada por el ascenso de mujeres que llegan a la presidencia de sus países, que se convierten en primeras ministras o se incorporan a los parlamentos, desplegando agendas diferenciadoras e incluso superando las señas de liderazgos femeninos previos. Aun bregando con obstáculos y prejuicios tenaces, la cultura política no ha sido inmune a esos giros. “Los hombres suelen asociar el poder con posición y rango; las mujeres ven el poder más a menudo como una retícula de conexiones humanas vitales”, abunda al respecto Helen Fisher (2000, El primer sexo). La mujer, dice, suele mostrarse más interesada en la cooperación, la armonía y la conexión: “… en una red de apoyo, se entiende a sí misma dentro de una red de amistades; hace contactos laterales con los demás, y forma camarillas. Después se esfuerza para mantener intactos estos lazos”.
¿Esto implicaría una distinción dramática en el abordaje del poder? No siempre, no necesariamente. En general, se considera que la habilidad para trabajar con lo afectivo es más acusada entre mujeres en posiciones de liderazgo, mientras que en el hombre la balanza se inclina más hacia lo racional; pero esa percepción también pudiese estar matizándose. En ese sentido, parece mas constructivo considerar cómo la diferencia natural pudiese reflejarse en aptitudes y habilidades que, en atención a la coyuntura, redunden en estilos de conducción donde la cooperación y la flexibilidad estratégica sean requeridas.
“La evidencia firme y cada vez más numerosa demuestra”, dice el informe 2024 de ONU Mujeres, que “la presencia de mujeres líderes en los procesos de toma de decisiones políticas mejora dichos procesos”. En las antípodas de liderazgos inyectados por el orgullo, el sentimiento de dignidad, la ira o el reclamo de desagravios –todas cosas que remiten, por cierto, al heroico y viril impulso thimótico, el del “pastor de grandes rebaños” o los jefes de ejércitos– cabe recordar un artículo de la revista Forbes que, junto con la publicación de cifras del informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, destacaba la exitosa gestión de siete mujeres frente a la pandemia. “Mutti” (“mamá”) Merkel, en Alemania; Helle Thorning-Schmidt, en Dinamarca; Sanna Marin, en Finlandia; Katrim Jakobsdóttir, en Islandia; Erna Solberg, en Noruega; Jacinta Ardern, en Nueva Zelanda, y Tsai Ing-wen, en Taiwán. Según revelaba un estudio del BID en Brasil, por otro lado, las ciudades que tuvieron a una mujer alcaldesa reportaron menos muertes durante el primer año de la pandemia.
Hablamos de lideresas que abordaron la situación límite de forma innovadora, resuelta, honesta, más “humana” y sensible, si se quiere; ora dictando medidas estrictas, ora invocando la responsabilidad de sus paisanos o valiéndose de una comunicación no intimidante, no convencional. A la anterior lista hoy podríamos añadir a la francesa Martine Aubry, la noruega Gro Harlem Brundtland o la irlandesa Mary Robinson. Que sean mujeres es dato que podría resultar irrelevante si consideramos el entorno democrático que ha condicionado sus diligencias. Después de todo, es justo reconocer que sus decisiones han obedecido a la lógica del poder y la necesidad de legitimación que demanda el sistema que han representado. Pero es una condición que destaca, no obstante, cuando se cotejan las equivocaciones y torpezas de sus belicosos pares, jefes de Estados con larga tradición democrática, incluso.
Sembrar, nutrir, transformar
No se trata, pues, de afirmar a priori que la mujer está mejor equipada que el hombre para dirigir. Aunque suelen ser percibidas como más honestas, dignas de confianza y
menos proclives a los desvíos administrativos, más compasivas y éticas, más sensibles en cuanto a temas como violencia y construcción de paz, bienestar social, educación o salud, “ser mujer no es una garantía contra la corrupción, la estupidez o la pereza… las mujeres no podemos desmarcarnos de la condición humana”, encaja sin miramientos la mexicana Marta Lamas.
Nada más estéril que oponer nuevos sesgos al sesgo histórico, en fin. Pero sí conviene aprender de un estilo de gobernanza que, basado en habilidades y niveles de compromiso distintos respecto a la realidad, quizás ha respondido mejor y más constructivamente a la índole de las crisis que zarandean al mundo. Un “cómo hacer” no necesariamente asociado a lo biológico, sí a lo femenino y lo sanador, a la idea del cuerpo como destino, al entorno nutritivo de lo materno. “Política de agricultoras que se afanan en los pequeños huertos de las mil transformaciones”, ilustra la española Victoria Sendón de León, quien habla de defender la diferencia por su cualidad y como deconstrucción de un igualitarismo que no se cuestiona el modelo de mundo. Diferencia que sabe abrirse paso “machacando puntas de médula y dulzura”, como bellamente susurraría Neruda.
Quizás por ello cuesta embutir a estos liderazgos femeninos en la socorrida metáfora de la guerra: esa que los autoritarios exprimen ad nauseam. Pues si bien desde su posición de gobernantes se han situado a la vanguardia de graves cruzadas, en lugar de la embestida, la supresión del otro o la compulsiva caza de chivos expiatorios han apelado a la cooperación y el consenso, a la valoración del conocimiento experto, a la amplísima adición de voluntades, al reconocimiento y trámite de la propia fragilidad. Al interés por aliviar miedos y proteger la vida, en fin, y no abrir nuevos, innecesarios tajos.
Quizás sea ese el tipo de liderazgo que seguirá precisando un mundo forzado a juntar y recomponer sus pedazos, y cuya salud democrática sigue estando permanentemente amenazada, hoy más que nunca. Un mundo que, como mínimo, reclama tranquilidad. Del dolor del cual se libra Lucy, la de Besson, no nos libraremos nosotros. También seguirá allí para recordar nuestra imperfecta, a veces fenomenal capacidad para sintetizar fortalezas.
Lee también: Jóvenes unos aliados para apoyar