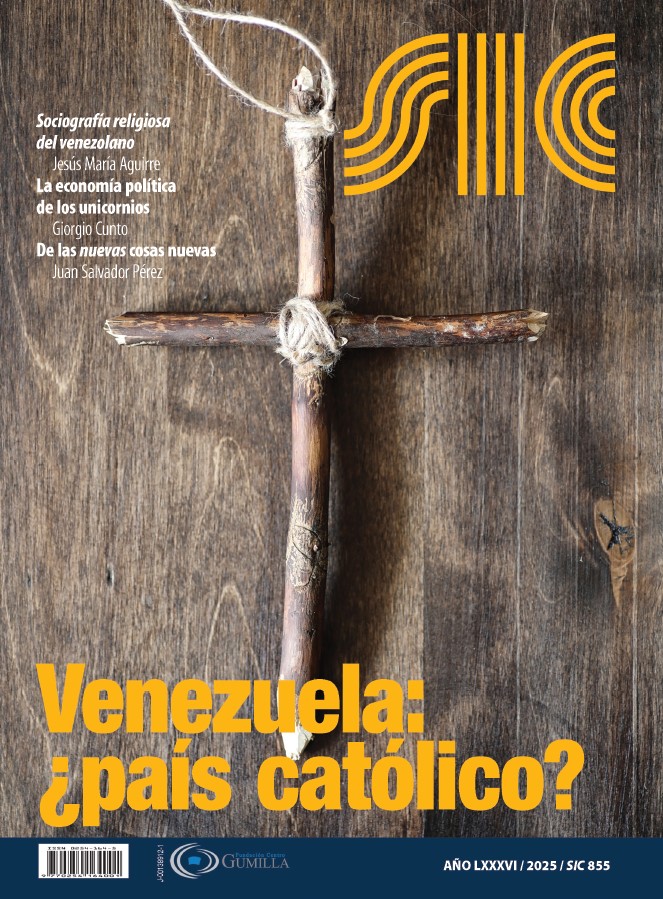VIGENCIA DEL CELAM
El 70º aniversario de la creación del Celam al interior de la tercera fase del Sínodo y en el contexto de una nueva fase en gestación de la recepción del Concilio
Se puede hablar de la emergencia de una
nueva eclesialidad sinodal en la región (AE 196)
Nuevas instituciones al servicio de la colegialidad episcopal
Durante la primera mitad del siglo XX se fue gestando una conciencia eclesial continental. Pío XII invitó a los obispos a formalizar sus “nuevas formas y métodos” y convocó la I Conferencia general del episcopado latinoamericano celebrada en Río de Janeiro en 1955. A esto siguieron la creación de la Organización de Seminarios Latinoamericanos y la red de Cáritas América Latina y el Caribe en 1958, y la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) en 1959. La reflexión teológico-pastoral se daba a conocer a través del Boletín Informativo del Celam fundado en 1957, la revista CLAR en 1962 y la revista Medellín en 1975.
La Conferencia en Río pidió la creación del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam). Según los primeros estatutos, “… el CELAM expresa la colegialidad episcopal en América Latina, y tiende así a promover la intercomunicación de las Iglesias particulares del continente” (Estatutos 1969). La II Conferencia general del episcopado latinoamericano reunido en Medellín en 1968 concibió que “el CELAM, como órgano de contacto, colaboración y servicio, es una irreemplazable ayuda para la reflexión y la acción de toda la Iglesia Latinoamericana” (Medellín, Renovación de estructuras pastorales 30). A sus veinte años de fundación, Pablo VI destacará la “… experiencia del afecto colegial, la manifestación fraterna de la comunión entre las Iglesias particulares y la Cabeza de la Iglesia universal, garantía de la auténtica colegialidad”.
El 23 de noviembre de 1965, Pablo VI convocó a los obispos latinoamericanos para celebrar el décimo aniversario del Celam y los animó a elaborar un plan pastoral continental para recepcionar el Concilio. Dom Brandâo Vilela le preguntó si hacían un Sínodo. El Papa propuso una Conferencia General del Episcopado. El 20 de enero de 1968 se anuncia la convocatoria de la Segunda conferencia general del episcopado latinoamericano y, el 24 de agosto de 1968, Pablo VI la inauguró en Bogotá. Gracias al Celam surgía, formalmente, una nueva institución: las Conferencias generales del episcopado latinoamericano y caribeño, que daban forma al ejercicio colegial a nivel continental.
Para 1968, el Celam había realizado once reuniones ordinarias, contaba con doce departamentos de asesoría y formación, y cuatro institutos en distintos países del continente. Se fue gestando un estilo eclesial con mecánicas de trabajo en conjunto y formas de proceder colegiadas. El cardenal Landazuri Ricketts habló de una personalidad colegial latinoamericana en la que los obispos construían consensos en base a convergencias de circunstancias proféticas, surgidas de una lectura atenta y comunitaria de los signos de los tiempos con una perspectiva teológico-pastoral de conjunto que fue asumiendo una clara opción por los pobres. Se creó un equipo teológico-pastoral en 1969 con la finalidad de “prestar un servicio de asesoramiento a la Presidencia, a la Secretaría General, a los departamentos y a los institutos” para avanzar en esta visión. Las Conferencias generales del episcopado –Medellín en 1968, Puebla en 1979, Santo Domingo en 1992, Aparecida en 2007–, aunque con no pocas dificultades en la década de los 80 y 90, han sido auténticos laboratorios para el ejercicio de una colegialidad afectiva situada. A su vez, permitieron a la Iglesia latinoamericana estar en estado permanente de renovación y reforma. A tal fin, Santo Domingo introduce la categoría de conversión pastoral que debe “… abarcar todo y todos: en la consciencia, en la práctica personal y comunitaria, en las relaciones de igualdad y autoridad; con estructuras y dinamismos que hagan presente, cada vez más claramente, la Iglesia como señal eficaz, sacramento de salvación universal” (SD 30). Y Aparecida la profundiza y señala que “… debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes de pastoral, en todos los niveles, así como toda la institución eclesial, abandonando estructuras obsoletas” (DAp 365).
Una etapa de rearticulación de la colegialidad episcopal y la colegialidad sinodal
Bajo el pontificado de Francisco, el Celam inició una nueva etapa caracterizada por la rearticulación de la colegialidad episcopal –gran novedad del Concilio– a la luz de la colegialidad sinodal –impulsada por Episcopalis Communio en 2015–. La Iglesia latinoamericana inicia esta senda en la XXXVII Asamblea General Ordinaria del Celam (13-18 de mayo de 2019). Ahí se pide la renovación de la teología de la colegialidad episcopal a la luz de la sinodalidad y la reestructuración del modelo organizacional para que se manifieste “… la naturaleza sinodal de la Iglesia como elemento del ser y la acción del CELAM”. El Documento de trabajo de la reestructuración y renovación del Celam, publicado en abril 2019, describe esta figura de Iglesia:
[…] nuestra conversión como pastores implica comprender que ‘la sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, se expresa en la circularidad dinámica del consensus fidelium, de la colegialidad episcopal y del primado del obispo de Roma, [para lo cual, la Iglesia] está llamada a activar la escucha de todos los sujetos, que en su conjunto forman el Pueblo de Dios, para llegar a un consenso en el discernimiento de la verdad y en el camino de la misión’”. (n. 100)
Así, los nuevos estatutos del 2022 definirán al Celam como un “organismo episcopal” cuya finalidad es “… promover el ejercicio coordinado de la colegialidad episcopal, sosteniendo a los Obispos en el ejercicio de su ministerio en espíritu sinodal”. La conjunción entre el proceso de Reestructuración y renovación del Celam, iniciado en mayo de 2019, y el Sínodo para la Amazonía, celebrado en octubre del mismo año, dio paso a otro desafío: insertar la colegialidad sinodal al interior de la emergente eclesialidad sinodal. Los primeros frutos fueron la creación de dos estructuras sinodales: la Conferencia Eclesial de la Amazonía (Ceama) –aprobada en el 2022– y la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe (AE, 2021-2022).
Solicitada por los padres sinodales en el Documento Final del Sínodo para la Amazonía (n. 115), la Ceama es una Conferencia Eclesial, no meramente episcopal. En ella comienza a visibilizarse una eclesialidad sinodal propia de América Latina, que se expresa tanto en su composición como en sus procesos decisionales. En cuanto a su conformación, no está integrada únicamente por obispos, sino también por las siete Conferencias Episcopales de los países amazónicos, Cáritas, CLAR, la Red Eclesial Pan-Amazónica (Repam), representantes de los pueblos originarios, expertos designados por la Presidencia y por el Papa, en diálogo con el Dicasterio para los Obispos y la Secretaría General del Sínodo. Esta estructura plantea el desafío de nuevos modelos de gobernanza en los que los órganos consultivos participen activamente en la elaboración de decisiones, que luego sean ratificadas por la autoridad episcopal. Para ello cuenta con dos órganos colegiados: el Comité Ejecutivo y la Asamblea. En ambos, las decisiones se gestan de manera colegiada y sinodal, con la participación de diversos representantes del Pueblo de Dios. La Ceama se constituye como un nuevo espacio institucional latinoamericano para la sinodalización regional en clave sociocultural.
Asimismo, otro ámbito es la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe que se desarrolló como un proceso en varias etapas: presentación (enero 2021), consulta (abril-agosto 2021), celebración (noviembre 2021) e implementación tras la publicación del Documento Final. Este camino fue definido como una “escucha discernida” para identificar prioridades pastorales a la luz de los nuevos signos de los tiempos. Se elaboraron varios instrumentos: documento para el camino, cuestionario de escucha, itinerario espiritual y litúrgico, documento para el discernimiento y documento final (Documento Final, 6). La dimensión eclesial se manifestó en la diversidad de los participantes: 428 laicas y laicos (39 %), 160 religiosas y religiosos (15 %), 264 presbíteros y diáconos (24 %), 233 obispos (21 %) y 10 cardenales (1 %).
[…] la Asamblea insertó la colegialidad episcopal en el seno de la sinodalidad eclesial, poniendo de relieve al laicado como sujeto eclesial. Es la expresión del principio de la Iglesia del primer milenio: ‘todo lo que concierne a todos debe ser discernido y decidido por todos’”. (AE 298)
Su realización es un hito en la Iglesia latinoamericana. El Documento Final afirma que:
[…] la Asamblea es un signo de que la Iglesia de nuestra región inició otra fase en la recepción del Concilio. Es una experiencia inédita que puede convertirse en un nuevo organismo sinodal. Testimonia que la sinodalidad ‘indica la específica forma de vivir y obrar (modus vivendi et operandi) de la Iglesia Pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en Asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora’ (SIN 6). (AE 191)
El tejido institucional de una nueva eclesialidad sinodal
De esta forma emergente de eclesialidad sinodal surge el desafío de definir el modo en que comprende su autoridad magisterial, especialmente en lo que respecta a su recepción. Esto es particularmente relevante si se considera que el modelo tradicional de las Conferencias Generales del Episcopado se basa en la producción de magisterio continental, fruto del ejercicio de la colegialidad afectiva entre los obispos y las Iglesias locales. La Asamblea Eclesial al ser una institución eclesial y no exclusivamente episcopal, plantea una situación inédita: implica una auto-vinculación de los obispos y de sus respectivas Iglesias particulares, fundamentada en esa misma colegialidad afectiva, pero ahora ejercida en el marco de la sinodalidad. Esto redefine el método de elaboración de documentos eclesiales, ya que se parte de la autoridad del sensus fidei de todo el Pueblo de Dios. Tanto para la Asamblea Eclesial como para el Sínodo esto ha representado reconocer, ante todo, la autoridad del sensus fidei fidelium de todo el Pueblo de Dios. Un avance importante en la comprensión de la autoridad de cualquier texto. Además, en este proceso, el Celam actúa como entidad convocante que le dota de autoridad eclesial; los documentos son elaborados con la participación del Equipo de Reflexión Teológico-Pastoral, y finalmente son aprobados por las Conferencias Episcopales reunidas en Asamblea Extraordinaria (2022). Este nuevo itinerario metodológico señala un paso significativo hacia una Iglesia más participativa, corresponsable y en salida.
La Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe (2021-2022) no fue un hecho aislado. Constituyó un enlace con el Sínodo sobre la sinodalidad de toda la Iglesia (2021-2028). El Documento Final afirma que:

[…] la Asamblea se sitúa en el inicio del proceso sinodal 2021-2023 convocado por el Papa Francisco para celebrar la XVI Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos […]. Los anuncios de ambos encuentros fueron casi simultáneos, y sus respectivos procesos de preparación, consulta y escucha se entrelazaron. Así como toda la Iglesia fue convocada en sínodo, toda la Iglesia latinoamericana fue convocada en asamblea. (AE 5)
Así:
[…] el proceso 2021-2023, de modo similar al de nuestra Asamblea, invita a profundizar en la teología del Pueblo de Dios, considerando la acción del Espíritu en los bautizados, que es la unción que constituye el sentido de la fe de los fieles […]. Esto ha animado nuestra escucha, ha sido la clave de la Asamblea y debe orientar el futuro sinodal. (AE 163).
Podemos afirmar que, así como la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe (AE) contribuyó de manera significativa al proceso del Sínodo sobre la sinodalidad, del mismo modo la “restitución” del Documento Final de la segunda sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos –es decir, su devolución a las Iglesias para ser recepcionado, apropiado e implementado–, contribuirá a dar forma a una figura de Iglesia sinodal y misionera continental. Este proceso de “restitución” que se abre es la ocasión propicia para enlazar nuevamente a la Asamblea Eclesial con el Sínodo de la sinodalidad, en la línea de lo señalado en la Nota di accompagnamento del Documento finale della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi:
[…] el Documento final contiene indicaciones que, a la luz de sus orientaciones fundamentales, pueden ser acogidas ya en las Iglesias locales y en las agrupaciones de Iglesias, teniendo en cuenta los diversos contextos, lo que ya se ha hecho y lo que queda por hacer para aprender y desarrollar cada vez mejor el estilo propio de la Iglesia sinodal misionera.
Y lo anterior ha de ser puesto en marcha “… a través de los procesos de discernimiento y decisión previstos por la ley y por el mismo Documento” (papa Francisco, 25.11.2024).
En nuestro caso, esto exigirá una relectura dedicada y atenta de sus contenidos teológicos, propuestas organizacionales y orientaciones pastorales, desde la perspectiva de las Iglesias latinoamericanas, y debe responder a los desafíos concretos del momento eclesial que vive nuestro continente en el contexto de un cambio de época mundial y las formas culturales hasta ahora conocidas y predominantes. Pero también debe llevarse a cabo mediante formas en las que la colegialidad se ejerza plenamente dentro de la sinodalidad, como puesta en práctica del camino realizado por la Iglesia latinoamericana y madurado a lo largo del Sínodo de la sinodalidad. En este horizonte, cobra una relevancia significativa la eclesialidad sinodal ya que “… hoy, la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe profundiza el camino común en nuestra Iglesia y nos invita a seguir la senda de la conversión eclesial” (EG 26; AE 157), una conversión “… que implica reformas espirituales, pastorales y también institucionales” (DAp 367).
La maduración y consolidación de esta eclesialidad supondrá que todo proceso de recepción se realice con la participación efectiva de todo el Pueblo de Dios, reunido en asambleas, donde se activa el sensus fidei de todos los fieles, y no solo de “algunos” o de “uno”. El documento El sensus fidei en la vida de la Iglesia, de la Comisión Teológica Internacional, lo expresa con claridad:
[…] existe una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad de todos los fieles, porque a través de su bautismo todos han renacido en Cristo. En virtud de esta igualdad todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del Cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos los fieles tienen el derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia. (Comisión Teológica Internacional, El sensus fidei en la vida de la Iglesia, 2014, 120)
En esta línea, la nueva “restitución” del Documento Final del Sínodo exigirá que las Iglesias:
[…] se reúnan en asamblea en los distintos niveles de la vida eclesial [comenzando por pequeñas comunidades], promoviendo la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, la búsqueda de consensos como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu, y la toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. (DF 28)
Dos procesos que buscan dar forma a una pastoralidad sinodal
El desafío radica en la forma de ser, proceder y hacernos Iglesia vinculando ambos procesos: Asamblea y Sínodo. Por una parte, el Documento Final de la Primera Asamblea Eclesial Latinoamericana y Caribeña (AE), organizado con el método ver-juzgar-actuar, nos ofrece una mirada a los signos de los tiempos, siguiendo con una reflexión teológica sobre la Iglesia sinodal, y culminando con una serie de propuestas pastorales y líneas de acción ordenadas en seis dimensiones de la evangelización en América Latina: “kerigmática y misionera” (AE 239ss), “profética y formativa” (AE 273ss), “espiritual, litúrgica y sacramental” (AE 287ss), “sinodal y participativa” (AE 297ss), “sociotransformadora” (AE 330ss) y “ecológica” (AE 373ss). Por otra, las cinco partes del Documento Final del Sínodo –“el corazón de la sinodalidad”, “en la barca, juntos”, “echar la red”, “una pesca abundante” y “también yo os envío”– ofrecen nuevos modos relacionales en una Iglesia Pueblo de Dios, que es constitutivamente sinodal; proponen dinámicas comunicativas que articulan los distintos organismos de participación y los procesos de elaboración y toma de decisiones; así como la vinculación de los distintos niveles en los que se vive la sinodalidad, insertándonos en la dinámica de toda la Iglesia –Ecclesia tota.
Ambos acontecimientos se han llevado a cabo:
[…] no primariamente a partir de textos, por muy normativos que estos sean desde el punto de vista jurídico (lo mismo los de la Escritura que los del dogma), sino a partir de la fe actualmente vivida en la comunidad cristiana y de los interrogantes que plantean hoy aquellos textos. (cf. CHENU, M.D. “Una realidad nueva: teólogos del tercer mundo”. En: Concilium 164 [1981]. Pp. 41–42).
Tanto en la Asamblea Eclesial como en el Sínodo, esto ha implicado reconocer, ante todo, la autoridad teológica y magisterial del sensus fidei fidelium de todo el Pueblo de Dios, lo cual constituye un avance significativo en la comprensión de la autoridad de cualquier texto o acontecimiento eclesial. En este horizonte, la figura de Iglesia sinodal y discipular-misionera que emerge de la visión de conjunto de ambos documentos, ofrece hoy el marco hermenéutico más adecuado para releer nuestra historia eclesial y discernir los desafíos pastorales del presente, a la luz de los nuevos signos de los tiempos “escrutados a fondo” (GS 4) por el Pueblo de Dios que ha hablado. Esto implica, para nosotros, acoger el llamado a superar toda forma residual de una “pastoral de conservación” aún persistente en nuestro continente (cf. Medellín 6,1; AE 228) y abrirnos a una nueva pastoralidad sinodal concebida a la luz de la teología y la práctica del sensus fidei fidelium.
Hoy heredamos un camino conciliar encausado a lo largo de cinco Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano que encontró su renovación bajo el pontificado del papa Francisco articulando la Conferencia de Aparecida (2007), la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (2013), el Discurso conmemorativo de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos (2015), la Constitución Apostólica Episcopalis Communio (2018), el proceso de renovación y reestructuración del Celam (2019), el Sínodo para la Amazonia (2019) y la Primera Asamblea Eclesial Latinoamericana y Caribeña (2021). A esto se debe sumar el aprendizaje que hemos tenido a lo largo del Sínodo de la sinodalidad y que se refleja en el Documento Final de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (2024), que fue asumido por Francisco como parte integral de su magisterio ordinario. Estos documentos no pueden leerse de forma aislada. En su conjunto, revelan una figura eclesiológica y pastoral fundamental para comprender el presente y los desafíos de la Iglesia en el continente, llamada a tejer “una nueva eclesialidad sinodal”. La Síntesis de la fase continental del Sínodo sobre la sinodalidad en América Latina y el Caribe lo expresa de la siguiente manera:
[…] la emergencia de una nueva eclesialidad sinodal nos coloca ante el reto de imaginar nuevas estructuras. Algunas ya han ido surgiendo, como la Conferencia Eclesial para la Amazonía (CEAMA) y la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Sin embargo, ha aparecido la preocupación de ver la forma de articular la colegialidad episcopal y la eclesialidad sinodal, lo cual invita a pensar la manera de integrar la elaboración y la toma de decisiones, porque ‘la dimensión sinodal de la Iglesia se debe expresar mediante la realización y el gobierno de procesos de participación y de discernimiento capaces de manifestar el dinamismo de comunión que inspira todas las decisiones eclesiales’ (CTI, Sinodalidad 76). Asimismo, estas nuevas estructuras nos colocan frente a formas de organización y funcionamiento que han de ver cómo articular el sentido de la fe de todos los fieles, la autoridad episcopal y el servicio de la teología, porque el Espíritu Santo habla a través de todo el Pueblo de Dios en su conjunto y no sólo de algunos (los obispos) o uno (el obispo de Roma, que tiene el primado). ‘Si el Pueblo de Dios no fuese sujeto en la toma de decisiones, no hay sinodalidad. Y si el Pueblo de Dios no es constitutivo de un organismo que toma decisiones para la Iglesia como un todo, tampoco este organismo es sinodal’ (Ceama-Repam). (SFCS AyL, 81)

Si afirmamos que la Iglesia es constitutivamente sinodal, entonces la nueva época plantea el desafío de sinodalizar toda la Iglesia, lo cual va mucho más allá de un simple aggiornamento, pues “nadie echa vino nuevo en odres viejos, o entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden; sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan” (Mt 9,17). Con la celebración de la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe el desarrollo de la institucionalidad eclesial latinoamericana entró en una etapa inédita, en la que “… todos los fieles, en especial los obispos y sus colaboradores, pueden contribuir a la sinodalización de la Iglesia entera” (AE 193). Esto requerirá, en algunos casos “… abandonar las estructuras caducas que ya no evangelizan” (AE 324); en otros, “… reformar las estructuras, en el marco de la conversión eclesial, para tener una pastoral orgánica y de conjunto, buscando una reciprocidad complementaria entre mujeres y varones” (AE 315); o bien “… crear nuevas estructuras sinodales en todos los ámbitos de la Iglesia, a ejemplo de esta Primera Asamblea Eclesial” (AE 301).
El proceso eclesial continental que hemos vivido en torno al desarrollo de la teología de la colegialidad episcopal y las instituciones que han surgido, desde la creación del Celam y la I Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Río de Janeiro, puede ofrecer luces valiosas para discernir cómo insertar la identidad y la configuración de las estructuras episcopales –ya sean las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano y Caribeño o el Sínodo de los Obispos– en los “odres nuevos” de la sinodalidad.
Una quinta fase en la recepción conciliar al interior de la tercera fase del Sínodo
La experiencia nos ha hecho ver que estamos ante un momento eclesial que no es de fácil recepción en todas las Iglesias. No es un camino exento de obstáculos ya que invita a un re-aprendizaje de la cultura eclesial y el ejercicio de la colegialidad. El Documento Final del Sínodo aporta criterios fundamentales para este discernimiento. Afirma, por ejemplo, que:
[…] el Sínodo de los Obispos, aun conservando su naturaleza episcopal, ha visto y podría ver en el futuro, en la participación de otros miembros del Pueblo de Dios, ‘la forma en que está llamado a asumir el ejercicio de la autoridad episcopal en una Iglesia consciente de ser constitutivamente relacional y por ello sinodal’, para la misión.
Y añade:
[…] en la profundización de la identidad del Sínodo de los Obispos es esencial que, en el proceso sinodal y en las Asambleas, aparezca y se realice concretamente la articulación entre la implicación de todos (el Pueblo santo de Dios), el ministerio de algunos (el Colegio episcopal) y la presidencia de uno (el Sucesor de Pedro). (DF 136)
En estas palabras se identifican elementos que pueden dar forma y orientar el modo eclesial de proceder en la tercera fase del Sínodo (2025-2028), articulando la participación de todo el Pueblo de Dios, el colegio episcopal y el primado.
Esta fase no será, necesariamente, fácil ni rápida para muchas Iglesias, pero se presenta como el camino indispensable para avanzar. Y, como afirma la Carta sobre el proceso de acompañamiento de la fase de implementación del Sínodo:
[…] en la Nota de acompañamiento del Documento final de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, el Santo Padre había precisado que el mismo ‘participa del Magisterio ordinario del Sucesor de Pedro’ y, como tal, requiere que sea acogido. Explicó a continuación que el Documento no es estrictamente normativo, pero que, sin embargo, compromete a las Iglesias a hacer opciones coherentes. En particular, ‘las Iglesias locales y las agrupaciones de Iglesias están llamadas ahora a implementar, en los diversos contextos, las indicaciones autorizadas contenidas en el Documento, a través de los procesos de discernimiento y de toma de decisiones previstos por el derecho y por el Documento mismo’. (15 de marzo de 2025)
Se trata, por tanto, de contribuir a un paso significativo en el proceso de maduración conciliar actual, que hoy encuentra un nuevo punto de partida en lo recogido en el Documento Final del Sínodo, que ha sido “restituido” a nuestro Continente para ser discernido en las Iglesias locales a la luz de las reflexiones y líneas pastorales de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. En la dinámica espiral que vincula a ambos procesos –Asamblea eclesial y Sínodo– se está gestando el tránsito hacia una nueva fase en la recepción del Concilio, una quinta –Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y León XIV–, que debe equilibrar la memoria conciliar con el futuro sinodal la Iglesia toda –Ecclesia tota. Esto ocurre en el contexto de una Iglesia mundial e intercultural, que comenzó a verse con el desplazamiento del centro hacia las periferias durante el pontificado de Francisco. Hoy, bajo el pontificado de León XIV, la Iglesia está llamada a generar una nueva dinámica, en la que la periferia retorna al centro para transformarlo desde adentro.
Nos encontramos en medio de un momento eclesial iniciado con la “nueva” fase en la recepción conciliar impulsada por Francisco en 2013, que ha alcanzado una maduración “ulterior” a través del Sínodo (2021-2024) y que nos proyecta hacia un futuro sinodal por desarrollar (2024-2028). En esta etapa va tomando forma una Iglesia mundial, a la que seguirá contribuyendo el perfil y la orientación del actual pontificado de León XIV, que abre una nueva fase en la recepción del Vaticano II, la quinta, que se inicia con la particularidad de gestarse al interior de la dinámica de la tercera fase del Sínodo que ha llamado a toda la Iglesia a recepcionar e implementar la definición de la Iglesia como Pueblo de Dios constitutivamente sinodal. Esta es una afirmación votada y aprobada por unanimidad por los miembros de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos y asumida por el pontificado de Francisco como parte de su magisterio ordinario.
A la luz de lo aprendido en el camino sinodal, esta quinta fase conciliar, aún en gestación, debe recuperar la diversidad del primer milenio, superando una concepción de comunión entendida como homologación –tal como predominó en el segundo milenio– y abriendo espacio a expresiones auténticas en las Iglesias locales (AG 22), reconociéndolas como verdaderos lugares teológicos donde “Dios habla y sale al encuentro de su Pueblo” (DF 83). De este modo, se ha abierto un proceso de discernimiento eclesial, a través del cual “… se descubrirán los caminos para una acomodación más profunda en todo el ámbito de la vida cristiana” (AG 22). En consecuencia, como expresó Pablo VI en la apertura de la segunda sesión del Concilio, avanzamos hacia “… el deseo, la necesidad y el deber de la Iglesia de darse finalmente una definición más completa de sí misma” (29/09/1963. Citado en AE 157).
La Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe reafirmó la comprensión de la definición de la Iglesia como Pueblo de Dios, en continuidad con la hermenéutica del capítulo II de Lumen gentium. La XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos profundizó esto aún más al subrayar que “… ese Pueblo, no es nunca la mera suma de los bautizados, sino el sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y de la misión” (DF 17). “En el contexto de la eclesiología del Pueblo de Dios” (DF 31), la sinodalidad constitutiva se concreta en el “caminar juntos” –del griego σύν (syn), que significa con, y ὁδός (hodos), camino–, de todo el Pueblo de Dios, y no solo entre unos pocos o con algunos, sino con todos y en medio de la sociedad.
En todo esto, el Celam podrá asumir nuevamente un papel significativo para impulsar la sinodalidad en el conjunto de la Iglesia y en la sociedad, como lo ha hecho a lo largo de su historia desarrollando la teología y el ejercicio de la colegialidad, y respondiendo pastoralmente al clamor de los pobres y de la casa común. Lo que se haga adquiere especial relevancia en un momento eclesial en que crece la conciencia de que:
[…] la sinodalidad indica la forma específica de vivir y actuar de la Iglesia, Pueblo de Dios, que manifiesta y realiza concretamente su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en la participación activa de todos sus miembros en su misión evangelizadora. (CTI, Sin 6; IL 2024, 7)
La sinodalidad es, en efecto, “el modo” de ser Iglesia (DEC 3) que, arraigada en la Tradición viva, está llamada a configurar la Iglesia del tercer milenio. Su figura está descrita y consensuada en el Documento Final del Sínodo:
[…] a lo largo del proceso sinodal, ha madurado una convergencia sobre el significado de la sinodalidad que subyace en este Documento: la sinodalidad es el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el Reino de Dios, en unión con toda la humanidad; orientada a la misión, implica reunirse en asamblea en los diferentes niveles de la vida eclesial, la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, llegar a un consenso como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu, y la toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. En esta línea entendemos mejor lo que significa que la sinodalidad sea una dimensión constitutiva de la Iglesia (CTI, n. 1). En términos simples y sintéticos, podemos decir que la sinodalidad es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer a la Iglesia más participativa y misionera, es decir, para hacerla más capaz de caminar con cada hombre y mujer irradiando la luz de Cristo. (DF 28)
Sinodalidad y misión: dos principios hermenéuticos para ser y hacer Iglesia
Como hemos visto, el momento eclesial que vivimos profundiza y madura la comprensión de lo que significa ser una Iglesia constitutivamente sinodal que integra, a la vez, otra dimensión igualmente esencial en su definición: la misionera. En esta conjunción, surge la identidad de una Iglesia Pueblo de Dios sinodal en misión, en la que “la misión es el paradigma dinamizador” y “la clave para su reforma” (AE 231). La Asamblea Eclesial y el Sínodo coinciden en que “la sinodalidad no es un fin en sí misma” (DF 32), sino el dinamismo de comunión que une a todo el Pueblo de Dios y lo impulsa hacia la misión evangelizadora: “ecclesia peregrinans natura sua missionaria est, ‘ella existe para evangelizar’” (CTI, Sin, 53). En efecto, tanto para la Asamblea Eclesial como para el Sínodo, misión y sinodalidad se implican mutuamente: “… la sinodalidad es constitutivamente misionera y la misión misma es acción sinodal” (IL 2023, B.2.1).
La figura de una Iglesia sinodal en misión se perfila como una de las contribuciones más significativas que la Iglesia puede ofrecer a un mundo profundamente fragmentado, marcado por la exclusión, la inequidad, la polarización, el populismo y la desinstitucionalización. En este contexto, el Vademécum del Sínodo señala que “… la dimensión misionera debe situar a la Iglesia entre quienes habitan las periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales” (Vademécum 1.4), no solo como expresión de una cercanía pastoral, sino también como orientación profética que interpela al conjunto de la humanidad, ya que “… la opción de caminar juntos es [también] un signo profético para una familia humana que necesita un proyecto compartido, capaz de procurar el bien común” (DP 9). Así, la misión no puede reducirse a una tarea funcional, sino que requiere autenticidad evangélica, pues “… el discurso sobre la misión se centra en la transparencia del signo y en la eficacia del instrumento, sin los cuales cualquier anuncio tropezará con problemas de credibilidad” (IL 2023, 52). De este modo, “… el camino sinodal del Pueblo de Dios se revela como escuela de vida”, ad intra y ad extra, que favorece la construcción de una cultura del encuentro y de la solidaridad, del respeto y del diálogo, de la inclusión y la integración. La experiencia latinoamericana ha desarrollado una comprensión encarnada de la sinodalidad, al hablar de la “diakonia social de la sinodalidad” o la “sinodalidad misionera” (AE 202–206), que articula el caminar juntos con el compromiso histórico por la dignidad de los pueblos, la justicia y la escucha del Espíritu en los clamores del mundo.
Tanto la Asamblea Eclesial como el Sínodo han querido partir del imperativo de “… conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza” (GS 4) para “responder a los impulsos del Espíritu” (GS 11). La Asamblea Eclesial manifestó su deseo de “… escuchar más el clamor de los pobres, excluidos, descartados, del Pueblo de Dios que sufre y de la tierra que también está sufriendo” (AE 251) e hizo el llamado “… a un fortalecimiento de la dimensión social del Evangelio” (AE 252) para “… hacer presente en el mundo al Reino de Dios” (EG 176). El Documento Final del Sínodo dedica un texto significativo a la opción preferencial por los pobres, subrayando que debe ser acogida por la Ecclesia tota ya que es constitutiva de su misión. Dicho número es fruto del aporte que nuestro caminar como Iglesia continental ha ofrecido al Sínodo de toda la Iglesia:
[…] ‘el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres’ (EG 197), los marginados y excluidos, y por tanto también en el de la Iglesia. En ellos la comunidad cristiana encuentra el rostro y la carne de Cristo, que, de rico que era, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros nos enriqueciéramos con su pobreza (cf. 2 Co 8,9). La opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica. Los pobres tienen un conocimiento directo de Cristo sufriente (cf. EG 198) que los convierte en heraldos de una salvación recibida como don y en testigos de la alegría del Evangelio. La Iglesia está llamada a ser pobre con los pobres, que a menudo son la mayoría de los fieles, y a escucharlos y considerarlos sujetos de evangelización, aprendiendo juntos a reconocer los carismas que reciben del Espíritu. (DF 19)
Estas reflexiones nos permiten comprender que la dificultad para abordar un tema teológico o pastoral no radica únicamente en la experiencia o el conocimiento que se tenga sobre él, sino en el horizonte eclesiológico desde el cual se discierne y propone. También influyen la realidad socio-pastoral y los contextos, experiencias y opciones desde los cuales se vive la vida eclesial, con sus propias características sociales, culturales, económicas, políticas y religiosas. En este sentido, la tercera fase del Sínodo (2024-2028) nos está enseñando que los caminos de renovación y reforma eclesial, desde y para un modelo de Iglesia sinodal en misión, deben articular dos principios fundamentales. El primero es el principio sinodal, que afirma que “… el proceso sinodal tiene su punto de partida y también su punto de llegada en el Pueblo de Dios” (EC 7), lo cual supone no anular la polifonía eclesial propia de la Ecclesia tota. El segundo es el principio misionero, que reconoce que “… las culturas son muy diferentes entre sí y todo principio general necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado” (EC 7). El equilibrio entre estos principios es esencial para evitar tanto formas de colonización teológico-cultural como el riesgo de caer en un “universalismo abstracto” (IL 2024, Introducción), que desconozca la riqueza de una Iglesia de Iglesias. Por ello, el proceso de recepción e implementación del Sínodo no puede ser lineal, sino que ha de adaptarse a los diversos contextos, tiempos y formas, en el marco de una Iglesia poliédrica que aprenda a vivir la unidad en la diversidad, y la diversidad en comunión.
Conclusión
Lo expuesto permite afirmar que está emergiendo con claridad la conciencia de la sinodalidad como una dimensión constitutiva de la Iglesia, Pueblo de Dios en misión. No se trata únicamente de redescubrir prácticas o incorporar nuevos contenidos, sino de acoger una figura de Iglesia cuyo “… camino esté marcado en cada etapa por la sabiduría del sentido de la fe del Pueblo de Dios” (DF 3); un camino que “… tiene el valor y la potestad del conjunto de la Asamblea que discernió con sentido de fe –sensus fidei– y aprobó con amor pastoral sus grandes orientaciones” (AE 25). A la luz de la teología y praxis del sensus fidei fidelium, madurada en el proceso sinodal, el momento actual nos confronta con el desafío de articular creativamente la memoria conciliar con el futuro sinodal. Para ello, será necesario avanzar sobre los tres ejes que Episcopalis communio propone: “… profundización de la doctrina cristiana, reforma de las estructuras eclesiásticas y promoción de la actividad pastoral en todo el mundo” (EC 1), en fidelidad a la dinámica de una Tradición viva, que “… progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo” (Dei Verbum 8).
A setenta años de la creación del Celam y de la primera Conferencia General del Episcopado en Río, y en el contexto del inicio de una nueva y quinta fase en la recepción del Concilio (2025–) que comienza a perfilarse al interior de la tercera fase del Sínodo (2025–2028), se abre una etapa propicia para discernir las futuras contribuciones de la Iglesia latinoamericana y caribeña, en cuanto Iglesia fuente, al conjunto de la Ecclesia tota.
Nota:
Publicado originalmente en: https://observatoriosinodalidad.org/70-anos-del-celam-rafael-luciani-comparte-sobre-la-memoria-conciliar-y-el-futuro-sinodal