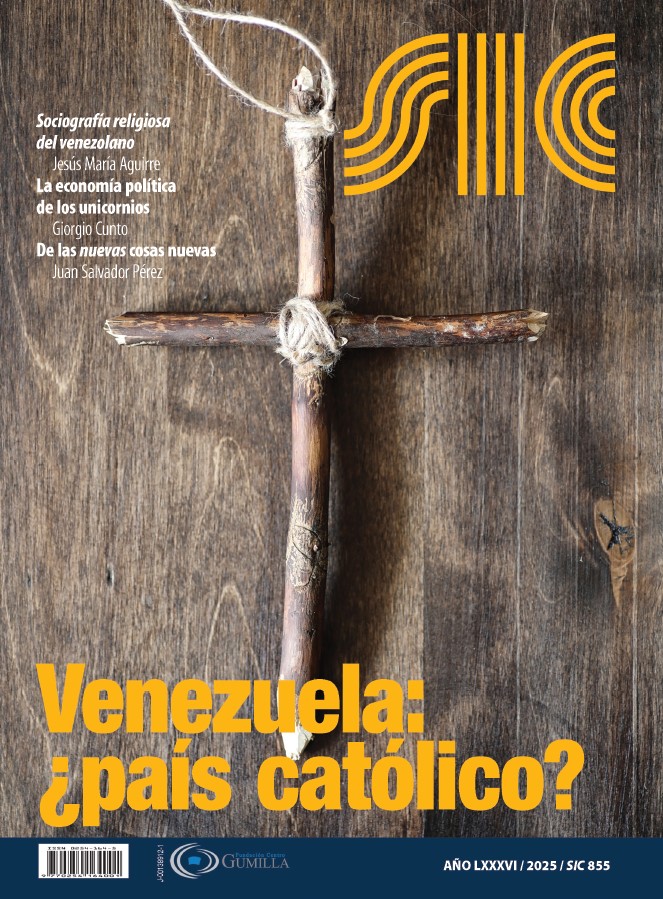La fe, entendida como paradoja, nos desafía a trascender la razón y confiar en Dios en tiempos de dificultad, manteniéndonos firmes ante los desafíos de la vida
Introducción
Estamos atravesando tiempos muy turbulentos y de muchos desafíos para toda la humanidad, y especialmente para nosotros los cristianos. En medio de ello, nuestra fe nos impulsa a desafiar la lógica imperante lo que ya nos coloca en una situación de contradicción. Afirmar que nuestra fe cristiana posee una fuerza, nos hace entender que ella puede romper paredes o quitar obstáculos que la limitan o la impiden, y por supuesto que esto es así, pero no debe entenderse en sentido físico-material que es lo primero que podemos captar. Nuestra inteligencia o razón necesita superar el plano inmediatista con el cual intentamos comprender la dimensión religiosa del ser humano que, si bien debemos partir desde un plano inmanente, debemos caminar hacia el plano trascedente cuando hablamos de fe, de espiritualidad, de Dios. En este texto, presento una charla brindada a hermanos y hermanas de la parroquia de mi barrio en Toledo-PR (Brasil), país donde actualmente vivo junto a mi esposa mientras continúo mi formación académica. En ella procuro “hacer pensar” en la fe a partir de su comprensión-manifestación paradojal que todos los creyentes experimentamos.
Una fe que condiciona nuestra vida
En un análisis gramatical del pasaje que nos convoca descubrimos una estructura lógica muy particular, lo que conocemos por condicional. Vamos a analizar esta frase:
Él les contestó: –Porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que, si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirían a aquel monte que se trasladara allá, y se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes(Mt 17, 20).
En esta frase de Jesús hay una condicional, o sea que existe una condición para que suceda una “X” cosa. En el orden de la escritura, primero hay una constatación, luego viene la afirmación condicional que comienza con la conjunción “si”. Nosotros usamos a menudo esta forma de expresión:
–Si estudias, entonces te hago un regalo (frase conocida que hacemos a nuestros hijos).
–Si trabajo mucho y ahorro dinero, entonces me voy de viaje (imperativo socio social).
–Se o desconto for de dez porcento, então eu comprarei este tênis.
En este sentido Jesús nos coloca en una situación muy compleja: solo “si” tenemos fe, le diremos a la montaña que se mueva y ella lo hará. Pero antes de seguir en el análisis del texto, les propongo seguir pensando en cómo nosotros razonamos, a partir del condicional que estamos viendo.
Todos hemos estudiado en la enseñanza secundaria las estructuras lógicas del pensamiento por las cuales nuestro razonamiento logra comprender parte de la realidad, y por medio del cual vamos confirmando ciertas verdades que vamos encontrando, y a su vez, podemos expresarlas para que los demás puedan comprendernos. Hay una clara y fundamental relación entre pensamiento y lenguaje en la búsqueda de la verdad, característica principal del ser humano. Con ello, hasta el niño pequeño cuando va descubriendo el mundo que lo rodea, se va sorprendiendo de las novedades que aparecen en su proceso de conocimiento y esta sorpresa es un alimento fundamental para seguir buscando.
En la Edad Media existía una frase latina acerca de la verdad, que fue muy famosa, y decía Veritas est adaequatio rei et intellectus, que significa, “La verdad es la adecuación entre la cosa/objeto y el intelecto”. Esta frase de Aristóteles fue tomada por Santo Tomás y traída al ámbito de la teología necesariamente, pues, de la forma que pensamos el mundo, también pensamos nuestra relación con Dios lo cual a lo largo de la historia ha sido mal comprendido y creo que sigue siendo un problema para nosotros, hoy. Si colocamos a Dios en el lugar de la cosa como objeto del conocimiento, siempre intentaremos buscar una cierta adecuación de Dios a nuestro pensamiento.
Así, adecuación tiene un aspecto esencial: la igualdad o semejanza –correspondencia– entre lo que se piensa o se dice, y lo que es. En este sentido corremos un doble peligro: a. Intentar abarcar a Dios con nuestro pensamiento convirtiéndolo en un objeto del pensamiento, en una cosa manipulable por nosotros. Aquí Dios es desfigurado en mil formas distintas según cada persona; b. Manipular a Dios de forma tal que Él es aquello que pensamos y decimos de él, o sea, lo que pensamos o creemos comprender de Dios es colocado en un lugar más importante que el mismo Dios.
Es cierto que Dios nos ha dado la bendición de poder pensar y esto conlleva una gran responsabilidad para el ser humano, pero nunca podemos –en nuestro empeño de pensar sobre el mundo, sobre el ser humano y también, cuando pensamos a Dios– colocar a Dios por debajo del pensamiento humano. Por eso debemos tener cuidado con todo aquello que decimos de Dios y tener claro que Dios no es eso que decimos, es mucho más de lo que nosotros podemos entender de él. Y esto, que parece tan fácil de comprender y en lo que todos ustedes estarán de acuerdo, es lo que menos hacemos en el día a día.
Pero vayamos de nuevo al texto para seguir reflexionando:
Él les contestó: –Porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que, si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirían a aquel monte que se trasladara allá, y se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. (Mt 17, 20)
Jesús nos dice primero que tenemos poca fe o que nos falta fe, como primer dato. Ante cualquier persona que se sienta segura de su fe, Jesús le dice que tiene poca. Podría esta persona pensar o querer autoconvencerse de que tiene mucha fe, pero Jesús la condiciona: “Si tuvieras fe…” Si tuviéramos fe… ¡podríamos mover montañas! ¿Se imaginan? Si tuviéramos fe lograríamos cosas imposibles para el pensamiento humano. Pero no lo podemos hacer, por tanto: tenemos poca fe. Y aquí aparece de nuevo un doble peligro: a. La falta de comprensión de lo que implica tener fe, que no es buscar hacer cosas imposibles; no se trata de proponernos pasar todo el tiempo la barrera de la realidad para decir que conocemos a Dios; b. La desilusión ante la poca fe que tenemos, la tristeza al ver que no tenemos una fe fuerte o que nuestra fuerza de fe es mínima.
En el primer caso, nosotros intentamos manipular a Dios para conseguir lo que nosotros queremos, para que Dios sea lo que nosotros pensamos de él. Cuando decimos que Dios esto todopoderoso, entonces Dios tiene que hacer posible lo imposible. Y en el segundo caso, aparece el ser humano como queriendo ser más importante que Dios o, como fue dicho arriba, la pretensión de colocar el pensamiento humano por encima de Dios. Esto nos introduce en la tercera parte de la charla.
La fe como una paradoja
El catecismo de la Iglesia católica presenta la fe como una de las tres virtudes teologales que:
Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Tres son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. (n. 1813)
Por lo tanto, la fe es un regalo de Dios para que el ser humano pueda experimentar la vida de Dios en su propia vida. Es el mismo Dios que vive, piensa y actúa en el ser humano, como lo afirma el evangelio de Juan “Si alguien me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él”(Jn 14, 23).
Pero dada la fragilidad humana, esta fe es vivida como una paradoja, entendiendo por esto una idea, un hecho o una proposición que contradice la lógica o no respeta el sentido común. La palabra paradoja proviene del latín paradoxa, que literalmente quiere decir “lo contrario a la opinión común”. También es conocida como antilogía, pues se opone a lo lógico. Esto quiere decir que la fe en Jesús camina por un sendero muy distinto al de la razón humana, aun cuando ella se sienta desafiada por Dios a ser colocada a su servicio. Tenemos la responsabilidad de pensar la fe, pero más aún pensar en tomar conciencia de las limitaciones que tenemos para alcanzarla.
Siguiendo a un teólogo belga llamado Adolphe Gesché, la fe debe ser entendida y vivida como una paradoja, esto es, la fe debe ser comprendida como fundamento de la vida cristiana, pero, a su vez, dentro de los límites del ser humano. Dice Gesché: “… el creyente busca y desea la verdad como cualquier persona, e incluso más, porque se lo exige su misma fe. Desea que su ‘yo creo’ sea también un es verdad” [i].De esto entendemos que como cristianos necesitamos saber si las verdades de fe que creemos y aceptamos por un acto de voluntad, sean a su vez parte de un todo creíble y comprensible a nuestra inteligencia.
Veamos aquí tres aspectos de la fe: la dimensión antropológica, donde la fe es una facultad humana, como posibilidad de creer, de tener confianza, de apuesta (en mí, en los demás, en el futuro); una segunda dimensión que llamamos trascendente, donde Trascendere significa atravesar, sobrepasar, pasar por, ir más allá de, como la superación de algo. En este sentido, también decimos que la fe supera el ámbito de lo inmanente (el más acá). Y por último tendremos la fe en su dimensión religiosa, como virtud teologal ya dicha: la fe es un don, un regalo gratuito de Dios al ser humano que genera conocimiento y una confianza mutua a partir de un encuentro personal que da sentido a la vida del creyente.
Por eso, siguiendo el planteamiento de Gesché, el ser humano que desea y necesita conocer los misterios de la fe y, también, quiere conocer la fe como lo que posibilita su creencia en Dios, tiene en la encarnación el paradigma de toda comprensión de Dios en relación con el ser humano. Aquí hablamos de una de las irracionalidades del amor que escapa al entendimiento de la razón para expresar que Dios ha asumido sobre sí la locura de este amor. La encarnación significa que Dios, a través de su fuente absoluta, que es el amor, nos revela quién es este ser humano en la persona de Jesucristo. Y todavía más irracional y paradójico se nos presenta la resurrección de Jesús donde la muerte significa vida.
Digamos entonces que la fe, vivida como paradoja, como una contradicción, viene dada en el mismo misterio de la Revelación de Dios que nos desafía a dirigir nuestra vida hacia una vida plena en medio de una cultura de muerte (papa Francisco). En este sentido, necesitamos examinar el proceso de fe que realizamos los cristianos, tanto los que integramos la Iglesia hace muchos años, como también el proceso que le proponemos hacer a los que invitamos a ser parte de ella. La catequesis, como ese primer tiempo de formación en la fe, nos sigue revelando las dificultades que seguimos teniendo para contagiar algo que no es solo un contenido: es una experiencia fundante que marca la vida de la persona y que es decisiva para el tiempo posterior del camino de fe. Al decir del papa Benedicto XVI en su encíclica Deus caritas est, sobre el amor cristiano: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (n.1).
La necesidad de cultivar juntas la fe y la razón
En la encíclica Fides et ratio, del papa san Juan Pablo II, que versa sobre la relación de la razón y la fe se afirma que:
Dos son, por tanto, los aspectos de la filosofía cristiana: uno subjetivo, que consiste en la purificación de la razón por parte de la fe. Como virtud teologal, la fe libera la razón de la presunción, tentación típica a la que los filósofos están fácilmente sometidos.
Y más adelante dice:
Además está el aspecto objetivo, que afecta a los contenidos. La Revelación propone claramente algunas verdades que, aun no siendo por naturaleza inaccesibles a la razón, tal vez no hubieran sido nunca descubiertas por ella, si se la hubiera dejado sola. (FR 76)
La vida de la fe de toda persona creyente navega en un mar de necesidades, donde por momentos la fe toma el timón de la barca y por otros, debe ser la razón.
Al respecto, el papa Francisco afirmaba en Lumen fidei:
La fe cristiana, en cuanto anuncia la verdad del amor total de Dios y abre a la fuerza de este amor, llega al centro más profundo de la experiencia del hombre, que viene a la luz gracias al amor, y está llamado a amar para permanecer en la luz. Con el deseo de iluminar toda la realidad a partir del amor de Dios manifestado en Jesús. (LF 32)
¿Qué significa esto? Que cuando nosotros necesitamos una cierta confirmación de la fe en Jesús, de su presencia entre nosotros, no podemos sostenernos solo en la razón, sino que entre en juego el amor de Dios por nosotros como característica principal de Dios. Al decir del apóstol Juan “Dios es amor: quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él” (1Jn 4, 16).
Por eso quisiera introducir otro ingrediente al pensar acerca de la razón humana: su dimensión racional, entendida como Logos: razón, orden, palabra-mediación, lenguaje, donde la entendemos como una facultad del espíritu humano que posibilita el conocimiento del mundo, del universo. Pero también la razón presenta una dimensión irracional, con dos vertientes: lo que los griegos llamaban Phrónesis: prudencia, cordura, saber actuar: habilidad humana de saber cómo y porqué actuar de determinada manera. Implica libertad de decisión. Y lo relacionado al Pathos: afectividad, afectos-sentimientos: capacidad humana de desarrollar la Philia como amor de amistad y la Pistis como fidelidad.
En función de esto, todo intento de comprender la fe, todo intento de inteligibilidad, tiene un sustento en el mismo corazón del hombre y no tanto en su razón. Aún los argumentos más racionales que puedan ser elaborados, tienen un componente de Pathos, o sea de afecto, de amor. Y es justamente desde ese amor que el ser humano puede ser conquistado por Dios. Dice Gesché:
El hombre que se siete así, visitado, se descubre verdadero porque se descubre portador de una verdad que pide llevar hasta el final, en un amor infinito y con una confianza viva, toda la belleza y la verdad infinitas del hombre [ii].
Y como afirma un teólogo español: “… para la experiencia bíblica esto acabó haciéndose tan evidente que al final, tras la culminación definitiva en Jesús de Nazaret, lo define como amor: Dios es agápe (1 Jn 4, 8.16), es decir, ‘Dios consiste en estar amando’” [iii].
La fe como fuerza
Antes de terminar esta charla, recordemos el título que le habían asignado: La fuerza de la fe en tiempos de desafíos. Ustedes pensaban reflexionar acerca de la fuerza de la fe y yo les vine a complicar un poco las ideas y no sé si hasta ahora se va entiendo hacia donde me dirijo. Pero este es el trabajo, tanto del filósofo como del teólogo que conviven en mí, pero sobre todo de un cristiano crítico. Retomemos la idea de plantear la fe como paradoja, o sea, como una contradicción. En el evangelio de Mt 17, 20, Jesús afirma que los discípulos no tienen fe pues si la tuvieran moverían montañas. Esto nos puede crear muchos traumas o puede llevarnos a una gran desilusión acerca de nuestra forma de comprender la religión. Si Dios es Todopoderoso, ¿por qué no nos concede tener más fe? ¿Por qué no nos da lo que le pedimos en oración? ¿Por qué nos permite sufrir? ¿Por qué tanta maldad en el mundo? Y así tantas preguntas que nos hacemos.
Para Gesché, la fe resuena desde dos lugares: a. El lugar propio, como acto humano que nos configura, donde creer tiene como consecuencia un comportamiento plenamente humano. La palabra fe proviene del latín fides significando confianza, fiabilidad, fianza, confidencia, fidelidad; que parten de la propia experiencia de nuestra existencia cotidiana y en relación con otras personas. En este sentido, la fe se expande en el lugar propio del hombre. Pero a su vez, la fe tiene otro lugar: b. Es el lugar propio, cuando se encuentra en el lugar humano, esto es, cuando aparecen nociones que nos hablan de un mundo que trasciende al mundo humano. Palabras como Dios, salvación, liberación, gracia, alianza, vida eterna, pasión, resurrección, espiritualidad, etcétera, se refieren al mundo humano pero lo trascienden. Entonces la fe nos habla en un otro lenguaje que posee su propio peso específico, que nos ayuda a colocar nuestra mirada en “otro lugar”, que nos habla de cosas que nadie ha visto y que nadie ha pensado (Cfr. 1Cor 2 ,9).
En un lenguaje de carácter científico, la fuerza de la fe que vivimos en la vida cotidiana es a su vez, una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta. En ciencia, la fuerza centrífuga es la fuerza que lleva a un objeto a huir o escaparse del centro de movimiento. Cuando los niños se están columpiando, la fuerza centrífuga es la que hace que puedan ser arrojados muy lejos, impulsados desde un eje. La fuerza centrípeta, es lo contrario: es la fuerza ejercida sobre un objeto y lo atrae hacia el centro del movimiento, hacia un eje o centro. En el caso de los niños, si no tuvieran una fuerza contraria que los mantenga en sus asientos, serían arrojados. Por eso la fe posee en sí misma una fuerza, que es a su vez, centrípeta y centrífuga. Me explico: cuando una persona es tensionada hacia fuera de sí misma desde el exterior, sea por problemas, preocupaciones, ilusiones, es la fe la que lo sostiene para que no se pierda en todo ello. Diríamos que el hacedor del movimiento de nuestra vida es Cristo, y, si él es el centro y eje demuestra vida, será la fe en él que nos mantendrá en equilibrio, sin perdernos.
Pero aquí aparece nuevamente el carácter paradojal de la fe: si Cristo es nuestro centro de atención y reunimos en él todas nuestras fuerzas, entonces también seremos impulsados al exterior, a salir de nosotros mismos, y estar atentos a lo que está más allá de nosotros. Y lo que está más allá de nosotros es “el tiempo actual”, el mundo, un mundo que sufre, un mundo que mata, que somete, un mundo que desprecia, un mundo que margina, un mundo que divide entre los elegidos y los condenados, un mundo de una cultura de muerte (Francisco) y que necesita que los cristianos iluminemos las oscuridades de ese mundo con nuestro testimonio. Pero cuidado: no se entienda que somos impulsados por Cristo en clave evangelizadora-proselitista, pues no se trata de ir a intentar convertir a los demás a Jesús. Se trata de estar presente allí en las realidades de sufrimiento de nuestro mundo para hacer presente el amor de Dios con nuestro testimonio y aquellas obras que podamos realizar en su nombre. Como invita el papa Francisco, se trata de ser una Iglesia en salida, para ir a las “periferias existenciales”.
Invitemos a este diálogo a San Pablo, para seguir pensando nuestra fe. En la carta a los Corintos, se nos dice: “Por eso estoy contento con las debilidades, insolencias, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2Cor 12, 10).Pablo nos da una pista de cómo enfrentar las dificultades de estos tiempos: mediante una fe que se experimenta como débil, a su vez, de reconocerse fuerte. Pablo confirma nuestra idea de una fe contradictoria:
Como el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Porque los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros anunciamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos; pero para los llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios más fuerte que la fortaleza de los hombres. (1Cor 1, 21-25)
De aquí que, al hablar de fe como fuerza, deberemos ver qué entendemos con ella y si es lo que Dios nos está queriendo decir con ella. Si hoy queremos hablar de “la fuerza de la fe” pensemos entonces lo que San Pablo nos dice y veremos que la experiencia de fe posee en su fundamento esta característica de paradoxal. Si queremos ser fuertes en la fe de Dios, deberemos experimentar la debilidad e incluso las necesidades propias de nuestra condición humana para que cada vez más, Dios sea la preocupación primera de nuestra existencia. En este sentido todo cristiano inserto en el mundo tiene esa responsabilidad de aprender a vivir dentro de la realidad histórica bajo la firme esperanza en la realización del Reino. Para ello es necesario desarrollar la capacidad de poner nuestro destino en las manos de Dios para vivir de esa promesa que es la historia de Dios, que, a su vez, pone en nuestras manos.
Conclusión
Para cerrar esta charla recordemos lo que afirma el Concilio Vaticano II, que habla de que debemos “… escuchar con la ayuda del Espíritu Santo y discernir e interpretar los diferentes lenguajes de nuestro tiempo y valorarlos a la luz de la palabra divina”(GS 44). Y es en este sentido que el mismo proceso del Sínodo sobre la Sinodalidad ha comenzado por la escucha para provocar un diálogo que procure que cada cristiano se vea atraído a una “amistad social” de la cual habla Francisco en Fratelli tutti. Allí explica el Papa que “… acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar” (FT 198). Quizá es por eso que, junto con lo que nosotros como cristianos vamos comprendiendo de nuestra propia fe, debemos abrirnos a conocer, a investigar, a escuchar al mundo, y reconocer las dificultades que existen en él, y que hacen cada vez más difícil que las personas del siglo XXI puedan creer en el amor de un Dios que se da sin medida y sin pedir nada a cambio.
En un tiempo pospandémico donde vivimos retrocesos en todos los campos de la vida social, cultural, política y económica; donde las crisis estallan en todos los campos de la vida, y donde los recientes conflictos bélicos en varias partes de nuestro mundo amenazan con una tercera guerra mundial; el mundo entero espera de los cristianos respuesta de una fe creíble, un testimonio que proponga una experiencia de amor, de consuelo, de esperanza. Todo esto nos debe llevar a profundizar en los instrumentos a utilizar en el anuncio del Evangelio y el consiguiente acompañamiento que necesitan los hombres y mujeres de hoy para garantizar que vamos caminando juntos en compañía de la presencia de Dios.
Como dice de la Serna –un teólogo argentino– acerca de la fe en San Pablo:
La fe no es algo de la ‘cabeza’, sino algo del corazón. La fe no es algo que se entiende, sino algo hacia lo que se tiende; la fe es una vida que se edifica, es estar firmes sobre una roca. Por eso la fe se expresa en el amor: unidos a Cristo, lo único que importa es la fe que actúa por el amor (Ga 5,6) ya que una fe sin amor no es nada (1 Cor 13,2). Para Pablo es hombre de fe uno que ha edificado su vida sobre Cristo[iv].
Por tanto, según Pablo, la fe cristiana debe estar sostenida en la fe de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que murió por nosotros y que prometió estar siempre a nuestro lado.
Termino con unas palabras de un gran teólogo alemán protestante, que murió el año pasado y que es reconocido por su libro Teología de la esperanza. Acerca de la relación entre la fe y la esperanza, afirma:
La fe puede y debe dilatarse hasta la esperanza allí, sólo allí donde, con la resurrección del crucificado, están derribadas las barreras contra las que se estrellan todas las esperanzas humanas. Allí la fe se convierte en la παρρησία y en la μακροθυμία. Allí la esperanza de la fe se transforma en ‘apasionamiento por lo posible’, porque puede ser apasionamiento por lo posibilitado. Allí acontece, en la esperanza, la extensio animi ad magna, como se decía en la edad media. La fe ve el inicio de este futuro de amplitud y de libertad en el acontecimiento de Cristo. La esperanza que brota de él examina los horizontes que de esta manera se abren por encima de una existencia cerrada. La fe vincula al hombre a Cristo. La esperanza abre esta fe al futuro amplísimo de Cristo. La esperanza es, por ello, el ‘acompañante inseparable’ de la fe[v].
[i] GESCHÉ, Adolphe (2013): La paradoja de la fe. Salamanca: Sígueme. P. 39.
[ii] Ibidem. P. 49.
[iii] TORRES Q., Andrés (2013): Alguien así es el Dios en quien yo creo. Madrid: Trotta. P. 45.
[iv] de la SERNA, Eduardo (janeiro a abril, 2013): “La fe en los escritos de Pablo”. En: Atualidade Teológica, Ano XVII, nº 43. Doi: 10.17771/PUCRio.ATeo.22663. P. 97.
[v] MOLTMANN, Jürgen (2006): Teología de la esperanza. Salamanca: Sígueme. P. 25.