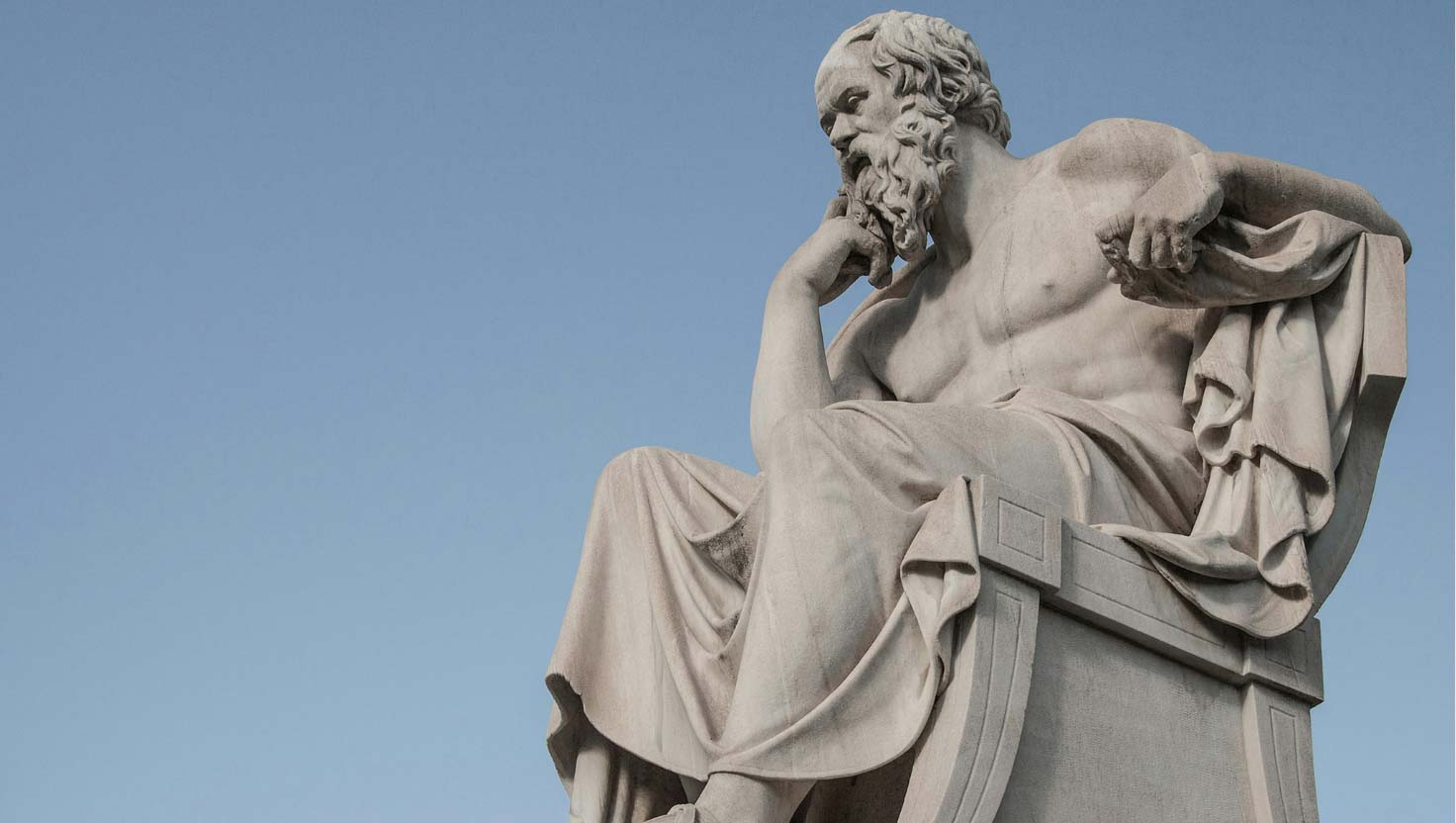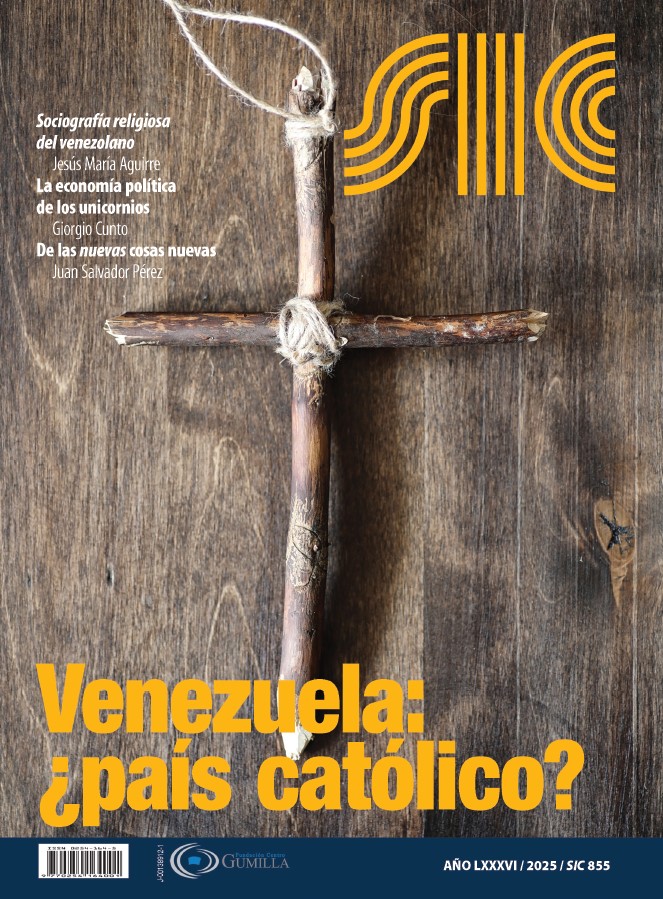Los hombres —ahora y desde el
principio— comenzaron a filosofar al
quedarse maravillados ante algo.
Aristóteles.¹
El texto de Juan Ernesto Bonadies explora la importancia de la filosofía en la formación del venezolano, destacando la necesidad de cultivar el asombro y el deseo de saber como bases para una educación auténtica. Además, critica el adoctrinamiento ideológico en la educación y aboga por un enfoque que promueva el bien y la búsqueda de la verdad.
Mayéutica, el famoso método de enseñanza socrático que consiste en interrogar a los alumnos hasta demostrar las contradicciones en sus creencias, remite por su etimología a la obstetricia. Sócrates consideraba que él hacía lo mismo que su madre, quien era comadrona… ayudaba a sus alumnos a “parir las ideas”.
En un parto natural puja la madre, no la partera o médicos presentes. Análogo a ello, la metáfora de esta enseñanza socrática asoma que el aprendizaje debe contar con un especial esfuerzo por parte del alumno. Al ocurrir lo contrario (las condiciones difíciles del profesorado y la laxitud con la que se permite que pasen jóvenes reprobados son prueba de ello), opera una inversión metafísica que afecta a la formación de toda una generación.
Esta es una inversión de lo que supone la educación: su etimología (ex-ducere, que quiere decir “guiar hacia afuera”) resuena con la raíz de la mayéutica, indicando que en el alumno late la potencia de inteligir la verdad del mundo, y que el maestro debe ser un guía para encauzar hacia el bien esa joven inteligencia; se invierte esto al concebir la educación, ya no como un “guiar hacia afuera”, sino como un “meter hacia adentro”. Por ejemplo: la verdad está en el libro de texto, y si lo puedes memorizar, pasarás el examen demostrando que “aprendiste”. El cariz político de esto es la ideología permeando en la educación, derivando en adoctrinamiento. En ambos casos “lo verdadero” está determinado y delimitado, viciando cualquier búsqueda más allá.
Ante ello, la filosofía es guía para recuperar ideas más verdaderas y radicales –de raíz– sobre lo que implica la formación humana.
Una aspiración sencilla y noble, que todos podríamos seguir, es la de ser buenos. Es fácil inferir que mucho le serviría a cualquier país que haya más bondad. Un sermón de San Agustín nos exhorta: “‘Malos tiempos, tiempos fatigosos’, así dicen los hombres. Vivamos bien y serán buenos los tiempos. Los tiempos somos nosotros; cuales somos nosotros, así son los tiempos.”²
Con una elocuencia similar, también Marco Aurelio alienta: “No pierdas el tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno”.³ No nos dicen que sea fácil, sino que hay que empezar. Pero faltaríamos a la verdad si lo dejáramos allí, está claro que hay que ser buenos y hay que formar buenos venezolanos. Es necesario, sin embargo, y sobre todo en tiempos de relativismos, alumbrarnos con algunas ideas que nos pueden orientar en nuestro contexto para profundizar en el sentido de formación humana que hemos de extender.
El bien no tiene ideología
En medio de las disputas y los vaivenes ideológicos, hemos de afirmarnos con sencillez en el bien. En tanto trascendental, el bien (Bonum) no puede ser ideológico. Las ideologías tienen un punto de partida en la modernidad, y sus propuestas en el campo político contienen una concepción esjatológica secularizada: la promesa de una salvación intramundana, de una utopía. Así, actúan como un conjunto totalizante de creencias, pero a diferencia de la fe religiosa, tienen un origen humano.⁴
Una de las fábulas Camperas del padre Leonardo Castellani, titulada “El sol artificial”,⁵ ilustra genialmente esta diferencia. Trata sobre una colmena de abejas que trabaja todo el día hasta la fatiga, pues se encontraba al lado de un foco de luz muy potente e indistinguible del sol, lo que las hacía creer que siempre era de día. Una breve conversación asoma la moraleja:
—Hay algunos que nunca han conocido su Último Fin o no quieren conocerlo, y sin embargo trabajan mucho y bien.
— Esos se fabrican con la luz de las cosas terrenas un sol de la tierra, un sol artificial, porque sin su luz no se puede trabajar. Pero habiéndose apartado del orden esencial van inevitablemente a la ruina.
De la misma manera, una educación que se precie de serlo realmente –en aquel sentido etimológico– no puede ser ideológica. La formación humana tiene que apuntar a lo eterno. Lo humanamente bueno hoy ha sido bueno desde siempre. Clásicamente, la filosofía ha emprendido una búsqueda inagotable de lo trascendente. En cambio, las ideologías atentan contra la búsqueda, contra la misma filosofía y contra el destino humano.
Encender el deseo de saber
Más allá de una disciplina, la filosofía es un modo de vivir. El verdadero filosofar, de serlo, no tiene otro término que el de la vida de quien filosofa. Lo que sí tiene es un comienzo, el cual es distinto para todos.
El filosofar comienza con un chispazo. Es un hecho casi mágico. A algunos les marca y lo atesoran en la memoria. A otros les pasa desapercibido el momento en sí, pero pueden sentir el calor de la llama encendida y saben que hubo un antes y un después. A ese chispazo le llamamos asombro o admiración, y es el efecto del maravillarse.
Esta afección se considera, desde antiguo, como el inicio de un amor. Para Platón, se trataba del amor Eros: el deseo de lo que no se posee. Por eso la filosofía, entendida desde su etimología como “amor a la sabiduría” (philos–sophia), se puede entender como una empresa platónica, ascendente, de génesis erótica, porque parte de la captación sensible de lo bello, en lo cual se reconoce una verdad, lejana, arcaica, a la cual hay que volver.
Quien filosofa, como escribe Jeanne Hersch a propósito de Platón, “… desea el conocimiento de la verdad, lo cual significa que no la posee; pero su deseo de este conocimiento no sería posible sin un cierto conocimiento anticipado de esa verdad que desea”. Se trata, sin más, de “… la sabiduría apenas suficiente para poder desearla, pero insuficiente para poseerla”.⁶ El chispazo despertado por el impacto de la belleza, esto es, el asombro, nos arranca del estado previo de ignorancia: ahora ignoramos mucho, pero un poco menos que antes, porque ahora sabemos que ignoramos.
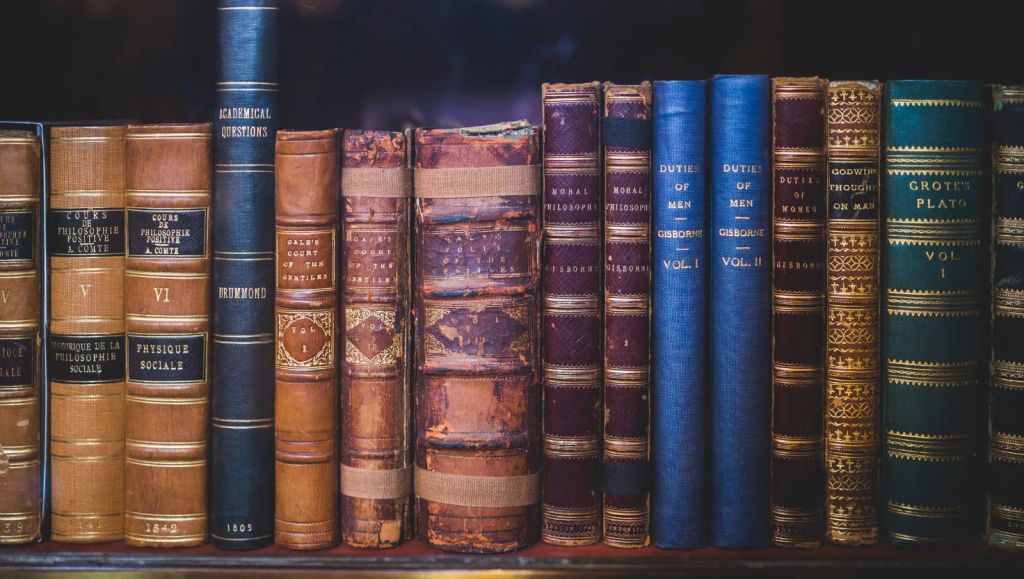
¿Pero cómo motivar el asombro? Esa es una cuestión esencial a tratar. La familia y la escuela deben de fomentar un entorno que anime el asombro emocional e intelectual, pero también estar atentos a lo contrario: la presencia de condiciones que dificultan el asombro.
Si filosofar implica una búsqueda, hay muchas fuerzas que pretenden menoscabarla. Antes mencionábamos a las ideologías como una de ellas. La tecnología, en muchos casos, es otra. La formación humana en la actualidad lidia con los que somos nativos digitales y crecimos con la mirada cuadriculada por las pantallas. Búsquedas que antes eran profundas ahora se abrevian al máximo con solo escribirle un prompt a la inteligencia artificial (la cual, en numerosos casos, suele responder con excesiva condescendencia, siendo así una interlocutora no tan ideal para una genuina búsqueda de la verdad).
El asombro surge porque captamos una belleza, y esa belleza tiene su misterio –así como el misterio tiene su belleza–. El uso inconsciente de la tecnología (hay que resaltar que existen, y se deben formar también, los usos conscientes) disminuye las ocasiones en las que el asombro puede animarse, porque cuando toda la información deseada la sujetamos en la mano, no nos permitimos alzar la vista y atender cordialmente a lo real, a su misterio y su belleza. Nos conformamos con el círculo vicioso de deseo de entretenimiento y satisfacción inmediata de las redes sociales –el ejemplo más común–, mientras un deseo más profundo espera por nosotros.
Para cultivar el asombro
Como han podido notar, en este artículo echo mano de varias etimologías. Las raíces de muchas palabras contienen, en sí, la afirmación de una metafísica (aunque se insista en tratarlas como si no fuera así). Una raíz esclarecedora es la de la palabra “cultura” (del verbo colere, “cultivar”), que remite a la idea clásica del cultivo del ser (la cultura animi de la que escribe Cicerón, que reinterpreta la paideia griega, expresa que “la filosofía es el cultivo del alma”).⁷
Las virtudes –morales, intelectuales, teologales…– se cultivan, las labra el hombre con la voluntad de su deseo de ser mejor para que se vuelvan, al decir de Romano Guardini, una “… actitud de la vida entera, una disposición de ánimo que adquiere vigencia en todo”.⁸ El asombro ha de cultivarse cada día, educando la mirada para atender al misterio de lo real, abriendo a la persona al saber y la excelencia.
No hay que ignorar, sin embargo, que para cultivar el asombro el terreno debe ser fértil. Nos solemos remitir a la parábola del sembrador (Mt. 13), como dijo Gustave Thibon en una conferencia sobre la cultura: “Para que la semilla germine, el terreno ha de serle propicio, y la planta divina prefiere determinados terrenos. Lo divino pasa por lo humano, lo supera, pero no puede prescindir de él”.⁹ Nuestro terreno, duro y espinoso, lo hace todo más difícil. Cuesta asombrarse con lo bello en donde impera la fealdad y el caos, y tampoco se puede filosofar con el estómago vacío. El “resuelve” de la cotidianidad y su trajín no dan espacio a la atención, el cuidado y la contemplación con la que hemos de cultivarnos. Tampoco pueden enseñar los adultos las virtudes que ellos mismos han perdido. Además, hemos de estar enraizados, pues un espíritu noble, aunque se riegue habitualmente, no crecerá recio allí donde no hay raíces, y está claro que no tenemos arraigada una educación filosófica. Venezuela adolece de todo esto y de mucho más.
Para cultivar el asombro en su plenitud hay que encarar y superar estos obstáculos. Es claro que aquí no podemos cambiar las condiciones de la noche a la mañana; sí podemos, sin embargo, esmerarnos en encontrar las pepitas de oro entre la gravilla, en ser exploradores y custodios de la belleza oculta entre el caos, para poder compartirla.
“Las altas verdades, en su suprema dulzura, son visibles bajo todos los cielos”, dijo Dante;¹⁰ por ello, aunque la calina nuble la vista, permitirnos levantar la mirada y estar cordialmente atentos nos hará toparnos con el resplandor de lo bello, bueno y verdadero. Hay que formar miradas afines, miradas asombradas y esperanzadas, miradas buenas, de personas buenas que, siguiendo el exhorto de San Agustín, obren para edificar tiempos mejores.
Notas:
1. Aristóteles [1994] Metafísica, 982b. Madrid: Gredos. P. 76.
2. San Agustín, Sermones, 80, 8.
3. Marco Aurelio, Meditaciones, Libro X. P. 16.
4. Véase: FAZIO, Mariano (2012): “Segunda parte: la modernidad ideológica”. En: Historia de las ideas contemporáneas. Una lectura del proceso de secularización. 3a ed. rev. y aum. Madrid: Ediciones Rialp.
5. CASTELLANI, Leonardo (1992): “El sol artificial”. En: Camperas. 11a ed. Argentina: Ediciones Vórtice. P. 21.
6. HERSCH, Jeanne El gran asombro. La curiosidad como estímulo en la historia de la filosofía. (Barcelona: Acantilado, 2010), 42-43.
7. Cicerón, Disputaciones Tusculanas. Libro II, 13.
8. GUARDINI, Romano (1994): Una ética para nuestro tiempo. Reflexiones sobre formas de vida cristiana. Buenos Aires: Editorial Lumen. P. 17.
9. THIBON, Gustave (2024): “Raíces culturales de la fe”. En: Los hombres de lo eterno. Conferencias 1945-1980. Madrid: Ediciones Rialp. Formato ePub.
10. Citado por Gustave Thibon, en Ibid.