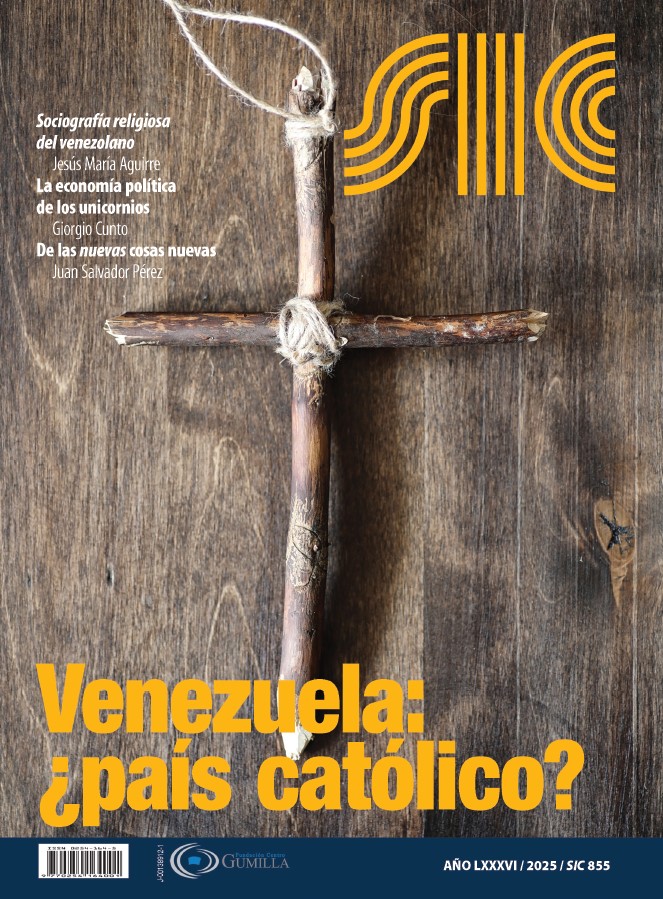“Ah, pero el alcance de un hombre debería superar su agarre, ¿o para qué sirve el cielo?” es un célebre pasaje y corazón temático del poema Andrea del Sarto [1], con la que el escritor victoriano Robert Browning contrasta la perfección imaginada con la imperfección ejecutada como fuente de inspiración, pero también de dolor artístico y espiritual. Originalmente escrito como parte de un monólogo dramático en boca de un pintor renacentista, el verso ha resonado en múltiples ámbitos -desde la cinematografía hasta la carrera espacial [2]– y ofrece una elegantemente metáfora para ilustrar una fricción permanente en la acción pública: la distancia entre lo que actores colectivos vislumbran lograr y lo que efectivamente pueden alcanzar.
En el ámbito político, no es novedoso asociar la “promesa de lo imposible” con la demagogia. Sin embargo, tiene utilidad analítica cuando se la considera no solo como una manipulación discursiva, sino como una heurística más profunda: una forma de pensamiento que puede permear todos los ámbitos de la vida ciudadana. Llevada a una escala lo bastante amplia, esta lógica puede moldear la dirección institucional de naciones enteras, y ayuda a explicar muchos de los persistentes tropiezos en la discusión, diseño, y ejecución, de políticas económicas.
Los estados como unicornios
Ese desfase entre lo que se desea y lo que finalmente se logra fue humorísticamente —aunque no por ello con menos agudeza— resumido por el economista Michael Munger mediante lo que denomina gobernanza de unicornios [3]. Para ello usa un ejemplo, deliberadamente absurdo, de proponer la adopción de unicornios como los animales de carga perfectos para un sistema de transporte masivo. La falla es evidente: la existencia de unicornios está confinada al reino de la imaginación individual y colectiva. Munger advierte que algo similar ocurre cuando se atribuyen al Estado facultades que exceden lo institucional, operativo o económicamente posible. En esos casos, deja de ser un agente público concreto y se transforma en una criatura de fantasía que opera sin fricciones, con conocimiento perfecto, coordinación infalible y voluntad incorruptible.
De la misma forma en que pueden imaginarse unicornios con atributos deseables sin desventajas —que son fáciles de mantener porque se alimentan exclusivamente de arcoíris, vuelan con fuerza suficiente para arrastrar carruajes, y cuyas flatulencias de esencia de fresa ayudan a mitigar el cambio climático— también pueden imaginarse Estados que resuelven problemas saltando restricciones presupuestarias, logísticas y hasta de sentido común: que pueden detener la inflación controlando precios, desarrollar industrias locales no competitivas solo con aranceles proteccionistas, o aumentar la producción agrícola matando gorriones. El problema es que, a diferencia de los unicornios, muchos de estos Estados imaginados no se quedan en los cuentos. En múltiples ocasiones, se planifica y ejecuta política pública ignorando límites humanos y operando con una lógica de lámpara mágica: donde basta desear para lograr, y los decretos nunca fallan, solo faltan.

Una prueba para volver a la tierra
La visión del Estado como unicornio no se limita a las altas esferas de la política. Puede surgir de forma espontánea entre ciudadanos comunes, cuando la insatisfacción legítima con el desempeño estatal en áreas de interés público se acompaña de una respuesta automática: ampliar los poderes y el alcance del Estado, y, a lo sumo, reemplazar a sus autoridades, sin revisar su funcionamiento subyacente ni las causas estructurales del error.
Esta tendencia puede explicarse, en parte, por una visión distorsionada de la capacidad estatal y sus dinámicas internas: se lo concibe no como un conjunto de agentes con incentivos e información limitada, sino como una abstracción moral desprovista de restricciones prácticas. No sorprende, entonces, que buena parte del debate público sobre políticas concretas se centre casi exclusivamente en la deseabilidad de sus objetivos y la virtuosidad de las intenciones, prestando escasa atención a la viabilidad y coherencia operativa de los mecanismos mediante los cuales se supone que se alcanzará el bienestar social.
Ante lo que puede ser una avalancha de visiones idealizadas de materialización cuestionable, una forma de hacer más fructífera la concepción y discusión de la política pública empezaría por aplicar una variante de la prueba de Munger al inicio de cualquier debate:
- Formule una afirmación en el formato de “El Estado debería encargarse de X”.
- Reemplazar todas las instancias en las que se mencione “El Estado” por “políticos conocidos, que trabajen dentro del sistema institucional vigente.”
- Añadir mención de los recursos necesarios para ejecutarla.
- Releer cada afirmación y evaluar si se mantiene el mismo grado de convicción.
Si la afirmación sigue sonando razonable, vale la pena discutir cómo materializarla, pero si empieza a perder sentido y se vuelve indeseable, entonces quizás valga la pena reevaluar su viabilidad.
Por ejemplo, en lugar de decir: “El Estado debería construir y operar un sistema de metro moderno, eficiente y seguro”, reformúlalo así: “Burócratas designados por funcionarios políticos deberían construir y operar un sistema de metro moderno, eficiente y seguro, entregando a tiempo obras de infraestructura multimillonarias, mientras gestionan sindicatos de construcción, licitaciones complejas y regulaciones técnicas estrictas”.
El entusiasmo ante esa afirmación puede sonar muy distinto para un pasajero en Tokio —donde el sistema ferroviario ha sido ejemplo mundial de eficiencia durante décadas— que, para uno en Nueva York, donde la Autoridad Metropolitana de Transporte es notoria[4] por sus altos costos y crónica ineficiencia. Lectores de América Latina pueden intentar repetir el ejercicio en sus ciudades: puntos extra si pueden nombrar a los funcionarios de la agencia de transporte y del consejo legislativo que hoy en día estarían a cargo.
La prueba también puede extenderse más allá del sector público y entrar en el ámbito privado o de organizaciones sociales. Solo hace falta reemplazar “el Estado” por términos como “el mercado” o “la sociedad civil”, y luego ajustar las referencias respectivamente por “empresas reales con obligaciones fiduciarias, estructuras de incentivos y accionistas concretos”, y “organizaciones con agendas explícitas, personal definido y capacidades operativas limitadas”.
El resultado puede ser tanto alentador como desastroso, según quién encarne esas abstracciones. Así como Amazon ha llegado a ser más popular que ramas enteras del gobierno estadounidense[5], Enron protagonizó uno de los mayores escándalos de fraude corporativo en la historia moderna.[6]. En el ámbito de iniciativas civiles, el centro de datos de la Universidad Johns Hopkins estableció nuevos estándares para el monitoreo de pandemias en tiempo real durante el COVID‑19[7]; mientras que Oxfam ha sido duramente cuestionada por fallas estadísticas y metodológicas[8] en sus estimaciones sobre desigualdad global.
Los incentivos importan
Aunque este articulo destaca el escepticismo hacia una visión mágica de la acción gubernamental, el ejercicio es agnóstico respecto a las preferencias sobre la extensión deseable del Estado frente a los mercados y la sociedad civil. Tanto el libertario más minarquista como el socialdemócrata más estatista deben enfrentar el mismo reto: referirse con “nombre y apellido” a propuestas concretas y sus implicaciones prácticas. Esto implica poner en primer plano los balances necesarios entre objetivos, recursos disponibles, costos de oportunidad, diseño operativo e incentivos a los que se enfrentan todos los actores involucrados.
La correcta alineación de incentivos individuales y colectivos en el diseño institucional es un tema perenne en la ciencia económica, reconocido a lo largo de todo el espectro político. Desde el afamado economista liberal Milton Friedman —“está bien elegir a gente buena, pero la forma de resolver problemas es hacer políticamente rentable para gente mala hacer lo correcto”[9] — hasta la Doctrina Social de la Iglesia Católica, advierte que la acción pública no debe sustituir a las acciones de los particulares y puede ser nociva “…una intervención directa demasiado amplia termina por anular la responsabilidad de los ciudadanos y produce un aumento excesivo de los aparatos públicos, guiados más por lógicas burocráticas que por el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas.” (Compendio DSI, n. 354)[10].
Confrontar los unicornios exige una visión intelectualmente humilde sobre la falibilidad de la acción pública. No se trata de invalidar aspiraciones legítimas de bienestar, sino de encarar con seriedad la incómoda —y a menudo ignorada— realidad de las restricciones prácticas. Por más noble que sea la intención, no se puede transformar un sistema energético, diversificar una economía, mejorar la calidad educativa o elevar salarios si no existen los medios para hacerlo ni los mecanismos para ejecutarlo. Cuando las premisas de la política pública sólo habitan en la imaginación, sus promesas permanecen en el reino de la fantasía… pero sus fracasos, y sus decepciones, serán dolorosamente reales.
Referencias:
[1] Browning, R. (1855). Andrea del Sarto. En Men and Women.
[2] Carter, J. (1979, 20 de julio). Apollo 11 anniversary remarks at a ceremony in observance of the 10th anniversary of the moon landing. The American Presidency Project.
[3] Munger, M. C. (2014, 11 de agosto). Unicorn Governance. Foundation for Economic Freedom.
[4] De Avila, J. (2024, junio 30). 17 Years, $700 Million Wasted: The Stunning Collapse of New York’s Traffic Moonshot. The Wall Street Journal.
[5] Brown, E. N. (2021, julio 6). Poll: People like Amazon more than any institution, but the U.S. military. Reason.
[6] FBI. (n.d.). Enron: Famous cases. FBI.gov.
[7] Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. (n.d.). Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.
[8] Giles, C. (2016, enero 18). Three reasons to question Oxfam’s inequality figures. Financial Times.
[9] Friedman, M. (c. 1975). Quoted in Goodreads entry “I do not believe that the solution to our problem…”. Goodreads.
[10] Conferencia Pontificia para la Justicia y la Paz. (2004). Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Lee también: Constructores de paz en justicia y libertad: un llamado de la Iglesia venezolana