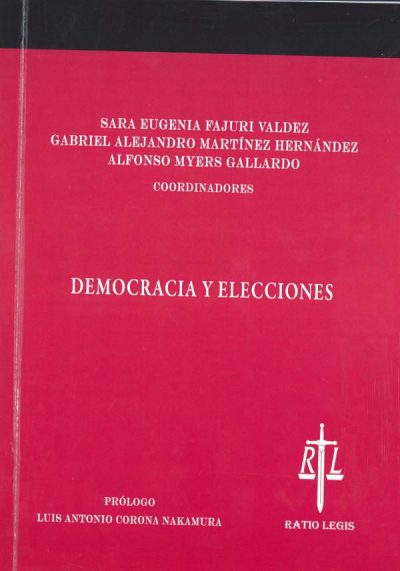Por Noel Álvarez*
“En el devenir de la historia política de la humanidad, el concepto de democracia ha ido evolucionando, originariamente desde el pensamiento griego, según la teoría clásica o tradición aristotélica de las tres formas de gobierno”, escribe el catedrático mexicano Luis Antonio Corona Nakamura en el prólogo de su libro Democracia y elecciones, quien, junto a un grupo de colaboradores, en ese mismo libro, nos recuerda que Aristóteles consideró a la democracia, una forma decadente de la politeia, una forma de gobierno corrupta y degenerada que lleva a la institución de un gobierno despótico de las clases inferiores (al interés o ventaja de los pobres) o de muchos que gobiernan en nombre de la multitud, pero que no prestan atención a lo que le conviene a esa multitud.
Años después, Jean Jacques Rousseau, definió a la democracia como el gobierno directo del pueblo, un sistema en el que los ciudadanos pueden manifestar su voluntad para lograr obtener un acuerdo común, es decir, un contrato social: “toda ley que el pueblo no ratifica, es nula y no es ley. La soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada” dijo Rousseau. Así, el problema de la democracia, sus características y su prestigio o falta de prestigio, como forma de gobierno, es tan antiguo como la propia reflexión de las cosas de la política y ha sido replanteado y reformulado en todas las épocas, de ahí que la discusión actual sobre el valor, concepto y vivencia de la democracia, sea común y hasta imprescindible en la cotidianidad de los Estados modernos.
Dice el grupo de Corona Nakamura que, democracia, en un concepto moderno y liberal, basado en la idea político-filosófica de la soberanía del pueblo, esto es, la reducción de todo el poder político a su representante originario que no es otro que el pueblo, el cual ejerce en conjunto el poder estatal, mediante procedimientos jurídicos y políticos que posibilitan su participación en la formación de la voluntad política mediante las elecciones libres, periódicas y secretas de sus representantes.
La autoridad del pueblo debe ser la base de la autoridad del poder público, que se expresa mediante las elecciones auténticas, libres y periódicas, mediante sufragio universal, igual, directo y secreto. Este es un ejercicio (el de votar) que reviste una característica de dualidad: por un lado, constituye un derecho, y por otro, una obligación, que ejerce el ciudadano para integrar los órganos del Estado de elección popular.
Tanto el carácter universal del sufragio (que consiste en no establecer excepciones al ejercicio del voto por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, posición económica, nivel cultural o cualquier condición social); como la libertad, que se traduce en que, el voto debe ser emitido con ausencia de condiciones que implique presión para el elector, ambos son requisitos indispensables para hablar del respeto a la autenticidad de las elecciones, asegurando que los comicios sean procesos ciertos y verdaderos, garantizando así la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Las condiciones esbozadas en los párrafos anteriores, deben ser satisfechas en su totalidad para que se registre una auténtica democracia, cuya conceptualización y esencia han generado múltiples debates entre filósofos, sociólogos, juristas y politólogos de diferentes épocas a través de la historia humana, y que, en la actualidad, todavía provoca reflexiones en las que el ciudadano se pregunta ¿Qué tanto impacta verdaderamente mi decisión en las cuestiones políticas de mi entorno? Esta pregunta pareciera quedar respondida cuando se comparan las ejecutorias de los gobiernos en ejercicio, respecto a lo que reflejan sus respectivos programas de gobierno y más aún, las enormes contradicciones con las promesas electorales que formularon.