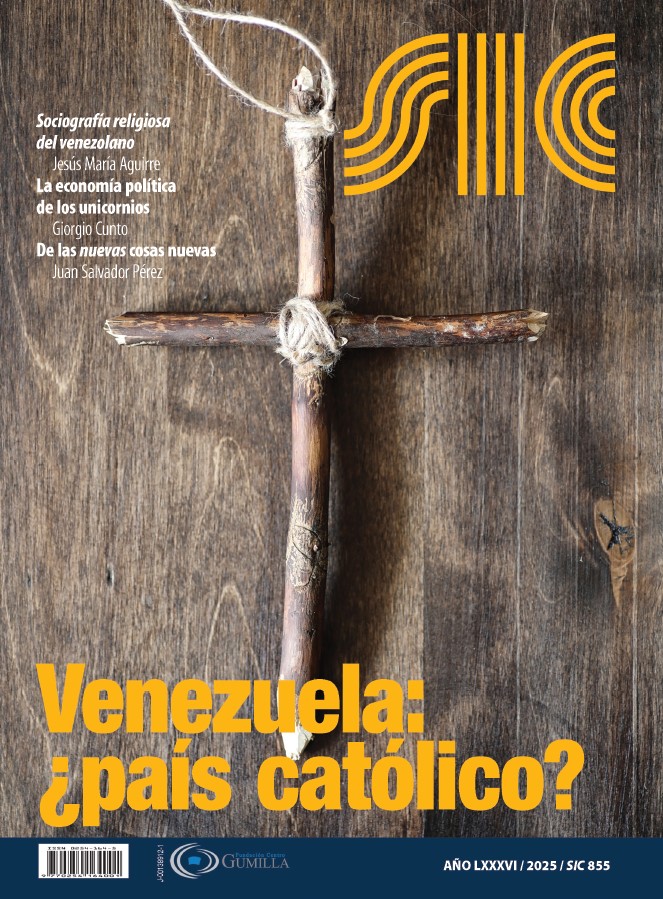En la infancia, cuando ya estamos empezando a comprender el mundo, una de las primeras lecciones que nos enseñan es —como los números pares e impares, los valores o las normas del buen hablante y el buen oyente— la referente a los cinco sentidos. Pasa que luego ya se asume que sabiendo que vemos, escuchamos, olemos, gustamos y tocamos, entonces sabemos todo lo que necesitamos sobre ver, escuchar, oler, gustar y tocar… ni de cerca.
Me remito al sentido de la vista en esta ocasión, y empezaré por una afirmación áspera: la autonomía de nuestra mirada está en peligro.
No es delirio o paranoia mía, sino una realidad ampliamente documentada y criticada. Se trata de que vemos peor; no en un sentido oftalmológico (aunque quizá también, seguro que las pantallas afectarán), sino en lo que respecta a la ética de la mirada: elegir qué mirar, incluso antes del elegir qué hacer, es fundamental para que la libertad irradie con todo su esplendor. La acción, sin una mirada educada, queda ciega muchas veces.
Ya escribía Carlos Cruz-Diez, el maestro venezolano del cinetismo, que «el volumen de informaciones visuales y auditivas de las sociedades modernas nos ha transformado en sordos visuales y en ciegos auditivos»1. Estamos ante un problema de época, el cual Josef Pieper también advirtió de manera tajante: «La facultad del hombre de ver está en declive».2 Pieper incluso da cuenta de esa sordera visual que evidencia Cruz-Diez:
Existe de hecho algo así como un «ruido visual» que, al igual que su equivalente acústico, hace imposible una percepción clara. (…) Los antiguos sabios sabían exactamente por qué llamaban «destructora» a la «concupiscencia de los ojos». En nuestra época, difícilmente podemos pretender recuperar la mirada interior del hombre a menos que, en primer lugar, estemos firmemente decididos a excluir pura y simplemente de nuestro ámbito vital todas aquellas visiones vanas Y artificiosas, si bien cosquilleantes, generadas de forma incesante por la Industria del entretenimiento.3
¡Hay demasiado que ver! Eso explica Pieper. Hay tanto que ver que no vemos nada, pues dejamos de notar lo que no se precie llamativo, incluso a pesar de que eso, en el fondo, pueda encubrir la belleza más pura y eminente. Estamos, pues, privándonos de lo bello como nunca antes, una situación que estimo atroz, pues «la vida, privada de belleza, no merece llamarse humana» —como dijo el laureado arquitecto Luis Barragán.4
Entendamos que «sin la belleza, la verdad es muda»5 y hagamos notorio el estado de cosas inhumano al que nos están tratando de someter. Sería, aun así, deshonesto de mi parte decir que por eso somos menos libres. Lo somos, puede ser, pero no por la manipulación que otros hacen de nuestros sentidos, sino por el permiso que les damos para ello.
Una ética de la mirada presupone que empecemos, con plena conciencia y sabiduría, a elegir qué mirar. «Sólo vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto de elección», explica John Berger (et.al)6; y mientras tengamos la posibilidad de retomar el control de nuestra mirada, educarla y cultivarla, seguimos siendo intrínsecamente libres.
Claro que también hay algo a tomar en cuenta: «Nunca miramos sólo una cosa; siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos»7. Una razón por la cual no vemos mucho de lo que ignoramos es porque no atendemos a cómo esas cosas se relacionan con nosotros. Pero si me guiara por el principio latino de que «nada de lo humano me es ajeno» —Homo sum, humani nihil a me alienum puto— y fuera consecuente con él, empezaría sin dudas a ver más allá, a ampliar mi mirada, a darme cuenta de lo que casi nadie ve.
Después de todo, ¿qué novedades conseguimos al ver siempre lo que todos ven? ¿Qué libertad hay allí? Estaríamos desentendiéndonos de la responsabilidad que recae sobre nuestra mirada y dejando que el oleaje de los estímulos vistosos, las tendencias populares y las concepciones establecidas nos diga hacia dónde ver y qué pensar de eso que vemos.
En cambio, si nos esforzamos en mirar lo que parece que nadie ve (esencialmente porque nadie habla de ello), encontraremos una nueva perspectiva desde la cual ciertas cosas, aspectos o ámbitos del mundo —o el mundo en general— cobran significado y sentido: nuestra perspectiva.
¿Qué hacer entonces? Josef Pieper8 propone dos cosas:
- Una especie de ayuno, de abstinencia en la cual mantener distancia del «ruido visual».
- Mantener activa la creación artística para percibir la riqueza de la realidad con ojos nuevos.
De todos modos, yo quiero remitirme al inicio de este texto, aludir a la reminiscencia de esa infancia en la que nos enseñaban los cinco sentidos y decir lo siguiente: no hay que dejar de educarlos; ni el niño, ni el adolescente, ni el universitario, ni el adulto debe dejar de cultivar la dimensión de lo sensible. Aprender a mirar, especialmente, es primordial. Si hoy en día hay tanto que ver que no vemos nada, cabría recordar unos versos de Carlos Pellicer:9
Por la vista el bien y el mal nos llegan. Ojos que nada ven, almas que nada esperan.
Por lo demás, no sobra aclarar que en última instancia la mirada es una disposición del espíritu. Vemos mejor con el corazón, por eso hay ciegos que ven más que algunas personas con visión 20/20.
Al final, cuando se hace patente el desierto del sentido, cuando llega la noche del mundo y quedamos arropados por la intemperie, sólo cabe mirar al cielo estrellado y mirar dentro de uno mismo. Por eso, como escribió Antoine de Saint-Exupéry en su Carta a un rehén:
…como el desierto no ofrece ninguna riqueza tangible, como no hay nada que ver ni que oír en el desierto, se está constreñido a reconocer —puesto que ahí la vida interior, lejos de dormirse, se fortalece— que el hombre está animado al comienzo por fuerzas invisibles. El hombre está gobernado por el espiritu. En el desierto, valgo lo que valen mis divinidades.
La mirada no sólo tiene su ética, también tiene su mística.