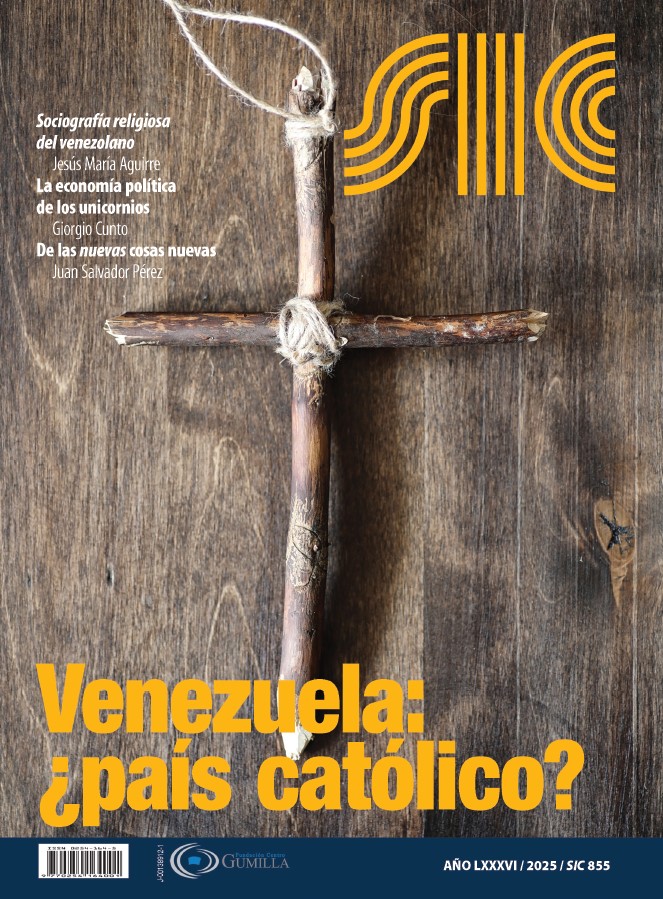La canonización de José Gregorio Hernández, aprobada por el Papa, simboliza un llamado a la humanidad para seguir su ejemplo de dedicación y servicio, especialmente hacia los más necesitados. Su vida se destacó por la excelencia en la medicina y un profundo compromiso con la fe, convirtiéndose en un referente de humanidad y altruismo en Venezuela y más allá
Pedro Trigo, s.j. *
Que el papa, en la situación tan delicada de salud en que se encuentra, el martes 25 de febrero haya dado el visto bueno para la canonización del doctor José Gregorio Hernández es un signo de Dios: una verdadera oportunidad histórica. Dios quería que se lo propusiera como un ejemplo, un camino para nuestra sociedad, no solo venezolana y latinoamericana sino a nivel mundial.
Se palpa su excelencia y se lo encamina progresivamente a poseer la ciencia más avanzada para traerla al país
Hoy en el orden establecido se exalta, ante todo, las cualidades y José Gregorio las tuvo en una medida eminente y las cultivó a lo largo de su vida. Sobresalía tanto que su maestro insistió a su padre que ya le había enseñado todo lo que sabía, pero que no lo retuviera en el campo porque se desperdiciaría su talento, sino que lo enviara a estudiar a Caracas. Y, en efecto, su padre lo envió a estudiar (1878) en el colegio privado más famoso y eficiente de su tiempo: el colegio Villegas, internado en el que residió con gran contento del matrimonio que lo regentaba, que lo trató como un hijo. No solo sacó las mejores notas, sino que sirvió de profesor de matemáticas a los que estaban comenzando. Concluyó el bachillerato el 1882. Luego estudió medicina en la Universidad Central y siguió viviendo con la familia Villegas, desempeñándose como inspector en el colegio. Eligió esa carrera por mandato de su padre que en su almacén tenía también una botica y palpaba la desatención a los enfermos.
Era aficionado al baile, aunque lo practicó poco, y a la música, y solía asistir a las retretas de la banda en la plaza Bolívar; pero la mayor parte del tiempo lo dedicaba a la investigación y al estudio, además de la misa, la oración y la lectura. En el tercer año de su carrera pasó tres meses enfermo con fiebre tifoidea y lo atendieron tres médicos y los compañeros de universidad hacían guardia al pie de la cama; muestra fehaciente del aprecio que se había granjeado. Fue declarado el mejor estudiante de la universidad y como acontecimiento insólito le dieron una medalla como el mejor alumno de Anatomía. Él, al responder agradecido al rector, a los profesores y a los alumnos asistentes al evento, dijo estas palabras que expresan lo que sería su vida: “Juro en nombre de este sagrado templo del saber, donde tantas luces y conocimientos he atesorado, aplicarlos para el bien de la humanidad y en beneficio de nuestros semejantes”[1]. Al doctorarse le dijo públicamente el rector: “Venezuela y la medicina esperan mucho del doctor José Gregorio Hernández”[2]. Se doctoró en 1888 y, aunque le ofrecieron un consultorio en Caracas, comenzó a practicar en su región natal porque su empeño vital era ayudar a los desasistidos y también porque quería establecerse en un lugar adecuado para obtener recursos para seguir estudiando en Europa.
Entonces sucedió lo mismo: su profesor Calixto González le sugirió al presidente de la República, Rojas Paúl, que lo enviara a Francia a seguir especializándose con los profesores más innovadores para que trajera a Venezuela la medicina moderna. Y así lo hizo de 1889 a 1891, algo más de dos años entre París y Berlín y también en Madrid para ser discípulo de Ramón y Cajal, y trajo, además de lo que asimiló, libros y elementos, entre ellos un microscopio. El laboratorio de fisiología experimental que trajo fue copia exacta del de la universidad de París, así que sería el más avanzado de América Latina. En la Universidad Central fundó las cátedras de Histología normal y patológica, Bacteriología[3] y Fisiología experimental, en las que impartía un conocimiento teórico y práctico, y fue director del laboratorio del hospital Vargas. Era realmente exigente con los alumnos, pero todos entendían que las clases eran para enseñarlos y por eso lo apreciaban mucho. Fue también uno de los fundadores de la Academia Nacional de Medicina en 1904. No solo investigó, sino que enseñó a investigar con esos aparatos de la medicina moderna y escribió artículos con el resultado de algunas investigaciones suyas. Publicó trece trabajos de investigación –dos quedaron inéditos– y el primer libro sobre la materia publicado en Venezuela: Elementos de bacteriología (1906). Estaba preparando un libro cuando le sorprendió la muerte. En 1917 volvió a viajar a Europa para continuar asimilando las innovaciones, pero el comienzo de la Primera Guerra Mundial lo encaminó a Estados Unidos. Aunque siempre investigó, no fue un investigador ya que hacer hipótesis y verificar constantemente mediante sucesivos estudios exige una dedicación total, pero sí formó alumnos que lo fueron. Fue el que introdujo en el país el estudio de las bacterias y los microbios. Se desempeñó como docente veintitrés años y cuatro meses, a través de tres periodos: el primero de 1891 a 1908, cuando fue a Italia para ingresar en la cartuja y luego intentó ir al seminario, pero los estudiantes lo reclamaron y su director espiritual, el arzobispo de Caracas lo convenció de que Dios lo quería en el mundo; el segundo, de 1909 a 1912, cuando el dictador cerró la universidad; y el tercero de 1916 a 1919, hasta el día antes de su muerte.
Además de la investigación y la enseñanza, que fueron realmente asiduas y fecundas, tanto que se puede decir que fue el fundador de la medicina moderna, pasteuriana, en el país, tuvo un consultorio para atender a pacientes y no solo atendía a los que podían pagar, sino también, de una manera asidua, a los pobres. Es muy de destacar la intuición que tuvo para interpretar lo que decían los enfermos, y las señales que veía y auscultaba, y las pruebas en el laboratorio con las muestras que tomaba de ellos y dar diagnósticos y remedios apropiados. El doctor Dominici reconoció que en Venezuela “los primeros diagnósticos científicos fueron los suyos”[4]. Por eso le consultaban sobre casos concretos sus colegas e incluso sus maestros. Un estudioso de su dedicación médica calculó que a lo largo de su vida dio 7 mil 106 recetas. También tenemos que señalar que regularmente recibía libros de Francia con los últimos descubrimientos e hipótesis.
Ahora bien, en 1894 su hermano pequeño contrajo fiebre amarilla y murió a los tres días. A José Gregorio le dolió íntimamente no haberlo podido salvar. Le afectó tanto que en alguna medida le cambió el temperamento, que de jovial pasó a caviloso porque tuvo la experiencia decisiva de que la vida no estaba en sus manos ni en las de nadie, sino en las de Dios y por eso hizo lo posible por ponerse en sus manos.
Sin embargo, su dedicación a los enfermos resultó inalterada. A los que estaban muy enfermos y no podían trasladarse, los visitaba en sus casas, desplazándose siempre a pie y a los pobres les llevaba no solo medicinas, sino también lo que requerían. Precisamente caminado por La Pastora a visitar a un enfermo pobre para llevarle medicinas, no vio a un carro que venía detrás del tranvía y al intentar atravesar la calle lo arrolló y murió (1919).
Así sintetizan María Matilde Suárez y Carmen Bethencourt su contribución:
[…] llegó a dominar los conceptos formales de la histología y la embriología, había adquirido destrezas en las técnicas de laboratorio y en el uso del microscopio, conocía los principios fundamentales de la bacteriología y de los procesos fisiológicos de tejidos y órganos en los seres vivos, y disponía además de información actualizada en el control y prevención de las enfermedades contagiosas”[5].
No un especialista, sino una persona integral que optimiza sus dotes para vivir armónicamente y servir a los demás
Además de la dedicación a las clases, la investigación y el ejercicio asiduo de la medicina, gastó mucho tiempo y dinero en ayudar a su familia, ya que habían muerto sus padres y él se sintió responsable de sus hermanos y sobrinos, y los fue trayendo a Caracas y ayudando en los estudios y el empleo. Siempre quiso mucho a su familia y les escribía con gran sentimiento por la separación cuando no estaba en Caracas.
Y aún le quedó tiempo para la filosofía, no solo para leer, sino que escribió un libro: Elementos de filosofía (1912) que, como él mismo expresa en el prólogo, esa manera de entender la vida y más en general la realidad es la razón de ser de su vida y lo que le posibilitaba vivirla: “Publico hoy mi filosofía, la mía, la que yo he vivido, pensando que por ser yo tan venezolano en todo, puede ser que sea de utilidad para mis compatriotas como a mí constituyendo la guía de mi inteligencia. También la publico por gratitud”[6].

Fue ayudado una y otra vez, no solo para que sus cualidades no quedaran inexploradas sino para que sirviera con ellas al país; pero también él tuvo conciencia de su propia menesterosidad y por eso procuraba valerse lo más posible por sí mismo y no recargarse en otros. Un aspecto que revela hasta dónde llegó en esa actitud es que aprendió sastrería y se confeccionaba su vestimenta desde que estudiaba en la universidad.
Para completar su figura tenemos que mencionar, como el núcleo que colmaba su vida y y orientaba las demás dedicaciones, su relación con Dios y con Jesús, expresada no solo en la misa y oración, sino sobre todo en la presencia continua de Dios. Una concreción que no estaba en el ambiente cristiano ni particularmente eclesiástico de su época fue su predilección especial por las Sagradas Escrituras[7] y sobre todo los evangelios.
Lo que diferencia a nuestro santo del orden establecido es que el desarrollo tan excelente de sus cualidades no supuso ninguna unilateralización en torno, en este caso a su condición de médico innovador, sino que el desarrollo de las cualidades fue para expresar de la manera más excelente su calidad humana: siempre se consideró un hijo de Dios y por tanto, no un individuo que se absolutiza y busca su exaltación, provecho y disfrute, sino una persona humilde que agradece los dones de Dios y los pone al servicio de los demás, de la sociedad a la que pertenece y no restringiéndose al orden establecido sino considerando particularmente a los pobres. No estuvo ni autocentrado ni absorbido por su profesión ni tampoco por el cumplimiento de observancias cristianas. Todo ello se conjugaba en su actitud fraterna de compañerismo y servicio. Tuvo la virtud de comunicarse y más en concreto hay que destacar su empatía entre el yo y la angustia ajena. Ahora bien, eso lo hizo siempre, pero venciendo muchas veces resistencias, tanto internas como ambientales.
En un ambiente positivista vive con coherencia cristiana y es respetado
Por eso sus colegas, que vivían en un ambiente positivista que consideraba que la religión fue la primera fase, la primitiva, de comprender la realidad, que fue superada posteriormente por la filosofía y actualmente por la ciencia, por la que ellos apostaban, despreciando a los que seguían siendo religiosos, respetaron la identidad católica de su colega, porque la veían, no como un residuo del pasado, sino como lo que cimentaba todo su ser y por tanto también su dedicación científica y profesional tan excelente.
Yabér señala que se distinguió “… por la gentileza de sus modales, por su intachable conducta y por su increíble modestia”[8]. Y Sales Pérez escribió en El Cojo Ilustrado: “Nació con aquella benevolencia natural que atrae todas las voluntades, con aquella cortesanía ingenua, que impone recíproca consideración, y con aquella austeridad humilde que exige respeto”[9]. Fue, pues, una persona armónica, integrada, que se respetaba a sí mismo y respetaba a los demás y que se relacionaba fraternamente con todos y todo ello desde su condición de hijo de Dios y de seguidor de su Hijo Jesús, que no era una relación más, sino una relación trascendente que empapaba todo lo demás. No es tan fácil que se conjuguen las cualidades con la calidad y que por eso todo se armonice y haya una unidad compleja y no alguien que se destaca por cultivar algo que da el tono a toda la persona unilateralizándola, aunque no se vea así ya que lo que se aprecia es la excelencia en ese aspecto y al centrarse en esa cualidad tan sobresaliente, se deja de lado todo lo demás, que apenas está cultivado.
No es el caso de José Gregorio: en él las cualidades se armonizaron porque estaban completamente al servicio de su calidad humana. Yáber lo caracteriza como Humano, Humanista, Humanitario[10]. Esta es la peculiaridad de este santo; aunque tenga sentido seguir llamándolo doctor porque esa profesión de médico era el aspecto más visible de su socialización: la función que desempeñaba, aunque lo hiciera tan personalizadamente.
No integrado desde el comienzo, sino caminando siempre y en la misma dirección
Ahora bien, desde niño parecía siempre a todos los que lo trataron alguien dueño de sí y por eso haciéndose cargo de su vida con toda solvencia en cada uno de los aspectos. ¿Tenemos que decir que estuvo integrado desde siempre?
No: su vida fue un movimiento incesante, pero siempre en la misma dirección. Si “el modo humano de ser es ser siendo”[11], esto lo realizó tan cabalmente nuestro santo que la dinamicidad continua aparecía ante todos como estabilidad y dominio; pero no era así. Era, por el contrario, un esfuerzo armónico y siempre renovado de unificación interior, de dar de sí, de responder, haciéndole justicia, a la realidad, ayudándola a que dé de sí, desde lo más genuino de sí mismo, que se unificaba al responder a la realidad que es una relación de relaciones[12].
Por ejemplo, esa coherencia fue muy notable para sus amigos más cercanos durante su estancia en París, donde, a pesar de la frivolidad del tiempo y particularmente de la ciudad y de estar él sin familia y atenido a sí mismo, no gastó tiempo, energías ni dinero en el libertinaje sensual ni sexual. Por eso su compañero y amigo íntimo, a pesar de sus filosofías opuestas, el doctor Razetti, llegó a decir: “creo que hay virtudes que se pueden imitar¸ pero la castidad de Hernández, no”[13].
Ahora bien, la coherencia, insistimos, requería un esfuerzo continuo, aunque fuera armónico y el esfuerzo sostenido desgasta. Así lo dice él mismo en el prólogo a su obra Elementos de filosofía: “Esta filosofía me ha hecho posible la vida. Las circunstancias que me han rodeado en casi todo el trascurso de mi existencia han sido de tal naturaleza que muchas veces, sin ella, la vida me habría sido imposible. Confortado por ella he vivido y seguiré viviendo apaciblemente”[14].
Su vocación ¿salir el mundo para vivir en Dios o servir al mundo como misión de Dios?
Ese desgaste incesante, ese temor de no poder mantenerse en un orden establecido que no era expresión de cristianismo, que, sobre todo en la universidad y entre sus colegas era abiertamente positivista[15], ese sentido de fragilidad por debajo de tanta integridad, de tanta sinceridad y amabilidad fue lo que lo motivó a ingresar en la cartuja, para poderse dedicar en paz a lo de Dios, lejos del “mundo”. Trascribimos dos reacciones publicadas con ese motivo: “Lamentamos su determinación porque resta del seno de la sociedad una virtud rara en la presente época y priva de sus eminentes servicios a la humanidad doliente”.
Nadie tiene derecho de censurar el acto en sí realizado por el doctor Hernández, pero todos debemos lamentar su extrema decisión porque extrae a nuestra actividad social un elemento útil, separa de la masa general de la nación una parte noble, apaga en la Universidad una luz y resta una inteligencia en el concierto de las actividades científicas del país[16].

Al no permitirlo su salud (estuvo de 1908 a 1909), intentó ir al seminario y luego al Colegio Pío Latinoamericano de Roma. Pero nuevamente su salud lo obligó a volverse a Venezuela y al fin parece que estuvo de acuerdo con lo que le escribió el arzobispo de Caracas, Monseñor Castro, su director espiritual cuando fue a la cartuja:
Usted se va; allá orará mucho; que su oración sea como una balanza delante del Señor; en un platillo ponga usted esos sentimientos, esas resoluciones, que dice informan su vocación, y en el otro deposite las necesidades de Venezuela, urgida de hombres ejemplares. Adonde el fiel se incline vea usted la voluntad de Dios y sígala [17].
Dios le habló, no en la oración, sino cerrando las vías que él creía de más cercanía a Dios. Su vocación fue, sin ninguna duda, la que desempeñó en Venezuela. Una vocación que fue, así lo sintieron todos, una inmensa bendición de Dios para el país. No solo por lo muchísimo que hizo en favor de la ciencia, de la salud concreta de las personas y de la atención a los más desatendidos, sino porque todos captaban que su robusta y discreta humanidad estaba basada en la relación habitual con Dios y con Jesús. Una muestra de lo que se deseaba su presencia y su influencia es la carta que escribieron los estudiantes de Medicina de la Universidad al ministro de Instrucción Pública para que le reinstituyera en sus cátedras cuando salió del seminario, lo que fue aceptado por él, que promulgó el decreto correspondiente [18].
Ahora bien, eso no significa que no le doliera íntimamente regresar a su oficio y a sus quehaceres, después de haberse despojado de todo. Así se lo confiesa a su hermano desde París: “Nadie comprende lo que sería para mí tener que regresar a Carcas después de haberme desprendido de todo, y verme obligado a seguir la vida de antes, pero que en todo se cumpla la voluntad del Señor”[19]. Quiero dejar en claro que su idea de perfección cristiana era la de su época, que no estaba basada en la vida de Jesús de Nazaret tal como aparece en los evangelios. El ideal era la vida contemplativa, aunque para la mayoría estaba la vida activa, con sus momentos de contemplación. Así aparece claro en una carta a su amigo Dominici al tener que regresar de la cartuja: “Lo que en la Cartuja encontré supera toda descripción. Vi allí la santidad en grado heroico y te puedo asegurar que una vez visto ese espectáculo lo demás de la tierra se vuelve lodo” [20].
Así pues, en contra de la espiritualidad dominante en la institución eclesiástica de su época, que ponía la perfección cristiana en la retirada del mundo para vacar en lo de Dios, idea de la que también él, como acabamos de anotar, participó, apreciación que aparece clara en lo que dijo de él Mons. Navarro, rector del seminario en los meses que él estuvo: “aspiraba a una santidad eminente por el cultivo exquisito de su interior y los ejercicios más austeros de la perfección cristiana” [21], él se convirtió en el ejemplo más preclaro de que el cristianismo se expresa como calidad humana, en el sentido preciso de cualificarse lo más posible para servir con la mayor eficacia posible a los demás, entregándose a sí mismo de modo horizontal, gratuito y abierto y tomando en cuenta siempre a los dejados de lado, a los pobres.
Como Jesús, que se consumó como ser humano y consumó su condición humanada de Hijo de Dios, en “el mundo” y no en la soledad del claustro ni dedicándose a la Iglesia, en el sentido preciso de la institución eclesiástica, en su tiempo y en el judaísmo, como maestro de la ley regente de una sinagoga, o sirviendo como sacerdote en el templo.
Tiene mucho mérito que fuera precisamente el arzobispo de Caracas, que lo conocía bien, el que pensara que Dios lo quería en el mundo para que alcanzara la perfección cristiana atendiendo con todo su ser a las necesidades de Venezuela y que por eso lo instara a que dejara el seminario. Esta atención no se restringió al ámbito de su profesión. La prueba más contundente es que cuando en 1902 la flota anglo-germana atacó diversos puertos de Venezuela, JGH fue el primero que se alistó para defender a la patria en el registro de su parroquia de Altagracia [22]. Es verdad que fue, como él mismo dijo de sí, “tan venezolano en todo”. En ese momento tenía 38 años.
Para todos es siempre el mismo, pero él experimenta que el desgaste lo conduce a la vejez y le sobrevino la muerte
Ahora bien, volvemos a repetir que ese estar completamente sobre sí mismo para poner todas sus energías en responder a la realidad con todo lo que tenía desde su caridad cristiana le causaba tremendo desgaste. Por eso en la carta a su amigo Dominici en 1917 desde Nueva York, le confiesa: “te mando mi retrato… ya verás cómo la vejez camina a pasos rápidos hacia mí, pero me consuelo pensando que más allá se encuentra la dulce muerte tan deseada” [23]. Se entiende que es por ser la muerte el paso para estar y para siempre con Dios y los suyos. Todavía no había cumplido los 53 años.
Y, sin embargo, cuando regresó todos lo veían atendiendo a todos incesantemente como si eso fuera la vida de su vida, lo que le daba impulso y fuerza.
Cuando le sobrevino la muerte en ese accidente tan impensado, todos los pobladores de Caracas se sintieron, no solo impresionados sino personalmente afectados. Amigos y colegas cargaron en la iglesia con el féretro para montarlo en el coche fúnebre que esperaba afuera, pero el pueblo no dejó que lo montaran y se empeñó en llevarlo sobre sus hombros hasta el Cementerio General del Sur, que entonces distaba mucho del casco urbano.
Dos testimonios significativos de todo lo dicho
Así sintetiza su vida con motivo de su muerte, el representante más público de ese ambiente positivista en el gremio médico, pero, a pesar de eso, admirador y amigo entrañable de nuestro santo, el Dr. Razetti:
El candor y la fe fueron las dos grandes fuerzas que le conquistaron la más amplia independencia espiritual, el más extenso dominio de sí mismo y la poderosa energía moral de su gran carácter. Fue Médico científico al estilo moderno; investigador penetrante en el laboratorio y clínico experto a la cabecera del enfermo… Fundó su reputación sobre el inconmovible pedestal de su ciencia, de su pericia, de su honradez y de su infinita abnegación. Por eso su prestigio social no tuvo límites y su muerte es una catástrofe para la patria [24].
Quiero concluir con la confesión de Rómulo Gallegos, que es la que más me ha impactado porque la hace una persona de consideración, muy representativa y no dada a halagar, porque es una experiencia absolutamente personal, que él cree que es compartida por muchos otros y porque refleja lo excéntrico de la figura de nuestro santo en el ambiente intelectual de la época, la entereza que tuvo que tener para mantener su postura y su influjo benéfico: “En pos del féretro del Dr. José Gregorio Hernández todos experimentábamos el deseo de ser buenos”. Y más ampliamente:
Desconfiábamos ya de nosotros mismos y para justificar nuestra pecaminosa indiferencia, nos vestíamos con los harapos del cínico, amparándonos en la incredulidad, a fin de que pareciese que procedíamos así, como por haber encontrado en la filosofía de un distinguido escepticismo la clave de los enigmas del universo. Pero he aquí que de pronto se hace en nuestro interior la luz de la sinceridad, y nuestros ojos ven claramente el camino olvidado y la desvanecida voz de la fe ingenua vuelve a sonar en nosotros. […] Sin duda fue este el más precioso don de cuantos otorgó próvidamente el Dr. Hernández. No es el mejor bien el que se hace a los demás, aunque se invierta toda la fuente del inagotable dar; sino el bien que hace brotar espontáneamente en cada alma, porque éste nos devuelve la fe en nosotros mismos y nos hace conocer el santo orgullo de sentirnos buenos [25].
Sin embargo, la tramitación de su causa se estancó por causa de Mons. Navarro que, por su enemistad con el obispo de Caracas, ya que él aspiraba a ese mismo cargo, envió una nota al Nuncio sobre la no pertinencia de la causa, que contradecía lo que él mismo había escrito y publicado cuando murió JGH. El estancamiento duró de 1949 a 1957. En 1961 el tribunal diocesano consideró necesario desmentir del modo más concreto posible esas acusaciones y se reanudó el proceso [26].
Referencias
[1] YÁBER, Miguel F. (2004): José Gregorio Hernández, académico-científico-apóstol de la justicia social. Misionero de la esperanza. Caracas: Ediciones OPSU. P. 48.
[2] SUÁREZ, María Matilde y BETHENCOURT, Carmen (2000): José Gregorio Hernández. Del lado de la luz. Caracas: Fundación Bigott. P. 171.
[3] Fue la primera cátedra de Bacteriología en América Latina. Así se reconoció en el Primer Congreso Médico Panamericano celebrado en Washington en 1893 al que asistió J.G.H.
[4] YÁBER, Miguel F. Ob. cit. P. 55.
[5] SUÁREZ, María Matilde y BETHENCOURT, Carmen. Ob. cit. P. 72.
[6] Ibid. P. 133.
[7] Así lo expresó Mons. Navarro ante su tumba. Ver: NÚÑEZ PONTE, José Manuel (1958): José Gregorio Hernández. Ensayo crítico-biográfico. Caracas: Imprenta Nacional. P. 110.
[8] YÁBER, Miguel F. Ob. cit. P. 54.
[9] Ibid. P. 127.
[10] Ibid. P. 146.
[11] “El ser del hombre sólo es siendo” (ELLACURÍA, Ignacio (1999): Filosofía de la realidad histórica. San Salvador: UCA. P. 345). De un modo similar Zubiri dice “solamente siendo, es siendo. La unidad del ser del hombre es gerundial” (ZUBIRI, Xavier (2007): Sobre el Hombre. Madrid: Alianza Editorial/Fundación Xavier Zubiri. P. 167). Y también “Es justo ‘realidad siendo’” (ZUBIRI, Xavier (1988): El hombre y Dios. Madrid: Alianza Editorial/Sociedad de Estudios y Publicaciones. P. 55).
[12] “Es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, de tal modo que en el seno del universo podemos encontrar un sinnúmero de constantes relaciones que se entrelazan secretamente” (Laudato si’240).
[13] YÁBER, Miguel F. Ob. cit. P. 48.
[14] Ibid. P. 83.
[15] Eso fueron también los intelectuales del régimen, que entendían las dictaduras que vivimos desde comienzos del siglo XX como “orden y progreso” que era el lema de Comte, fundador del positivismo.
[16] SUÁREZ, María Matilde y BETHENCOURT, Carmen. Ob. cit. Pp. 174 y 175.
[17] NÚÑEZ PONTE, José Manuel. Ob. cit. P.190.
[18] YÁBER, Miguel F. Ob. Cit. Pp. 175-176.
[19] SUÁREZ, María Matilde y BETHENCOURT, Carmen. Ob. Cit. P. 144.
[20] Ibid. P. 343.
[21] Ibid. P. 187.
[22] YÁBER, Miguel F. Ob. cit. P. 140.
[23] Ibid. P. 141.
[24] Ibid. (Extractos de la publicación en El Universal con motivo de su muerte). P. 207.
[25] Ibid. Pp. 209,210.
[26] Ibid. Pp. 357-376.