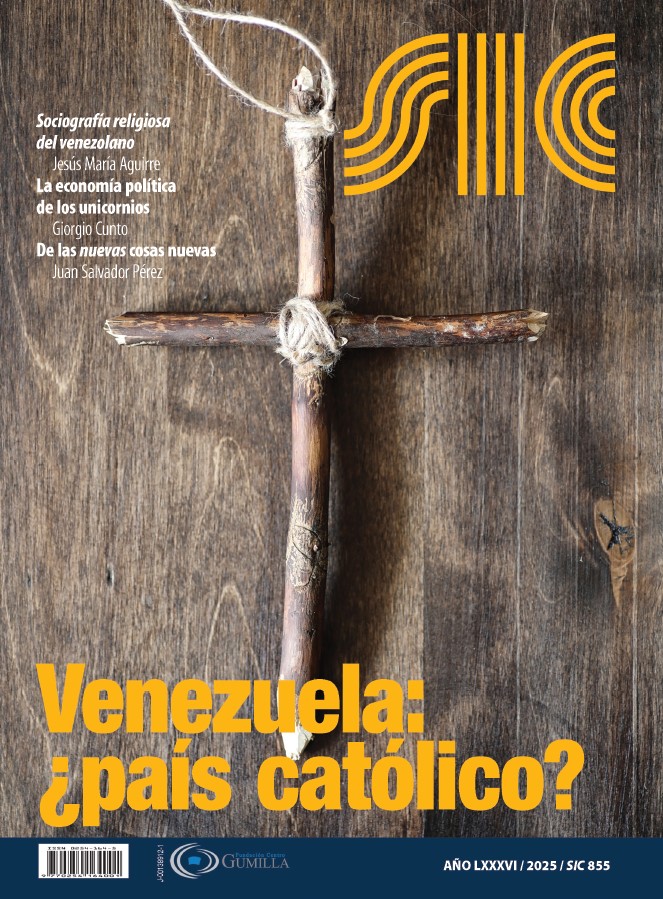Por Germán Briceño Colmenares 1
“Está el hoy abierto al mañana.
Mañana al infinito.
Hombres de España:
Ni el pasado ha muerto
Ni está el mañana ni el ayer escrito” 2
Dicen los maestros de la ascética que el olvido es la forma más perfecta del perdón. Solo quien olvida es capaz de perdonar verdaderamente, pues no hay auténtico perdón sin borrar de la memoria y del espíritu el agravio sufrido. Por uno de esos misterios de la Providencia, Adolfo Suárez González, un hombre que jamás supo guardar rencores, aun ante agravios o desplantes más o menos graves y manifiestos, se fue sumiendo hasta su muerte en la ineluctable desmemoria de una penosa enfermedad. Adolfo Suárez, que nunca aspiró a que se le recordara, lo fue olvidando todo –incluso que alguna vez había gobernado España– y, a pesar de ello, o precisamente por ello, se hizo a sí mismo inolvidable.

Partió a la morada eterna arropado por el calor de su pueblo que clamaba a una sola voz: “Adiós presidente”, haciendo colas de siete horas para despedirlo en un ovillo compacto e interminable que se iba hilando minuciosamente por las siempre hermosas e intrincadas –aunque tristes y mustias en esas horas– calles del centro de Madrid, como probablemente no lo sea otro presidente de la democracia española. El epitafio en la lápida de su tumba en la majestuosa catedral de Ávila, que ahora comparte para siempre con su inseparable esposa Amparo Illana, resume en una frase su obra más señera: “La concordia fue posible”.
Ahora que, en la infausta hora de su muerte, trato de asir un puñado del torrente de imágenes y documentos sobre su vida y su obra que nos abruman por estos días, lo primero que salta a la vista en las fotografías, sin importar los años transcurridos entre unas y otras, es su inquebrantable aura juvenil. Apenas puede advertirse en las imágenes más recientes un leve albor en las sienes; quizás alguna arruga indiscreta se insinúa entre las comisuras. Podría decirse que el tiempo se ha congelado en esa sonrisa, entre afable y socarrona, que fue su tarjeta de presentación. Pero junto con esa lozanía imperecedera, la serenidad y el respeto reverencial que hoy y para siempre inspira entre sus conciudadanos distan mucho del amargo desencanto que generó su controvertida designación el 5 de julio de 1976.
Su relación con Franco, según su propia confesión, siempre fue de respeto, lo cual no le impidió decirle lo que pensaba, sin inmutarse y sin temor a las supuestas represalias. En las entrañas de aquel aparentemente gris burócrata del aparato, brotaba sin embargo una irrefrenable vocación de servicio producto de sus principios y la formación recibida de niño, que en sus propias palabras pesaron mucho más en su conducta que los cargos políticos. Cuando de niño le preguntaban qué quería ser de mayor, contestaba sin titubear: “Presidente del gobierno”. Años después, con su proverbial humildad y una dosis de humor, él afirmaba que aquella respuesta era una forma de jalearse a sí mismo, y que la Providencia puso en sus manos, de manera inesperada, la posibilidad de realizar ese sueño en un momento absolutamente trascendental.

A fuerza de una cándida audacia, flexibilidad, capacidad de adaptación, un espíritu conciliador que no le permitía considerarse dueño de verdades absolutas y valiéndose de aquel encanto y esas artes de seducción que siempre se le reconocieron, terminó haciendo que el país entero compartiera sus métodos, o, dicho de mejor manera, acabó concretando en hechos, con los menores traumas posibles tal y como se lo había propuesto –era muy consciente de las heridas aún abiertas dejadas por la guerra que lo habían marcado profundamente y por tanto pensaba que cualquier enfrentamiento entre ciudadanos era una barbaridad–, las ansias de libertad que ya España respiraba en esas horas cruciales, después de que la relativa apertura y modernización de los últimos años del franquismo, los vientos de cambio que soplaban sobre Europa3 y la existencia de un conjunto de líderes con mentalidad reformista, contribuyeran a crear un ambiente proclive a la democracia.
Nadie podía razonablemente pensar que aquel ilustre desconocido, salvo en los círculos políticos madrileños, apenas pasados los cuarenta años y surgido de las filas del más rancio franquismo, en las que había ingresado de la mano de su mentor Fernando Herrero Tejedor –aun cuando se afirma que su filiación franquista era más bien ambigua, pues en honor a la verdad Herrero Tejedor jamás le pidió una adhesión militante y su familia nunca tuvo tradición falangista, lo cierto es que por aquellos días había llegado a ser nada menos que Ministro Secretario del Movimiento Nacional, el partido único de Franco–, pudiera conducir con éxito el proceso de democratización política de España después de cuatro décadas de autoritarismo férreo.
Sus buenas relaciones con el rey Juan Carlos, con quien surgió una inmediata sintonía por motivos personales, generacionales y por comunión de formación, visiones y propósitos, fueron cimentándose paulatinamente en largas conversaciones mientras el futuro duque de Suárez ocupaba la Gobernación Civil de Segovia y luego la dirección de Radio Televisión Española, desde donde se preocupó por destacar la imagen del joven Príncipe de Asturias, sucesor designado de Franco. Estos antecedentes le fueron granjeando el apoyo de la Corona y pudieron darle pie para pensar, cuando el inmovilista Carlos Arias Navarro presentó su dimisión al primer gobierno posfranquista sin apenas oponer resistencia a la solicitud del Rey, que él podría estar entre los posibles sustitutos.
Sabe en aquel momento que el Rey ha hecho grandes esfuerzos para que Torcuato Fernández–Miranda, en ese entonces su asesor más influyente, logre su inclusión en la terna que el Consejo del Reino debía presentar al monarca. Luego, cuando a la salida del Consejo, Fernández–Miranda pronuncia su críptica y célebre frase: “Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha pedido”, Suárez piensa que en efecto pudiera estar entre los candidatos. Las horas de aquél caluroso sábado 3 de julio van evaporándose sin que se produzcan noticias. Una ambigua llamada del Rey a media tarde incrementa la ansiedad, la duda empieza a hacer presa de Adolfo Suárez cuando finalmente es llamado a Palacio.
En la antesala del despacho Real se cruza con Fernández–Miranda; traspone el umbral y en el interior parece no haber nadie cuando, de súbito, aparece Juan Carlos detrás de la puerta y le anuncia que quiere pedirle un favor. La incertidumbre se mantiene en el ambiente, pues, Adolfo Suárez piensa que el Rey –valiéndose de esa fraternal complicidad que los unía– va a pedirle que no se moleste por no haber sido nombrado, que todavía es muy joven, que su momento no ha llegado aún. Sin embargo, el favor que Juan Carlos le propuso era que aceptara la Presidencia del Gobierno. Al fin, Adolfo Suárez ve cumplido su sueño de juventud y empieza su andadura en el poder en medio de la desilusión generalizada de quienes no lo veían con buenos ojos, que en ese momento eran la inmensa mayoría de los españoles.

Pero Suárez no es hombre de dejarse amilanar ante las dificultades y se propone sobre la marcha ganar la batalla de la confianza y la credibilidad de la mejor manera posible: en el terreno de los hechos. Ya al día siguiente a su nombramiento, los españoles se ven sorprendidos por una imagen insólita: el flamante presidente del gobierno acude por su propio pie a la misa dominical, acompañado por su familia como cualquier otro vecino. A los pocos días se dirige al país por televisión –medio que conocía bastante bien y que se convertiría en una de sus grandes bazas–, y haciendo gala de su telegenia y su elocuencia, en una alocución de apenas seis minutos, deja indubitablemente reafirmadas sus convicciones democráticas y su propósito de devolver a los ciudadanos el derecho a decidir su destino, su aspiración no es otra que, como él mismo lo proclamara: “[…] gobernar con el consentimiento de los gobernados”.
Sobre la base de uno de sus principios cardinales de hacer una política de consensos, o más bien, de hacer del consenso una política, algo inédito en la historia de España, y habiéndose fijado como norte de la convivencia la promesa de que ninguna causa sería olvidada, inicia inmediatamente una ronda de conversaciones con los líderes de la oposición que conduciría a la construcción de un marco de confianza mínimo y, finalmente, con todos los riesgos que ello suponía en aquel momento por las resistencias de algunos sectores ultraconservadores, a la legalización del Partido Comunista, proscrito durante cuarenta años y demonizado hasta la saciedad por la dictadura franquista como culpable de todas las plagas que asolaron España. A pesar del malestar en los círculos castrenses más recalcitrantes, la legalización del Partido Comunista aquel célebre Sábado Santo Rojo, como preludio a las elecciones generales, terminó de sentar las bases de lo que podría catalogarse como normalización en los hechos previa a la consolidación de un régimen de libertades plenas. Como lo ha resumido magistralmente el historiador Charles Powell, Suárez hizo la transición sin preguntarle a nadie de dónde venía, qué había hecho en el pasado, sino simplemente hacia dónde quería ir, cuál era el futuro al que aspiraba para España.
A la par de conseguir la confianza de los adversarios, había que hacer frente a otro reto, en apariencia más difícil, que era lograr el paso de la dictadura a la democracia desde la contumaz y teóricamente bien atada estructura del franquismo. Ello, sin embargo, queda resuelto con la aprobación de la Ley para la Reforma Política, sometida a discusión por Suárez a instancias de Torcuato Fernández–Miranda, quien la había pergeñado y por medio de la cual las cortes franquistas, en un gesto que no dejó de implicar una gran dosis de desprendimiento y realismo político, dictan su propia sentencia de muerte, ratificada más tarde en referéndum, en diciembre de 1976, por el 94, 17 % de los electores que concurren masivamente a la primera consulta electoral que se celebra en España en cuatro décadas.
Se abre así, con el agua lustral de las urnas, la puerta para la celebración de las primeras elecciones generales de carácter tácitamente constituyente. A pesar de todos los hechos que abonaban favorablemente el camino hacia la plenitud democrática, las fuerzas más reaccionarias están todavía por asestar sus golpes más aviesos al vacilante navío de las libertades, capitaneado por un Adolfo Suárez que se emplea a fondo en el empeño por llevar al país a puerto seguro. Así, a Antonio María de Oriol, miembro destacado del Consejo del Reino, secuestrado por el grupo terrorista GRAPO, se une pocas semanas después del referéndum el teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Días más tarde, durante la tristemente célebre “semana trágica” de la transición, en enero de 1977, además de los asesinatos de estudiantes y policías, se produce la masacre de la calle de Atocha, en la que pierden la vida cinco abogados laboralistas miembros del Partido Comunista de España. Empieza a tomar cuerpo entre los ciudadanos la idea de que el experimento democrático puede sucumbir ante un golpe militar. Las fuerzas políticas, en una demostración de madurez y firmeza, hacen público un comunicado llamando a mantener la calma y a no perder el rumbo; lo mismo hace la prensa escrita en un editorial conjunto sin precedentes. La sociedad española no está dispuesta a permitir que una minoría violenta y criminal acabe con los sueños de todos y demuestra su irrestricto apoyo a la ruta reformista trazada por Suárez.
Sorteados estos graves escollos, los resultados de las elecciones generales de junio de 1977, en las que participan más de las tres cuartas partes de los electores, dan como ganadora con mayoría relativa en las nuevas cortes a la flamante Unión de Centro Democrático (UCD) que tiene en el carismático presidente del Gobierno su figura más emblemática. Ahora, legitimado por el voto popular, Adolfo Suárez enfrenta su reto más ambicioso: ser el timonel en la elaboración de una Constitución para todos los españoles. Puesta ya la piedra fundacional de un parlamento elegido por la voluntad popular, se abre entonces un período constituyente que tiene como deber fundamental superar de manera definitiva el error histórico en que incurrieron las constituciones españolas hasta ese momento: haber sido impuestas por los vencedores a los vencidos.
Esto, que ya ha sido facilitado de algún modo por los resultados electorales en los que ningún partido obtuvo la mayoría absoluta, es claramente entendido –no sin algunas naturales reticencias y escaramuzas previas– por todas las fuerzas políticas que, demostrando haber aprendido de las traumáticas experiencias históricas, se abocan con madurez a la elaboración de una Carta Magna construida sobre la base de los consensos más amplios. A la par del proceso constituyente, España enfrenta una severa crisis económica, como secuela de la crisis energética mundial, que amerita la atención inmediata a los fines de no enrarecer el ambiente social durante la elaboración de la Constitución.
El Gobierno es consciente de que no puede enfrentar solo la crisis y se propone convocar a las fuerzas políticas para elaborar un programa conjunto de medidas para abordarla: los así llamados Pactos de la Moncloa. Con la firma de dichos acuerdos por las principales fuerzas políticas, en octubre de 1977, indiscutiblemente se sientan las bases del espíritu de consenso que habría de materializarse luego en los debates constitucionales y en la política de pactos sociales que imperaría en la discusión de los grandes temas económicos y sociales con el correr de los años, espíritu que indudablemente se ha visto debilitado en el devenir de los tiempos y que bien valdría la pena rescatar como uno de los frutos más preciados de la Transición española.
Habiéndose zanjado con cierta holgura la discusión sobre la forma del Estado, como consecuencia de que el PSOE y los comunistas, en un gesto de madurez y responsabilidad histórica, declinaran su posición antimonárquica, los debates constituyentes transcurren con tiranteces en algunos temas cruciales como la religión, la pena de muerte, el aborto, la libre empresa, el régimen de autonomías y varias veces los socialistas amenazan con abandonar el parlamento y proponer una reforma inmediata de la Constitución. Adolfo Suárez entiende que de llegar a concretarse dicha amenaza, se infligiría una herida de muerte a la Carta Fundamental aún en gestación. Así, tiene que poner a prueba de nuevo sus dotes de negociador y logra soluciones de consenso en la mayoría de los temas, pues es evidente que lo que estaba en juego en el fondo era el futuro de la convivencia pacífica de los españoles después de varios intentos frustrados durante siglos.
El propio Suárez sintetizó esta idea en un discurso ante las Cortes en abril de 1978, en plenos trabajos constitucionales:
Nuestra Historia nos enseña la trágica lección de la ineficacia de unas Constituciones que han sido expresión solamente de una parte de las fuerzas políticas. […] Esa lección la hemos aprendido y por ello todos nos sentimos comprometidos en una Constitución que valga para todos, que sea aprobada por el voto casi unánime de las Cortes y por el referéndum casi unánime del pueblo español. Urge terminar el proceso constituyente y sustituir en lo demás el consenso por la moderación en la defensa de las respectivas posiciones opuestas o divergentes.
Consenso hasta donde se pueda y moderación donde no se pueda, he allí un par de dogmas del credo político de Adolfo Suárez que parecían hasta hace no mucho haberse incorporado de forma indeleble a los valores democráticos españoles y que hoy cuesta trabajo ver.
El resultado final reflejaría una Constitución aprobada por la abrumadora mayoría de las Cortes –con la notable excepción de los nacionalistas vascos que ratificarían su secular oposición a someterse al Estado Español–, refrendada luego por cerca del 90 % de los ciudadanos que concurrieron a las urnas. Como símbolo de aquel episodio, quedó grabada la ovación unánime recibida por el rey Juan Carlos el 27 de diciembre de 1978, cuando concurrió ante las Cortes para promulgar la Constitución, que contrastó con el escéptico silencio guardado por muchos parlamentarios meses antes cuando el propio Rey instaló las primeras Cortes democráticas.
Aprobada la Carta Magna se llevan a cabo las primeras elecciones generales en las que los esfuerzos de Suárez como artífice del consenso constitucional se ven recompensados por los ciudadanos al obtener UCD otra mayoría relativa. Se abre así la no menos difícil etapa de convivencia democrática ordinaria, después de casi tres años de proceso constituyente. El primer gran desafío del nuevo gobierno va a ser el desarrollo del sistema de autonomías previsto en la Constitución, que iba a marcar también el inicio –al menos de forma pública– de la debacle de UCD.
Adolfo Suárez se enfrenta a una situación completamente distinta de la que le precedió, pues ahora debe negociar los Estatutos de Autonomía desde su posición de jefe de gobierno y se ve en la obligación de enfrentar los intereses de sus partidarios, que ya eran de por sí múltiples, teniendo en cuenta el amplio abanico ideológico imperante en UCD, en duras negociaciones con los de las demás fuerzas políticas, especialmente con los nacionalistas vascos y catalanes. Con todo, los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña vieron la luz en el otoño de 1979 con su aprobación en sendos referendos por la mayoría de los ciudadanos de ambas comunidades. Ello, no obstante, despertaría los largamente dormidos anhelos de autonomía del resto de las comunidades que, al observar como Cataluña y el País Vasco habían accedido a sus respectivos estatutos a través del procedimiento expedito previsto en la Constitución, querían ellas también valerse del mismo mecanismo, que además contemplaba un mayor rango de competencias, para obtener el suyo propio. La rotunda oposición de Suárez a apoyar la tramitación del Estatuto de Andalucía por la vía del procedimiento especial, generó un profundo malestar que no tardaría en extenderse a otras comunidades, al ser percibido como un intento de frenar el proceso autonómico, y que quedaría evidenciado en los pésimos resultados obtenidos por UCD en las elecciones autonómicas andaluzas que tendrían lugar poco después.
Este debilitamiento público del presidente fue aprovechado por los llamados barones de UCD, quienes sentían que habían sido dejados de lado por Suárez en la conformación de su gobierno después de las elecciones generales, para cuestionar su autoridad y exigir reivindicaciones. Lo que seguiría luego no sería más que el largo epílogo de la así llamada operación de “acoso y derribo” llevada a cabo no solo desde la oposición sino también de forma muy persistente desde las propias filas de UCD, y que terminaría a la postre por sumir a Suárez en una situación de la que ya no podría recuperarse. El 29 de enero de 1981 Adolfo Suárez se dirige a los españoles por última vez en su calidad de presidente para presentar su dimisión. No por anunciada la dimisión de Suárez dejó de sorprender a todos creando en los ciudadanos un evidente desasosiego. Aquel personaje que había hecho gala de una inusitada destreza para conducirse en las procelosas aguas de la Transición, terminó naufragando en los supuestamente más apacibles remansos de la rutina democrática.
Todavía le tocaría sortear, en pleno debate de investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo–Sotelo, uno de los escollos más serios de la novel democracia española: el 23 de febrero de 1981, el Teniente Coronel Antonio Tejero Molina, como cabeza visible de un levantamiento militar de mayor alcance, al mando de dos centenas de guardias civiles, pretende tomarse a punta de fusil y metralla el edificio donde sesionan las Cortes y donde en ese preciso momento se encuentra el gobierno en funciones en pleno, encabezado por Suárez. Los españoles siguen en directo por la radio y la televisión esas horas de excepcional dramatismo que tienen su punto culminante ya entrada la madrugada con la histórica intervención en defensa de la democracia protagonizada por el rey Juan Carlos.
Nadie podrá olvidar el instante de aquella tarde aciaga en que las ráfagas de ametralladora junto con la orden: “¡Al suelo todo el mundo!”; provocaron que los diputados buscaran ponerse a resguardo debajo de sus curules. Solo tres personas se atrevieron a desafiar la orden de los golpistas sin doblegarse: Santiago Carrillo, el general Manuel Gutiérrez Mellado, una de las personas más cercanas al presidente, quien con gran coraje y firmeza, a pesar de su avanzada edad, intenta hacer frente a los alzados; y el ya para entonces presidente en funciones Adolfo Suárez, quien acude generosa y valientemente en su ayuda. La imagen de un Suárez gallardo y sereno, sentado en su curul, y la osada rebeldía del general Gutiérrez Mellado, perdurarán sin duda como uno de los más significativos episodios de coraje civil de la historia moderna.
Los años que siguieron a su salida del gobierno estuvieron marcados por algunas aventuras partidistas y electorales poco afortunadas. Era evidente que se le daba mal el tema de los partidos y el partidismo. No tuvo otro partido que España. Luego, se produjo un prematuro pero inevitable retiro de la vida política signado por tragedias familiares –la enfermedad, primero de su hija, y más tarde de su esposa, a cuyo cuidado se volcó con la misma entrega y devoción que antes había demostrado en política– y una agridulce sensación de incomprensión hacia su persona: me quieren, pero no me votan, solía decir. Su penosa enfermedad le obligaría también a guardar una reclusión impuesta y casi total de la que ya no volvería a salir jamás.
De esos días nos queda la imborrable y ya histórica fotografía hecha por su hijo Adolfo, que es toda una metáfora de una vida en un instante: un día soleado dos hombres ya maduros caminan pausadamente por un espléndido jardín, sus rostros no se nos revelan pues la imagen los captura de espaldas, el más alto pasa su brazo sobre los hombros del otro, como acercándolo y guiándolo a la vez, en un gesto de complicidad y cariño. Son el Rey y Suárez que vuelven a caminar juntos muchos años después, como quizás lo hicieran tantas veces a lo largo de las intensas jornadas cuya conducción les tocó asumir.

El tiempo, juez impasible e implacable, que termina poniéndolo todo en su justo lugar, le ha colocado hoy en el sitial que la historia le tenía reservado desde antaño entre los hombres de Estado auténticamente grandes: aquellos cuyo legado no se mide en años al frente del poder, sino en logros de prosperidad, tolerancia, progreso y concordia para las generaciones futuras, que trascienden mucho más allá de la vida de sus artífices. Su contribución al nacimiento y consolidación de la hoy sólida, aunque a veces excesivamente pugnaz, democracia española es uno de los hitos más destacables en los anales políticos del siglo XX.
Como reconocimiento a su extraordinaria labor, Adolfo Suárez fue distinguido con diversos premios y homenajes. El más significativo quizás sea el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en 1996. Su candidatura fue impulsada por un grupo de destacadísimas personalidades de la vida española, de la más variopinta filiación, entre quienes descollaban sus sucesores Felipe González y José María Aznar y el secretario general del Partido Comunista de España, durante los tiempos de la transición, Santiago Carrillo. Con su proverbial humildad, Suárez dedicó el premio al esfuerzo conjunto realizado por todos los ciudadanos españoles bajo la égida del Rey. A su juicio la concordia debe ser un valor perenne de cualquier sociedad que aspire a la paz. Preguntado por un periodista sobre cuál es su concepción de la concordia, Suárez respondió, con deslumbrante sencillez: “consiste en recordar siempre solo una cosa: en política, en la vida democrática, nadie está en posesión de la verdad…”. Tiempo después, en la primavera de 2002, coincidiendo con una de sus últimas apariciones públicas, al serle entregado de manos del rey Juan Carlos el Premio del Grupo Correo–Prensa Española a los Valores Humanos, cerraba el monarca –que tan bien y tan de cerca conoció al ilustre presidente, y cuya expresión de genuino dolor por la muerte del amigo todos pudimos ver en su mensaje de despedida– el acto con estas palabras que bien pudieran ser la síntesis de su trayectoria de hombre de Estado: “Creo que el mejor homenaje que puede rendirse hoy al Duque de Suárez es el de reconocer que sin su esfuerzo, su abnegación, su lealtad y, lo recalco, su lealtad y su patriotismo, España no habría volado tan alto ni tan deprisa”.
A manera de Epílogo: Adolfo Suárez en 10 frases4
1. “Elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal”. En su primer discurso televisado el 9 de junio de 1976, siendo entonces Ministro–Secretario General del Movimiento Nacional en el Gobierno de Carlos Arias Navarro.
2. “Pertenezco por convicción y talante a una mayoría de ciudadanos que desea hablar un lenguaje moderado, de concordia y conciliación”. Así se definía Suárez en un discurso en TVE, el 6 de julio de 1976, el día en el que fue elegido Presidente del Gobierno.
3. “El futuro del pueblo no está escrito, porque solo puede escribirlo el pueblo”. Palabras durante la presentación del Proyecto de Ley para la Reforma Política en noviembre de 1976.
4. “Quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro”. Con esta frase Suárez cerró uno de sus últimos discursos durante la campaña electoral de 1977.
5. “Puedo prometer y prometo…”. Es quizás la frase más célebre de Suárez, que repitió como un estribillo durante su discurso previo a las elecciones generales de 1977.
6. “Un político no puede ser un hombre frío. Tiene que recordar que cada una de sus decisiones afecta a seres humanos. A unos beneficia y a otros perjudica. Y debe recordar siempre a los perjudicados”. En una entrevista en 1980 definía su concepción de la política.
7. “Brindo por el pueblo español, esperando que tenga unos dirigentes mejores que los que actualmente posee”. Suárez sorprendió con esta frase durante su mensaje de Navidad de 1980, cuando aún era Presidente del Gobierno.
8. “Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la Presidencia”. Discurso en el que anunció su dimisión el 29 de enero de 1981.
9. “La vida siempre te da dos opciones: la cómoda y la difícil. Cuando dudes, elige siempre la difícil, porque así siempre estarás seguro de que no ha sido la comodidad la que ha elegido por ti”. Con estas palabras se dirigía Suárez al periodista Luis Herrero durante una entrevista.
10. “Hay algo que ni siquiera Dios pudo negar a los hombres: la libertad”.
Notas:
- Hace unas semanas, el pasado 23 de marzo, se cumplieron diez años del fallecimiento de Adolfo Suárez. Comencé a escribir este artículo más de diez años atrás, en septiembre de 2003, cuando aún estaba vivo pero ya un poco ausente, como un pequeño homenaje a un héroe de la retirada por el que siempre he sentido una especial admiración y que estaba viviendo horas bajas. Pocos meses después falleció y vi la ocasión de terminarlo, pero aún así no encontré dónde publicarlo. No sé si el artículo ha envejecido bien, pues no dice nada que no se supiera ya entonces, pero lo que sí sé es que la figura de Suárez se acrecienta con el paso del tiempo. Hoy, por fin, con algunos mínimos retoques, ven la luz estas líneas gracias a la gentileza de la Revista SIC, que me ha permitido finalmente saldar el tributo pendiente, en un momento en que Venezuela vive horas cruciales para su futuro, no muy distintas a las que le tocó afrontar a Suárez en su momento. Quiera Dios que las sepamos enfrentar con el mismo espíritu de concordia y patriotismo.
- Versos de Antonio Machado, citados por Adolfo Suárez, para entonces Ministro Secretario General del Movimiento, en su discurso de presentación a las Cortes del Proyecto de Ley de Asociaciones Políticas, el 9 de junio de 1976.
- No demasiados meses antes habían caído también las dictaduras de Grecia y Portugal.
- Compiladas y publicadas en su página web www.europapress.es por Europa Press el 23 de marzo de 2014.