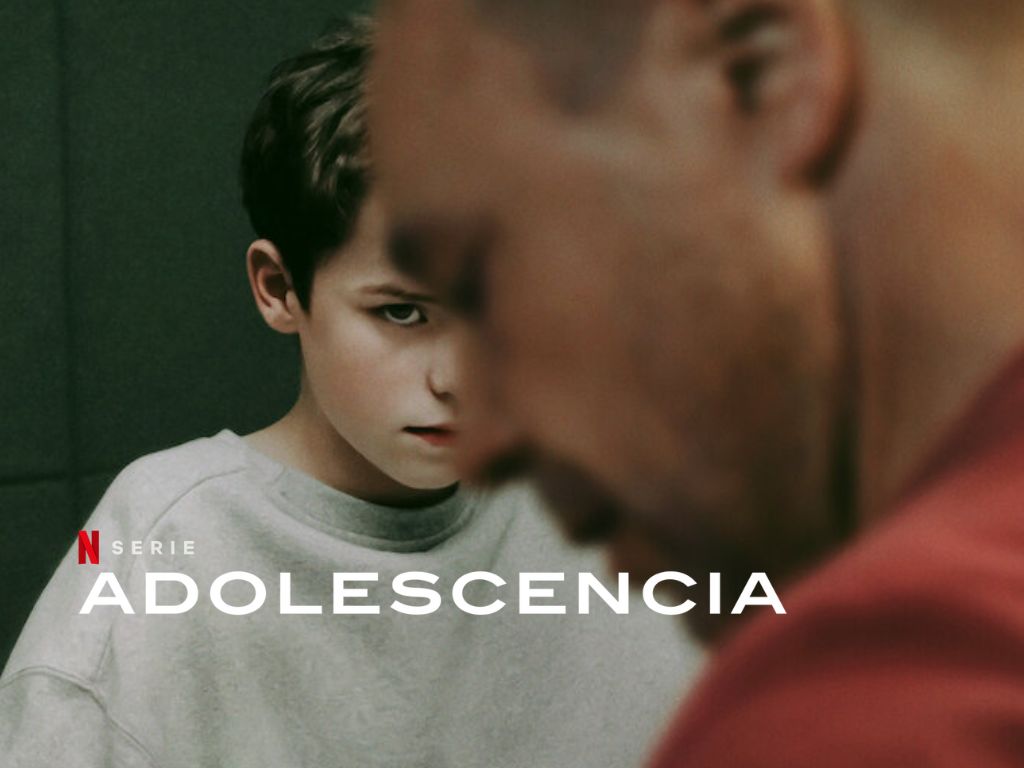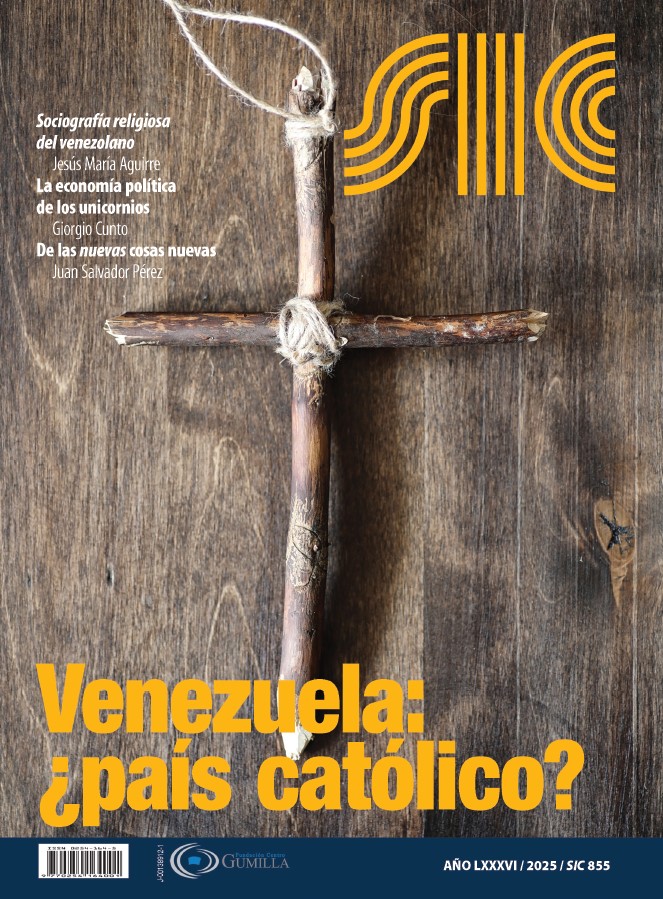Adolescencia es una serie que aborda la violencia doméstica y el bullying en un contexto familiar disfuncional, utilizando planos secuencia para ofrecer una mirada profunda y empática. A través de su narrativa, se invita a la reflexión sobre las raíces de la violencia y la responsabilidad social, evitando simplificaciones y estigmas
Adolescencia cuenta la tragedia de una familia en una comunidad de clase media, a través de cuatro planos secuencia por episodio.
Calidad técnica y temática se conjugan en una las mejores producciones del año, para hablar del tema de la violencia doméstica en niños y jóvenes, sometidos al stress de una mala educación en el contexto de una disfuncionalidad familiar.

El asunto viene siendo analizado por el cine y la televisión desde al menos sesenta años, cuando en Reino Unido estalla la generación de relevo de la segunda posguerra, problematizando los estamentos sociales y culturales de entonces.
El free cinema británico define el género con la excepcional If de Lindsay Anderson, con el actor Malcom McDowell.
La cinta gana la Palma de Oro de Cannes, exponiendo un cuadro de incomunicación y justicia por propia mano.
El filme preludia el caos pandillero de los setenta, con el movimiento Punk, así como la adaptación distópica de Kubrick del texto original de La Naranja Mecánica, con el propósito de representar el impacto de la “ultraviolencia” en el futuro, a manos de chicos deshumanizados, tóxicos y alienados.
Al respecto, Adolescencia hace un guiño a la imagen del clásico Alex DeLarge, del citado largometraje, al diseñar un afiche en el que vemos el ojo del protagonista, entre el fondo y la espalda de su padre.
Por igual, The Wall de Alan Parker estudió el caso por medio del formato de un musical animado de vanguardia.
La semilla del odio fue incubándose como germen de destrucción del tejido social.
Las películas registraban y versionaban los hechos, para luego ser conversadas y censuradas, como ocurrió con Clockwork Orange en Gran Bretaña.
Corrieron ríos de tinta para comprender mejor el efecto del mensaje, sin tanta manipulación de la prensa sensacionalista de la isla de Europa.
La revista Comunicación y los principales autores del país, pudieron sacar conclusiones más equilibradas, concluyendo que la censura no es un camino, que no hay pruebas que indican que los seres humanos vayan a repetir los actos criminales que se ven en una pantalla, pero que sí existen conductas que se modelan y normalizan a través del cine, llegando a anestesiar al espectador.
Por tanto, más que prohibir, se estima que se debe promover una discusión de altura en el seno de la sociedad.
Siempre es fácil echarle la culpa y penalizar a los contenidos, buscándose chivos expiatorios en los medios.
El país actual sufre por ello, al estar atado a una red de leyes mordaza que condenan primero y averiguan después, aplicando una justicia que revictimiza y que solo quiere aterrorizar a la población, creando potes de humo que distraigan a la audiencia.
Todo queda fuera de contexto, no hay profundidad en el seguimiento de las causas y los orígenes de la violencia.
En tal sentido, nos toca rescatar los esfuerzos que hicieron nuestros ancestros e intelectuales, por ahondar en las raíces de la violencia y el crimen juvenil, como nación y planeta.
Tenemos que recordar los artículos de Elio Gómez Grillo, los estudios del padre Alejandro Moreno, el libro indispensable de Fermín Marmol León acerca de los poderes y los crímenes del Estado, los despachos semanales del profesor Marcos Tarre Briceño, los informes de Roberto Briceño León en su Observatorio venezolano de la violencia, las indagaciones psicológicas del maestro Barroso, y un sinfín de referentes que no caben en la nota.
Del mismo modo, la serie Adolescencia merece un análisis pormenarizado en sus formas y elementos cinematográficos.
Sus planos secuencias remiten a una estética de la inmersividad, que por un lado engloba el juego anómico de los video games, y por el otro dialoga con una tradición durísima de un cine hecho para la televisión británica, a la cadencia de planos secuencias y no más de cuatro episodios.
Técnicamente descubrimos conexiones con la obra maestra de Gus Van Sant, Elephant, que plasmó el desconcierto y el shock del caso Columbine, como un rompecabezas carente de una lectura unidimensional, reduccionista y moral.
En su lugar, la película cumplía con retratar fragmentos para que cada quien puediese armarlos en su cerebro.
Adolescencia redobla la apuesta formal, generando un clima orwelliano de asalto a la intimidad, como aquella redada absurda con la que comienza Brasil, aludiendo satíricamente al estado policial de 1984.
Ahora los sistemas de vigilancia total, se reflejan en la serie como remedios que no necesariamente curan la enfermedad, y que más bien parecen esparcirla como un contagio viral de un video de acoso escolar.
En el centro del guion se explora el surgimiento de una campaña de bullying, que desencadena los demonios de la serie.
Pero el libreto es complejo y permite que no condenemos a la ligera, hasta conocer el cuadro completo con múltiples factores, como la presión social de las redes y los amigos del instituto, las autoridades que lucen algo desbordadas y confundidas, los orientadores y psicológos, los padres y representantes.
La serie se acerca a todos con una mirada compasiva y de respeto, que huye de la simplificación y el estereotipo, que elude la casilla de la cacería de brujas o el señalamiento de las clásicas manzanas podridas.
Es un enfoque empático y próximo, que nos hace testigos de primera mano de una situación que nos interpela y convoca como sociedad.
La perspectiva poliédrica y descentrada, objetiva y subjetiva, logra descubrir un camino para la catarsis y la sanación colectiva, después del trauma de un asesinato que comete un niño de trece años, contra una compañera de clase.
De tal manera se evocan los relatos de Tenemos que hablar de Kevin y La Cinta Blanca.
La misoginia incel y el feminicidio se proyectan en el centro de la discusión, de la denuncia que trabaja el argumento.
Las heridas costarán cerrarse, el duelo demorará en llegar, no es tan fácil como un final feliz al uso.
El chico empieza por admitir su culpabilidad.
Los padres crecen y entienden que de pronto pudieron haber hecho más, capaz romper con sus círculos viciosos, para dar afecto y no dejar tan solos a los niños, a merced de los algoritmos y los datos, las aplicaciones y los emojis, los celulares y las tablets, que requieren de más acompañamiento, de una supervisión adulta.
Es toda la comunidad la que ve se reflejada en la serie. Es un país, un mundo.
Como siempre, por ahí está el origen de futuras tragedias y guerras, de futuras tiranías y despotismos, de futuros fascismos.
Ojalá no se repita el ciclo.
Adolescencia propone un tipo de cine y de serie que sirve para mirarnos en el espejo, y evolucionar.