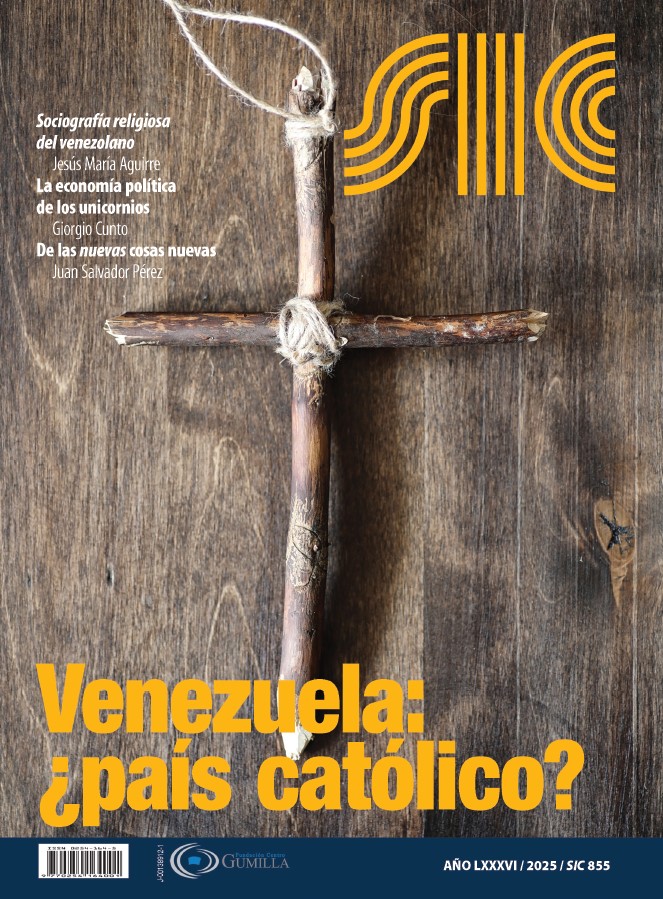Introducción
El 18 de octubre de 1945 marcó un quiebre con el pasado y un inicio incierto hacia un proceso democrático participativo plagado de interrogantes, en momentos en los que el mundo se estaba levantando de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial con sus consecuencias en todo el orbe, y a nivel local surgía una nueva Venezuela bajo el signo de la modernidad bajo los parámetros de abrirnos, por fin, a ser parte de una democracia libre, soberana y popular.
El golpe de Estado del 18 de octubre de 1945 quiso poner fin al dominio andino impuesto bajo las dictaduras de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez que tímidamente empezó a instaurarse bajo el signo de democratización durante los gobiernos de los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita.
Pretendo en este artículo proponer algunas consideraciones desde la óptica de la teología política y la formulación, nada fácil, del discernimiento necesario para afirmar o negar la legitimidad de un gobierno de facto que surgió de la imposición de un grupo y no de la exigencia explícita del pueblo.

Es un tema importante porque en el escenario latinoamericano y venezolano la cadena de golpes de Estado desde los inicios del proceso independentista en el siglo XIX ha estado plagado del fantasma militarista que bajo diversos nombres ha comandado sendas revoluciones ofreciendo corregir los errores de sus antecesores, predicando un nuevo periodo de paz, progreso y libertad que nunca llegó, lo que originó una cadena de nuevos fracasos y desilusiones para el soberano, en cuyo nombre se levantaron caudillos que solo buscaban hacerse con el poder.
El peso de las dictaduras llevó a hombres sobrevivientes que fueron al destierro a buscar otros caminos. Los tiempos entre las dos grandes guerras mundiales estuvo signado por la pugna entre las consignas del marxismo leninismo, los populismos y la derecha liberal. En un ambiente de confrontación más que de diálogo y entendimiento se dio pie a los nuevos gobiernos que aparecieron en los países latinoamericanos a partir de los años 30 del siglo pasado.
La guerra cristera en México y el nazismo en Alemania dieron pie a intervenciones del papa Pío XI, tratando de iluminar desde la perspectiva cristiana estas situaciones confusas y dolorosas para el pueblo sufriente.
La perspectiva de mi artículo quiere centrarse, desde la teología política y la moral social, en la iluminación del tema ético, es decir, de la valoración que legitime o discrepe, de los procesos llamados golpes de Estado. No incursionamos en la eticidad de las personas involucradas, sino en ver si las situaciones de crisis de una nación, en el marco de las democracias modernas, es legítima o no. Es un tema espinoso, de alguna manera novedoso, pero que no puede ser eludido.
Como Latinoamérica ha sido sacudida por feroces dictaduras en el siglo XX, el magisterio surgido del Concilio Vaticano II (1962-1965), las intervenciones pontificias desde Pablo VI (1964-1978), Juan Pablo II (1978-2005), Benedicto XVI (2005-2012) y Francisco (2012-2025) desarrollaron reflexiones desde la teología política que han servido de soporte a las aplicaciones concretas a las diversas situaciones surgidas. El Episcopado Latinoamericano ha tocado más directamente el tema de la violencia política, de los regímenes de facto, de la violencia que lesiona la justicia y la equidad, en sus Conferencias Generales de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida (2007).
En Venezuela, la Conferencia Episcopal –sobre todo desde 1972– publica en sus dos asambleas anuales una exhortación pastoral en la que casi siempre hace referencia a los problemas más acuciantes de la realidad nacional cuando constata que existen múltiples y frecuentes violaciones a los derechos humanos y cuando la gran mayoría de la población vive en condiciones muy precarias en lo referente a la salud, educación, servicios públicos. Es evidente que la comunicación con las autoridades es imprescindible para la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad, pero lo que la Iglesia no puede dejar de hacer es alzar su voz contra las injusticias que ocurren y el sufrimiento que padece la población. La mejor síntesis de lo anterior fue la convocatoria al Concilio Plenario (1999-2006) que tuvo participación de todas las instituciones eclesiales junto con los obispos, cuyo fruto quedó plasmado en un voluminoso tomo que recoge los resultados obtenidos de dichos encuentros y señaló retos y desafíos para los próximos años, de gran actualidad. De todos ellos haremos alusión en este trabajo.
¿Dónde está la verdad, en el pueblo o en la oligarquía?
Si algún tema es difícil de encasillar, justificar o negar es la respuesta a la eticidad de los golpes de Estado. El universo conceptual que nace en la modernidad y califica con el título de democracia la vida de los pueblos y se presenta como la forma más noble y actual para la conducción de la vida pública, pasa por el tamiz de la consulta popular. Si el pueblo es el depositario de la soberanía popular, es él y no otro, el único sujeto que garantiza la legitimidad del sistema de régimen de gobierno de un pueblo. No significa que dicha respuesta sea la mejor, pero es la única que le confiere autoridad, credibilidad, legitimidad y sustento ético-político a un gobierno.
Por tanto, la pregunta fundamental es la siguiente: si el depositario único y válido es el pueblo que lo manifiesta a través del voto en una sociedad republicana y democrática, cómo legitimar o justificar que cualquier grupo (militar, civil o de cualquier otra índole) se puede erigir en el rector de la voluntad popular, corrigiendo, desconociendo, imponiendo una manera distinta de conducir la vida de una sociedad. Es un problema de ética civil y también religiosa pues nadie puede arrogarse ser el dueño de la verdad e imponerla a otros.
Sobre este tema ha corrido mucha tinta y especialistas, politólogos, filósofos, antropólogos, teólogos y moralistas han ido puliendo criterios al respecto para no justificar la imposición de nadie que esté por encima de la voluntad popular. De tal manera que se puede afirmar que ningún golpe de Estado se puede consagrar como legítimo. Esto quiere decir que situaciones extremas por muy dañinas que sean no justifican, sin más, su aprobación o reprobación.
Desde la óptica latinoamericana
En el caso latinoamericano, la presencia de tantos regímenes dictatoriales en la segunda mitad del siglo XX dio pie a una reflexión serena sobre el caso. El documento eclesial de Puebla es claro al respecto. ¡Medio siglo más tarde! la doctrina de la justa guerra, de la pena de muerte, el tiranicidio, la democracia participativa, por citar algunos, no tienen asidero desde la reflexión de las éticas civiles existentes. Se postulan otros caminos, entre ellos la necesidad de buscar soluciones que no lesionen los derechos humanos fundamentales, el sistema jurídico autónomo del poder político, el derecho a la vida y el respeto y cuidado de los más pobres y excluidos.
Venezuela y los golpes de estado
En política se cometen muchos yerros que llevan a un grupo a erigirse en el rector del futuro de una nación al margen o en nombre del pueblo, pero sin él. La literatura que ha corrido sobre el 18 de octubre da para muchas lecturas: los que la condenan como un retroceso y quienes la justifican por razones de diversa índole.
Echemos una mirada al siglo XIX venezolano para ver el retroceso que, en todos los órdenes, significaron hechos como la destitución del Dr. José María Vargas, los golpes anticonstitucionales de los Monagas, la Guerra Federal, el guzmancismo, Crespo y la revolución restauradora de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Las ambiciones, la manipulación y/o el desconocimiento del pensar y necesidades de la gente, la incomprensión de los líderes y caudillos para encontrar soluciones que mejoraran la vida del colectivo y no solo de su grupo, nos dan un escenario en el que son más los aspectos negativos que los logros que trajeran el bienestar de todos, mejoramiento de la economía, de la vida pública, de los derechos ciudadanos.
1945, octubre 18
No hay duda de que en Venezuela se inició un proceso, lento e insuficiente pero que tiene muchas aristas positivas de superación de las dictaduras andinas desde finales del siglo XIX, hasta la muerte del caudillo de La Mulera en 1935. Eleazar López Contreras inició un proceso de apertura marcado por tensiones pero que se puede calificar hoy como positivo. La tentación más fuerte del poder es el de la perpetuación indefinida.
En el fondo de la conciencia de los políticos está el seductor fantasma del antiguo régimen, que no es otro que el espejismo del despotismo ilustrado y no la apertura al libre juego de intereses de todos los componentes de una sociedad que permita una mayor equidad en la distribución de los bienes y servicios, el cuidado de los derechos ciudadanos y el respeto irrestricto a la libertad de información y expresión, desarrollo de la identidad fundamental, garantía de la supervivencia y la esperanza como destino nacional.
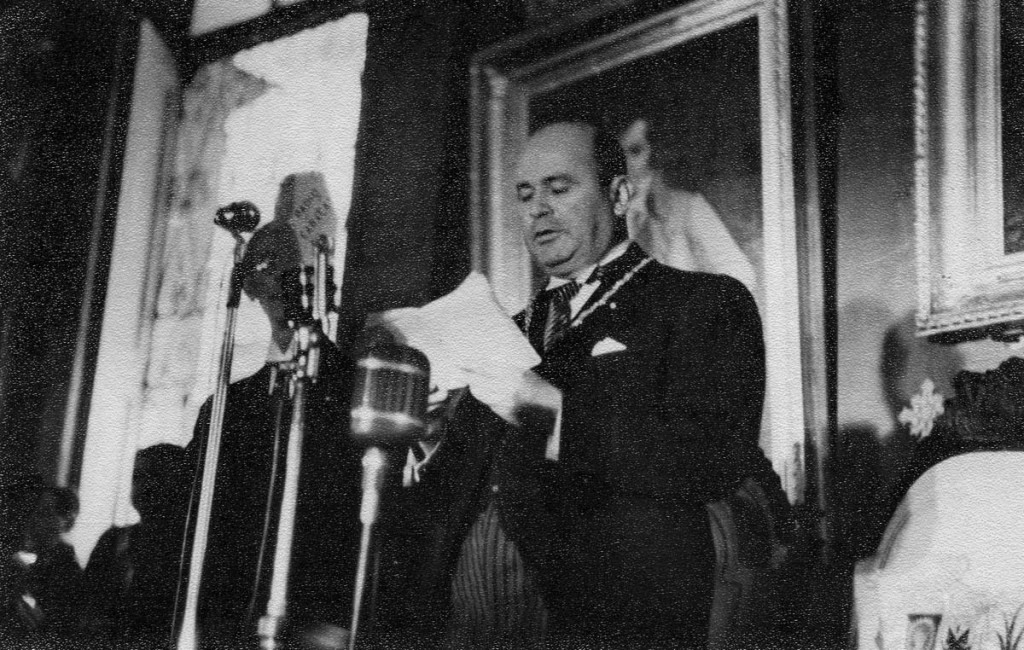
Los andinos, mejor dicho, los tachirenses, dueños del poder en los años 30 y 40 del siglo XX sucumbieron a la tentación de que solo ellos o alguno de su grupo podían o debían estar al frente de la cosa pública. Isaías Medina Angarita, Eleazar López Contreras, Diógenes Escalante y sus adláteres cerraron consciente o inconscientemente la posibilidad a un candidato distinto. Por su parte, el nerviosismo de la oposición, por ponerle algún nombre, no quiso esperar más. El golpe parecía inevitable. Rómulo Betancourt en su obra Venezuela, Política y Petróleo asentó con realismo: “… el gobierno de facto (el 18 de octubre) nació de un golpe de estado típico y no de una insurgencia popular. Lo que tenía de negativo tal circunstancia no necesita ser subrayado” (p.235).
Por su parte Simón Alberto Consalvi escribió:
[…] de las razones de por qué se llevó a cabo la revolución se basaba en el hecho de que el General Medina Angarita rehusó todas las fórmulas que la oposición le presentó para obviar la crisis de su propia sucesión. Fracasada la candidatura del Doctor Diógenes Escalante, Acción Democrática propuso la fórmula de un Presidente Provisional (el Dr. Oscar Augusto Machado, ciudadano políticamente independiente), para que gobernara de 1946 fin del periodo de Medina Angarita, hasta 1947. Este Presidente tendría como objetivos la preparación de un sistema de elecciones generales, mediante el sufragio directo, general y secreto. Esta proposición –según lo reveló en un discurso pronunciado en su exilio mexicano, en 1953, el escritor Rómulo Gallegos–, le fue hecha por éste al presidente Medina, quien la rechazó (p.13, en la introducción del libro de Rómulo Betancourt sobre el 18 de octubre de 1945).
Lecciones que impone la realidad
Con la nueva Junta de Gobierno comenzó así otra etapa de la vida política venezolana marcada por el fanatismo, la exclusión y la falta de voluntad de entendimiento, lo que llevó más tarde, por lo mismo, a otro golpe de Estado. Tampoco escapó a este torbellino el pensamiento y la actuación de la Iglesia jerárquica local. El tema del comunismo, socialismo y algunas ideas en el campo de la educación y en la valoración de la pluralidad en un mundo complejo y diverso abrieron aristas no analizadas todavía hoy en profundidad. Claro está que la cerrazón de algunos anticlericales que tenían un concepto peyorativo de la Iglesia como institución, jugó a favor de la polémica, no del diálogo y el entendimiento.
La labor del Episcopado durante los años 1946-1947 fue significativa. Nunca habían escrito tanto y seguido. En una de dichas cartas pastorales puntualizaron los prelados sus posturas sobre diversos tópicos. El más explosivo de todos fue el relativo “a quiénes no deben favorecer los católicos con su voto”. El desarrollo de los acontecimientos hizo caer dentro de esas categorías al Partido Acción Democrática y favorecer, –al menos indirectamente–, al partido Copei. Los sacerdotes no escaparon al fenómeno de politización propio de aquellos años. La mayoría mostró sus simpatías por el recién fundado Copei, pero no fueron pocos los que lo hicieron por AD (ver, Baltazar Porras, Los obispos y los problemas de Venezuela, en el capítulo II. La democracia popular: el trienio de Acción Democrática (1945-1948). Pp. 26-33).
Recuerdos del 18 de octubre desde mis vivencias familiares
Personalmente, desde niño tuve curiosidad y atractivo por los comentarios familiares sobre el 18 de octubre. El golpe de Estado provocó un bajo número de víctimas mortales. Hubo dos jóvenes, enviados a cumplir una orden desconocida para ellos; se trató de los dos primeros alféreces de la Escuela Militar acantonada en La Planicie quienes fueron enviados a bajar hacia Miraflores. Dos balas perdidas les cegaron la vida a estos dos jóvenes del cuarto año de formación pues iban al frente de los cadetes compañeros de curso. Uno de ellos, Teodardo Porras Porras, hermano menor de mi papá, –por tanto, tío mío–, de quien escuché ya en mi adolescencia y más tarde de adulto, infinidad de anécdotas ya que su temperamento agradable y su condición de benjamín de una familia numerosa le ganaron el cariño de los suyos. Su foto, su uniforme y su atuendo personal le fue enviado a mi abuela Rafaela Porras de Porras quien lo conservó en un viejo baúl en la finca La Esmeraldina propiedad de la familia, en la aldea La Victoria entre Táriba y Palmira. En unas vacaciones escolares, la curiosidad de nosotros los muchachos, nos condujo a abrir sin el permiso superior aquel cofre para tocar las charreteras y guerreras –que estaba prohibido ver– como quien busca abrir un tesoro misteriosamente escondido. Fue un golpe duro para la familia pues con nostalgia los mayores recordaban su existencia sesgada por una bala perdida en plena juventud.
Durante muchas décadas sus compañeros de armas, entre ellos los generales Manuel Bereciartu Partidas y Juan Manuel Sucre Figarella, brillantes y honestos hombres de uniforme, de la promoción de finales del 45 que lleva el nombre de promoción Teodardo Porras Porras, se ocuparon de promover y celebrar cada año misa de funeral y visita a la tumba en el Cementerio General del Sur en la que le rendían homenaje y colocaban un ramo de flores en el panteón militar.
En el vestíbulo de la Academia Militar presidía en lugar de honor la foto e insignias del cadete Porras hasta finales del siglo XX. A estos actos invitaban a la familia con quienes sus compañeros de armas mantuvieron siempre simpatía y cercanía. El hampa que ha destrozado el camposanto caraqueño, obra de Guzmán Blanco, arrasó con todo. Cuando mis familiares intentaron rescatar los restos y el monumento, todo había sido saqueado y destruido.
Iglesia y Estado en conflicto
El tema educativo, entre otros, fue el caballito de batalla que enfrentó a la Iglesia con el gobierno. Intransigencias hubo de parte y parte. Era una necesidad la educación popular y gratuita, pero la mayor y mejor atención estaba en los colegios de la Iglesia que se habían instalado bajo la sombra del dictador desde la mitad de la tercera década del siglo XX. La educación mixta o coeducación como se decía entonces, la discusión sobre la formación religiosa y la presencia de personal religioso extranjero formó parte de las diferencias que en el fragor ideológico no permitió encontrar puntos de encuentro.
La década desde el derrocamiento de Rómulo Gallegos, noviembre 1948, hasta el 23 de enero de 1958 sirvieron para la reflexión serena de ambas partes, reconociendo errores y carencias; entre otras, se inició la presencia de la educación católica gratuita o semigratuita en las escuelas parroquiales y en la educación popular de parte de los religiosos que tuvo en Fe y Alegría una de sus mejores banderas. Con visión de futuro se apostó pasar la página y buscar en el diálogo la respuesta que permitió iniciar una nueva etapa a partir de 1958, la más sensata experiencia de convivencia y de progreso material y espiritual que hemos tenido.
La atracción diabólica del poder
Lo primero a señalar es que el poder, basado en la autoridad, es una cualidad intrínseca de la persona y de todo grupo humano y, por ello, una propiedad positiva, indispensable, que se contrapone a la fuerza y a la violencia, como degradaciones de la autoridad y del poder (ver con interés, revista Sal Terrae, n. 1270 (2021) el estudio “El ejercicio del poder como servicio al bien común“).
Todo lo que se relaciona con el poder, aunque sea abstractamente considerado, cae bajo la óptica de interés de todos los sectores, incluido el militar. De allí que la apoliticidad de las fuerzas armadas sea parte constitutiva del equilibrio de los poderes constitucionales. Si los miembros del estamento militar gozan de los mismos derechos ciudadanos, cabe la pregunta: ¿Cómo se puede tener poder y no ejercerlo políticamente? ¿Es acaso posible ser un poder del Estado y no ejercerlo primariamente en función del gobierno de turno, vale decir de una oligarquía, y no en función de los reales intereses de la mayoría de la población?
Lo anterior es válido aplicarlo a los otros estamentos de la sociedad. Se legitima su actuación en una sociedad democrática dentro de los parámetros que marca la ley justa y debidamente sancionada. Son ellos agentes políticos, pero no partidistas; estos a su vez, defienden primariamente los intereses de su grupo o gremio.
Iglesia, política y poder
Se suele aprobar y agradecer a la institución eclesial cuando opina, denuncia o propone algo que interpela o descalifica a las autoridades en ejercicio, –de parte de sus opositores–, en particular cuando son víctimas injustas; o, por el contrario, aquellas se sienten complacidas cuando ella sale en defensa del orden establecido frente a intentos subversivos o revolucionarios. Lo contrario ocurre cuando sus opiniones, juicios y discernimientos coliden con lo que hace el gobierno de turno o con cualquier otro agente de poder, indicando que ella se mete –indebidamente– en política.
Detrás de todo ello hay, de entrada, una concepción distorsionada de la dimensión constitutivamente política de toda realidad humana y, en concreto, su apreciación casi espontáneamente negativa, cuando ella, –la política–, es, no puede dejar de ser y, por ello, es primariamente positiva pero ineludible. Su dimensión conflictiva, su práctica negativa, son ontológica y lógicamente posteriores, derivadas, no originarias. Eso permite entender que la actuación política de la Iglesia en cuanto realidad encarnada, humana, si bien no le es constitutiva, sí le es connatural, obligante, parte de su misión y servicio.
La respuesta social inmediata a ese actuar suele ser la descalificación: la Iglesia no puede ni debe meterse en política. Pero, de nuevo, ¿acaso la conducta personal o colectiva de cualquier gremio o institución es ajena al acontecer cotidiano? Como si lo político, entendido como el ejercicio del poder, en función del bien común, fuera asunto que solo compete a quienes lo ejercen, lo cual restringiría la escena pública a quienes tienen el sartén por el mango. La ciudadanía, por el contrario, exige libertades y apoyo de las leyes y los organismos competentes para opinar o disentir sin riesgo de vida o muerte pues se trata del ejercicio de un derecho, más aún, del derecho a tener derechos.
Desde la reflexión católica pontificia, latinoamericana y venezolana
Sin entrar en juicios de valor, es indiscutible que lo latinoamericano es incomprensible sin una referencia a lo católico. En concreto, en la segunda mitad del siglo XX pulularon los golpes de Estado en varios países del continente. Ante ello la instancia eclesial expresó su parecer desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia.
La iglesia quiere servir al mundo, irradiando sobre él una luz y una vida que sana y eleva la dignidad de la persona humana, consolida la unidad de la sociedad y da un sentido y un significado más profundo a toda la actividad de los hombres (Medellín 1968, documento de justicia, n. 5).
La concepción liberal, según la cual la esfera de lo religioso pertenecería a lo íntimo de la conciencia del hombre y no tiene por qué aflorar en lo social y político, sigue teniendo muchos seguidores. Lo inconsecuente de esta postura está en concebir al hombre como susceptible de separarse en compartimentos estancos. Como si lo familiar, lo religioso y lo perteneciente a la conciencia no tuviera o recibiera una influencia de lo sociopolítico.
La postura de la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II arrojó luces para entender su papel en el mundo moderno. Pablo VI lo resume así en su carta Octogesima adveniens (1972):
[…] frente a tantos nuevos interrogantes, la Iglesia hace un esfuerzo de reflexión para responder, dentro de su propio campo, a las esperanzas de los hombres. El que hoy los problemas parezcan originales debido a su amplitud y urgencia, ¿quiere decir que el hombre se halla impreparado para resolverlos? La enseñanza social de la Iglesia acompaña con todo su dinamismo a los hombres en esta búsqueda. Si bien no interviene para conformar con su autoridad una determinada estructura establecida o prefabricada, no se limita, sin embargo, simplemente a recordar principios generales […] se desarrolla con la sensibilidad propia de la Iglesia, marcada por la voluntad desinteresada de servicio y la atención a los más pobres… (n. 42).
Más explícito y cercano a la realidad latinoamericana, el documento de Medellín (1968) afirmó: “La búsqueda cristiana de la justicia es una exigencia de enseñanza bíblica. Todos los hombres somos humildes administradores de los bienes. En la búsqueda de la salvación debemos evitar el dualismo que separa las tareas temporales de la santificación” (Documento Justicia, 5).
La Iglesia está plenamente consciente de la legitimidad de la autonomía de lo político. Es decir, la competencia concreta del ejercicio del poder, ya que su búsqueda no es su campo. Aún más, no lo desea. La experiencia histórica del ejercicio directo del poder, en épocas y lugares ya remotos, le ha enseñado, entre otras cosas, que la confusión de lo religioso y lo político producen siempre una polarización hacia esto último en detrimento de lo específicamente religioso.
En este sentido la Iglesia es totalmente apolítica, no persigue el usufructo del poder. Pero la Iglesia sigue estando inmersa en una sociedad concreta. Aún más, quiere contribuir con su palabra, con su testimonio y con su acción a la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Si lo examinamos a la luz de los regímenes islámicos constatamos la confusión o identificación entre lo civil y lo religioso. Si tengo el poder y además cuento con la aprobación divina justificamos los abusos de quienes detentan el poder.
El Documento de Puebla (1979) iluminaba entonces el fundamento ético del orden político cuando afirmaba que el continente se debatía entre múltiples formas de orden político. Uno de los más resaltantes era el problema del totalitarismo político, aquellos que provienen del socialismo marxista y de la ideología de la seguridad nacional. “Reconocemos, –decía el documento– con dolor la presencia de muchos regímenes autoritarios y hasta opresivos en nuestro continente. Constituyen uno de los más serios obstáculos para el pleno desarrollo de los derechos de la persona, de los grupos y de las mismas naciones” (n. 500).
Son de gran actualidad estas palabras pues si bien las modalidades históricas han cambiado –pensemos en el marxismo-comunismo tras la desaparición de la Unión Soviética y el colapso del Bloque en Europa del Este tras la caída del Muro de Berlín; o los neopopulismos liberales o nacionalistas autoritarios– el conjunto refleja la posición ideológico-política entre diversas filosofías políticas: la una autocrática y la otra inspirada en los principios del bien común de la subsidiariedad, solidaridad y participación, y en este sentido democrática.
Es ocasión propicia para preguntarnos y discernir sobre la plaga de populismos pragmáticos que invaden a América Latina justificando regímenes lejanos al bien de la gente. Es la tentación de sentirse inmortal que señaló el papa Francisco en su alocución navideña a la Curia romana en 2014:
El mal de sentirse ‘inmortal’, ‘inmune’, e incluso ‘indispensable’, descuidando los controles necesarios y normales […] Es el mal del rico insensato del evangelio, que pensaba vivir eternamente (cf. Lc. 12,13-21), y también de aquellos que se convierten en amos, y se sienten superiores a todos, y no al servicio de todos. Esta enfermedad se deriva a menudo de la patología del poder, del ‘complejo de elegidos’, del narcisismo que mira apasionadamente la propia imagen y no ve la imagen de Dios impresa en el rostro de los otros, especialmente de los más débiles y necesitados.
De nuevo el papa Francisco nos recuerda que “… la ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, porque relativiza el dinero y el poder” (EG 57), y en Fratelli tutti 157: “… la pretensión de instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social, tiene otra debilidad: que ignora la legitimidad de la noción de pueblo”.
Los documentos de la Conferencia Episcopal Venezolana están en la misma línea del pensamiento esbozado en las líneas anteriores. No ha sido algo esporádico o casual sino la consecuencia lógica del servicio de la fe cristiana a la defensa de la persona humana y sus derechos, y a la del Bien Común, por el anuncio de la dignidad inviolable, la denuncia de lo que la violenta y desfigura, el compromiso con todo lo que la profundiza y desarrolla. Esto es, respetar, defender y promover la ética social y cultural que no es otra que la búsqueda del bien común sobre todo el de los más pobres y excluidos.
El Concilio Plenario de Venezuela, por su parte, recuerda que:
[…] nuestra Iglesia ha afrontado la realidad con valentía y coraje, aun en medio de dificultades y límites, y ha hecho opciones que testimonian y promueven los valores del Evangelio. Ha estado presente en múltiples ambientes y situaciones conflictivas, para salir en defensa de los derechos humanos de los más débiles y desprotegidos. (Proclamación profética del Evangelio de Jesucristo en Venezuela, n.9).
Con matices distintos los desafíos que en décadas pasadas provenían del marxismo o de la doctrina de la seguridad nacional, adquieren nuevos ribetes en la época actual. La calificación de derechas o izquierdas se difumina en los populismos y la exacerbación de los males sociales existentes tratando así de justificar los atípicos golpes de Estado que, modificando leyes o constituciones, buscan prolongarse en el poder y en los que el pueblo no es sujeto sino paciente rebaño conducido por líderes mesiánicos. De ello está plagado el presente latinoamericano.
Reflexiones finales
El poder es el canto de sirenas que embelesa a los hombres de todos los tiempos y lugares. Debemos tener la capacidad, mejor, la valentía de no dejarnos seducir por estos halagos pues se requiere la fortaleza de Ulises que se amarró al mástil de la embarcación para que las sirenas no se lo tragaran y pudiera llegar a cumplir su cometido. Es la lección no asumida que la épica griega nos legó. En una ocasión, ingenuamente, se me ocurrió preguntarle a un político curtido en la vida partidista que para qué luchaba por volver a ser líder nacional, si ya tenía bastantes méritos ganados en la opinión pública. Su respuesta me dio la mejor explicación: “¡Ay, monseñor como se ve que usted no sabe lo que es el poder”! Es una droga que embruja y se lleva por delante los valores que decimos ofrecer cuando en realidad lo que menos interesa es la gente y sus problemas. Lo único importante es tener y ejercer poder.
La tentación del político de oficio es la tentación más seductora, pero también en otros ámbitos el poder, la fama, el placer seducen a quienes tienen o se sienten superiores, con capacidad de manipular a las masas. Recordemos las tentaciones de Jesús al finalizar su ayuno de cuarenta días en el desierto: primero, el diablo lo invitó a convertir las piedras en pan, pero no solo de pan vive el hombre, le contestó Jesús; en segundo lugar, lanzarse del pináculo del templo para que los ángeles lo rescataran a la vista de todos, consumándose la distorsión como espectáculo, y el Señor le respondió: no hay que tentar a Dios. Y la tercera tentación, arrodillarse ante el poder, adorar a Satanás y pervertir el sentido mismo de la misión, a cambio de todos los reinos del mundo: solo hay que adorar y servir al Señor nuestro Dios (ver. Mt. 4,1-11) fue la tajante respuesta de Jesús.
Hagamos un balance de los golpes de Estado y los regímenes que de allí surgieron, –y algunos aún permanecen–, en América Latina en la segunda mitad del siglo XX: dictaduras feroces, muertes y desaparecidos, destrucción de la constitución y las leyes, manejo de la represión y el miedo que paraliza, desaparición o restricción de las libertades ciudadanas, cuerpos militares o paramilitares que actúan a sus anchas, pobreza y miseria generalizadas; exilios y emigraciones masivas; fracturas de las identidades nacionales y obturación de las esperanzas… ¿Qué progresos hubo en la economía, en la mejor calidad de vida de la ciudadanía, en la consolidación de una cultura del encuentro y la fraternidad? Los hechos y el balance están cargados de muchas sombras. Páginas de dolor tiñen la vida de nuestros pueblos. No parece que por allí se abre el camino a la prosperidad, a la justicia y a la igualdad.
El golpe de Estado del 18 de octubre de 1945 ha sido el mejor estudiado y analizado por sus protagonistas y detractores. Sus errores llevaron al golpe de Estado contra Rómulo Gallegos en 1948. La dictadura surgida entonces sirvió de doloroso tamiz para decantar un futuro distinto que afloró a partir del golpe de Estado de enero de 1958. Surgió, mal que bien, una sociedad harta de violencias y militarismos. No faltaron las asonadas que pretendieron acabar con el Estado de derecho surgido aquel año. Sin embargo, el bienestar social general no estuvo suficientemente acompañado de formación ciudadana integral que permitiera consolidar una democracia participativa e inclusiva para todos.
El golpe militar fallido del 4 de febrero de 1992 dio pie a lo que estamos viviendo porque no se sacaron las consecuencias del deterioro democrático. Los golpes de Estado –mejor, las imposiciones posteriores– han estado marcados por otros signos: cambiar las leyes, domesticar la separación de poderes bajo la única conducción del Poder Ejecutivo, desaparición progresiva del sujeto político plural, revivir la mentalidad y práctica de militarización de la realidad social con predominio castrense tras una apariencia de predominio civil, legal y administrativo. Está en marcha un nuevo sujeto político ante el que los otros agentes políticos no han sabido dar la cara bajo la consigna del bien común compartido. No hay espacio para la confrontación de ideas con apego a la verdad ni para el discernimiento de la ciudadanía.
Estamos en un cambio de época en el que los valores que sustentaban la vida social anterior se desmoronaban ante la posmodernidad que nos llegó sin darnos cuenta. El documento eclesial de Aparecida (2007) nos alertó:
[…] esta nueva escala mundial del fenómeno humano trae consecuencias en todos los ámbitos de la vida social, impactando la cultura, la economía, la política, las ciencias, la educación, el deporte, las artes y también naturalmente la religión (Aparecida 35). La realidad se ha vuelto para el ser humano cada vez más opaca y compleja. (Ibid. 36)
La Conferencia Episcopal Venezolana desde tiempo atrás ha publicado sendos documentos en los que ha señalado como moralmente inaceptable la conducción unilateral de la vida pública. El balance general de la vida ciudadana marca un deterioro en todos los órdenes a niveles inferiores a los de fines del siglo XX. Las puertas a un diálogo sincero, a la participación compartida en el manejo de la cosa pública están ampliamente cerradas; más aún, apenas se las percibe como existentes. Negociar es visto como una claudicación por ambas partes, por crisis de confianza en el otro, en la respectiva sinceridad de pensamiento, palabra y obra; en su voluntad de ponerse en la situación del otro, pretender saberse en posesión del ideal verdadero y posible y tener la exclusividad de los medios idóneos no da espacio al otro. Ninguno cede y todo sigue igual.
La idiosincrasia venezolana, a Dios gracias, se resiste a buscar salidas traumáticas por la vía de la violencia, la guerrilla o los enfrentamientos armados. Los golpes de Estado, tradicionales o actuales, no son la vía de la superación de los males que aquejan al colectivo. El papel de la institucionalidad eclesial tiene un papel subsidiario no protagónico para que la sociedad venezolana sea capaz de sentarse, conversar, disertar, dialogar y marcar pautas para un futuro en el que el centro sean los más débiles. Muy claro ha sido el magisterio del papa Francisco y del actual León XIV: la guerra y la violencia no son el camino de la paz.
En Fratelli tutti se marcan unas pautas dignas de tomar en cuenta. El capítulo séptimo, titulado “Caminos de reencuentro” señala algunas pautas para el trabajo y la reflexión comunitaria. En primer lugar, recomenzar desde la verdad.
Reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos. Con el tiempo todos hemos cambiado. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Además, ya no hay lugar para diplomacias vacías, para disimulos, para dobles discursos, para ocultamientos, para buenos modales que esconden la realidad. (n. 226)
En segundo lugar, la arquitectura y la artesanía de la paz, pasa por:
[…] tratar de identificar bien los problemas que atraviesa una sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de mirar las dificultades y de resolverlas. El camino hacia una mejor convivencia implica siempre reconocer la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima, al menos en parte, algo que pueda ser rescatado, aun cuando se haya equivocado o haya actuado mal. (n. 228)
En tercer lugar, el reencuentro no es solo entre los grupos sociales distanciados, sino también un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables (ver, n. 233). En cuarto lugar, no habrá paz sin el valor y sentido del perdón. Se piensa que el conflicto y la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad.
La Iglesia no pretende condenar todas y cada una de las formas de conflictividad social. La Iglesia sabe muy bien que, a lo largo de la historia, surgen inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos grupos sociales y que frente a ellos el cristiano no pocas veces debe pronunciarse con coherencia y decisión. (Juan Pablo II, Centesimus annus (1991) citado en Fratelli tutti, n. 240).
Por último, sin perdón y sin memoria cerramos el paso a la paz.
A quien sufrió mucho de manera injusta y cruel, no se le debe exigir una especie de perdón social […] No es posible decretar una ‘reconciliación general’, pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir las injusticias con un manto de olvido. (n. 246)
¿Será posible desterrar el fantasma de buscar soluciones sociales a través de golpes de Estado o de salidas que eliminen al contrario creyendo que allí está la respuesta acertada? Lo cierto es que la ética cívica consiste en “… orientar la acción humana en un sentido racional; es decir, obrar racionalmente” (Adela Cortina). Todo golpe de Estado es éticamente reprobable. La sociedad de la última modernidad, como dicen los sociólogos debe asumir la modernidad de los cuidados, referida no tanto a cuidar a los enfermos o discapacitados, sino a construir un sujeto político que limite los contenidos que sean una alternativa global al régimen de bienestar, basada en la perspectiva del cuidado de las personas, sus vínculos, la innovación y el progreso, la economía y la política, el medioambiente o el modelo de Estado.
La sociedad de los cuidados es un régimen de comunidad política. En un mundo complejo y reflexivo, la democracia solo será sostenible en la medida en que se haga más profunda y extensa la cultura del discernimiento público (ver Fernando Vidal. La última modernidad. Guía para no perderse el siglo XXI. cap. VII. Pp. 321 y ss).
Concluyo con esta reflexión del papa León XIV para que busquemos en la atención al pobre el centro de nuestro corazón y nuestras inquietudes. No a la guerra y a la violencia. No a buscar solo el bien de unos pocos, de una oligarquía. Todo golpe de Estado produce heridas que no se borran y quienes las padecen son y serán siempre los más débiles, los pobres:
El pobre puede convertirse en testigo de una esperanza fuerte y fiable, precisamente porque la profesa en una condición de vida precaria, marcada por privaciones, fragilidad y marginación. No confía en las seguridades del poder o del tener; al contrario, las sufre y con frecuencia es víctima de ellas. Su esperanza sólo puede reposar en otro lugar. Reconociendo que Dios es nuestra primera y única esperanza, nosotros también realizamos el paso de las esperanzas efímeras a la esperanza duradera. Frente al deseo de tener a Dios como compañero de camino, las riquezas se relativizan, porque se descubre el verdadero tesoro del que realmente tenemos necesidad. Resuenan claras y fuertes las palabras con las que el Señor Jesús exhortaba a sus discípulos: ‘No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben’. (Mt 6,19-20) (Mensaje IX jornada mundial de los pobres, 16 de noviembre 2025)
Que la lección del 18 de octubre de 1945 no sea proclamar pírricas victorias, sino que aprendamos la lección de ser constructores del futuro y de esperanzas para todos.